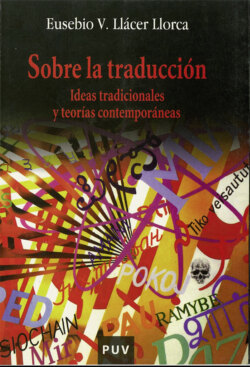Читать книгу Sobre la traducción - Eusebio V. Llácer Llorca - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. DE LA PRESCRIPCIÓN A LA DESCRIPCIÓN: IDEAS Y TENDENCIAS. 1950-1980
Below the surface-stream, shallow and light, Of what we say we feel –below the stream As light, of what we think we feel– there flows With noiseless current strong, obscure and deep, The central stream of what we feel indeed.
MATTHEW ARNOLD*
1. AL PRINCIPIO FUE EL LENGUAJE:
ESTRUCTURALISMO Y ESTILÍSTICA COMPARADA
Hasta el siglo pasado la tradición humanista descartaba cualquier duda sobre la presunción de la existencia de un lenguaje universal anterior a todos los conocidos –Ur-Sprache–, 1 a partir del cual se habrían desarrollado los demás a lo largo de los siglos mediante particiones sucesivas; este lenguaje se fundamentaba en una serie de esquemas pre-verbales cognoscitivos válidos, en consecuencia, para todos los lenguajes posteriores. En esta misma tradición, algunos autores –Benveniste entre ellos– se pronunciarían más tarde por la tesis de especial relevancia en sociolingüística, del lenguaje que precede y sobrevive al individuo.2 Basándose en esta tesis y según los partidarios de esta teoría, la traducción es un hecho aceptado y posible, ya que todos los lenguajes del mundo, por lejanos en el tiempo o el espacio que sean, poseen una serie de universales lingüísticos provenientes del esquema ideal universal que originó el lenguaje. Cuando se demostró la existencia de estos universales lingüísticos en todas las lenguas, la hipótesis se afianzó y fue aceptada por los estudiosos del lenguaje. Sin embargo, hay múltiples matices con que completar esta tesis y así Steiner afirma en After Babel (1975) que la cuestión principal no es si se trata de universales formales o esenciales, sino precisamente qué son y hasta qué punto son accesibles a la investigación filosófica o neurofisiológica.
En el siglo XIX, el filósofo y antropólogo alemán Wilhelm von Humboldt –quizá estudiando el mito judeo-cristiano de la torre de Babel–3 asevera en su teoría monadista que las lenguas constriñen al individuo dentro de unos límites de pensamiento determinados por ellas, ya que cada lengua percibe y delimita la realidad de forma distinta, y condicionada por la cultura en la que está inserta. Pero el círculo hermenéutico de Humboldt continúa hasta reunir y hacer coincidir principio y fin, de suerte que la cultura resulta ser, consecuencia y, al mismo tiempo, causa del lenguaje, en una relación biunívoca.4 La consecuencia fue una asunción generalizada: si cada lengua impone un cierto Weltanschauung (visión del mundo) del que ningún individuo puede escapar, la traducción –como transposición de textos entre culturas dispares– ha de ser, por lógica, imposible de realizar.5 Ludwig Wittgenstein llega a afirmar, siguiendo esta línea de pensamiento, que cada individuo posee un idiolecto creado por su propia psique y únicamente inteligible en su totalidad por él mismo: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen».6 Talleyrand afila aún más esta vía de restricciones y afirma que la palabra ha sido concedida al hombre para falsear su pensamiento:«la parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa pensée» (Tayllerand, Steiner, 1975: 225). Steiner (1975) da una vuelta más de tuerca, aludiendo a la dualidad física y mental del lenguaje como creador del tiempo, su inevitable condición privada y pública, y su relación con la verdad y la falsedad. El autor afirma a este respecto que el verdadero entendimiento se consigue sólo en el silencio.
Actualmente parece que hemos alcanzado un consenso. Partimos de que el entendimiento absoluto es imposible; siempre existen zonas de interferencia e incomunicación no sólo en las relaciones interlingüísticas, sino también, y no menos importantes, en las intralingüísticas. Sin embargo, ahora también sabemos que en toda comunicación, oral o escrita, existe, de un modo u otro, un proceso de traducción de un mensaje desde un emisor a un receptor, a través de un canal que suma interferencias a las dificultades inherentes a la codificación y decodificación del mensaje. En este proceso se produce también un transvase de información, un loss and gain (pérdida y ganancia) en términos de Susan Bassnett-MacGuire, que está convencida de que no solamente puede existir un proceso de pérdida en cualquier traducción –del que se han preocupado siempre los lingüistas– sino también una ganancia con respecto al original. Baste esto para subrayar que no estamos en condiciones de negar la posibilidad de la traducción, puesto que equivaldría a negar la posibilidad de la comunicación:
Every text is unique, and at the same time, it is the translation of another text. No text is entirely original because language itself, in its essence, is already a translation: firstly, of the non-verbal world and secondly, since every sign and every phrase is the translation of another sign and another phrase. However, this argument can be turned around without losing any of its validity: all texts are original because every translation is distinctive. Every translation, up to a certain point, is an invention and as such it constitutes a unique text (Paz, Bassnett 1980: 38).7
Ortega y Gasset es una referencia inexcusable, y juzgamos necesario un repaso algo más detenido de sus teorías. Según nuestro pensador, las lenguas se formaron en diferentes paisajes por distintas experiencias, por lo que resulta natural su incongruencia. Así, es utópico pensar que la traducción es posible, porque es deseable: para Ortega, todo lo que el hombre hace es utópico y la traducción no es una excepción. El lenguaje no sólo dificulta la expresión de ciertos pensamientos, sino que también impide su recepción por parte de otros; paraliza la inteligencia en algunas direcciones. Por tanto, la traducción sólo es posible hasta cierto punto, puesto que su mayor dificultad reside en querer expresar algo en una lengua que, por lo general, lo suprime. Robert Payne coincide con Ortega a este respecto; piensa que estamos acostumbrados a la ilusión de que las palabras significan lo que creemos, pero los significados cambian rápidamente, al igual que las formas, ganando o perdiendo peso según el entorno. Esta circunstancia hace imposible la tarea de los traductores: «The impossible becomes possible only by «magic», that is to say, when a word occasionally gets left out, the translator reads it, absorbs it, dreams it, and at last he leaves it out. This is, perhaps the only possible solution» (Payne, 1987: 364). A pesar de todo, Ortega pide en un escrito posterior que su línea de pensamiento no sea calificada como destructiva, ya que su objetivo no apuntaba sino a concienciar a los autores de la dificultad de la tarea traductiva.
Otra cuestión a considerar es el concepto teórico tradicional de la traducción como adecuado o inadecuado a nuestros fines, o la posibilidad de traducciones tradicionalmente ideales desde el punto de vista de traductores del siglo XX. Jacques Derrida habla del mito de la torre de Babel en un artículo del mismo nombre, recordando que si bien la historia habla del origen de la confusión de las lenguas, de la irreductible multiplicidad de idiomas y de la necesaria e imposible tarea de la traducción –su necesidad como imposibilidad–, en general se presta poca atención a este hecho, ya que esta narrativa se lee con frecuencia en traducción: «Tal incongruencia se encuentra marcada en el mismo nombre de Babel; que a la vez se traduce y no se traduce a sí mismo por una deuda insolvente, a él mismo como si fuera otro. Esta es la actuación babeliana» (1992: 226). Así explica Derrida la paradoja de la posible imposibilidad de la traducción que nos persigue desde tiempos inmemoriales, más una cuestión retórica que un problema real en el que no debemos estancamos por motivos filosóficos o metafísicos: «the belief in the impossibility of translation is a myth that sprang from the lack of clarity about it […]. One such myth is the concept of exactness […]. Sometimes the myth of exactness is reduced into the myth of equivalence».8 También Robinson expresa su punto de vista sobre esta cuestión: el ideal perfeccionista de la tradición occidental cristiana es la consecución de un vehículo perfecto que corporice el verdadero significado encarnado imperfectamente por el texto en la lengua origen. El problema comienza en el sentimiento de frustración, para el que estamos programados ideosomáticamente por saber de antemano que no podremos alcanzar nunca el ideal de perfección; es decir, la traducción perfecta es imposible y traduttore siempre se identificará con traditore:
Le discours «classique» sur la traduction pose quatre termes que toute traduction doit, autant que possible, réconcilier: fidélité et adaptation, esprit et lettre (Saint-Pierre, 1982: 247).
Hablando ya de teorías en sentido estricto, más que de pensamientos dispersos, John C. Catford plantea en su obra A Linguistic Theory of Translation (1965) la teoría de la traducción como una teoría inserta en los límites de la lingüística aplicada pero también de la lingüística comparada y habla de los distintos niveles: «any theory of translation must draw upon a theory of language –a general linguistic theory» (1965: 1). Para él, la traducción consiste en el reemplazamiento de material textual en una lengua 1, por otro material equivalente en lengua 2.9 También distingue entre full y partial translation, refiriendo la primera al texto completo, mientras que en la segunda sólo algunas partes son traducidas. Al hablar de los diferentes grados opone rank-bound a unbounded, definiendo la primera como la traducción restringida (restricted) a ciertas categorías en la jerarquía gramatical y la segunda, como traducción total (total) que se realiza comúnmente con obras literarias y que él denomina normal total translation.
El lingüista dedica varios capítulos a las diferentes traducciones parciales –fonológica, léxica y gramatical, grafológica y transliteración– y establece las diferencias entre las dos últimas. Pero quizá su aportación más original pueda resumirse en la llamada translation equivalence, consistente en la equivalencia funcional de un texto de la lengua 2 con respecto al texto en lengua 1. En este sentido, Catford escribe:
In total translation, SL and TL texts or items are translation equivalents when they are interchangeable in a given situation. This is why translation equivalence can nearly always be established at sentence-rank –the sentence is the grammatical unit most directly related to speech-function within a situation (1965: 49)10
Catford distingue entre la equivalencia funcional, basada en la observación de un texto en lengua 2 como equivalente de otro en lengua 1 –en una situación preestablecida–, y la correspondencia formal, relativa a la característica por la cual una categoría en la lengua 2 puede ocupar una situación similar –tan similar como le sea posible dentro de las estructuras de dicha lengua– a la categoría inicial dada en las estructuras de la lengua 1. Así mismo, define translation rule como «an extrapolation of the probability values of textual translation equivalences» (1965: 31). En otras palabras, ante un texto suficientemente significativo, las probabilidades de equivalencia pueden de alguna forma agruparse en reglas aplicables a la mayoría de los casos. Estas reglas son en todo punto aplicables al proceso de traducción automática por su capacidad de generalización como instrucciones operacionales, ofreciendo así un marco muy práctico para la búsqueda de unidades contextuales en traducciones posteriores.
Con estos antecedentes, Catford deduce que la posible traducibilidad de textos no es algo definible en términos absolutos sino siempre sujeto a cierta relatividad. La traducción total depende de la relación situación-sustancia establecida entre el texto 1 y el texto 2. Los términos linguistic untranslatability y cultural untranslatability remiten a las dos circunstancias que pueden provocar el fracaso de la traducción.11 Dentro del primer grupo, Catford define shared exponence como cualquier forma de ambigüedad producida por un sincretismo gramatical, semántico, léxico o morfológica en uno o varios niveles de una lengua en cuestión, p.e. la forma grafológico «banco» es común a varios lexemas con rasgos semánticos diferentes que pueden, en ciertos casos, prestarse a confusión. Los términos polisemia y oligosemia pertenecen al segundo grupo de posibles agentes causantes de ambigüedad. Mientras la intraducibilidad lingüística es producida, en gran medida, por diferencias estructurales existentes entre la lengua base y la lengua receptora, la cultural entra en relación con diversos factores y, por tanto, no es tan definitoria como la lingüística. Catford concluye al fin que ambas formas se pueden incluir en el concepto de intraducibilidad colocacional, en tanto en cuanto el problema fundamental en ambas reside en la imposibilidad de encontrar un equivalente de la lengua 1 para la lengua 2, referido a la misma colocación o situación en la cadena discursiva.
Quizá la aportación más importante y original en la teoría de Catford reside en lo que él denomina shifts, divididos en dos grandes apartados. Los primeros, level shifts, se refieren a la sustitución de un elemento perteneciente a un determinado nivel en la lengua l por otro de distinto nivel en la lengua 2; así, la traducción del subjuntivo español al inglés debe realizarse, por lo general, en otro nivel de la lengua, ya que en inglés rara vez se expresa el modo subjuntivo y cuando se hace, es a través de formas usadas también en el indicativo. Los segundos, categorial shifts, considerados contradicciones en la correspondencia formal entre ambas lenguas, se dividen en estructurales, de clase, de unidad e intrasistémicos. Los cambios estructurales se producen con frecuencia entre lenguas con estructuras superficiales muy diferentes como el inglés y el chino. Los de clase se dan con mucha facilidad debidos a pequeñas diferencias funcionales entre las lenguas, por ejemplo «a literature student» / «un estudiante de li-teratura.» Los cambios de unidad se relacionan fácilmente con razones estilísticas, como en «my mother is an architect» / «mi madre es arquitecta.»12 Finalmente, los cambios intrasistémicos se relacionan con diferencias distributivas propias de cada lengua, aun cuando éstas no impliquen diferencias estructurales entre ambas; así la gama de colores difiere notablemente en español y alemán, aunque ambas contemplen los mismos tonos en el espectro luminoso.
Catford cataloga los diferentes niveles discursivos –idiolectos, sociolectos, registros, estilos y modalidades–, y les otorga gran importancia en la discusión de su teoría, subrayando las diferencias existentes en sus ámbitos de acción. Este acercamiento, si bien da buena cuenta de los procesos seguidos en traducción, no presenta un plan definido de tratamiento de los textos. Sus ejemplos son muy aislados y fuera de contexto, siendo muchas veces discutibles. El autor dedica demasiado espacio a clasificar los distintos tipos de traducciones, antes de llegar a la total translation, aunque deja perfectamente definidos conceptos tan importantes como el de la functional equivalence, translation rule y las causas de ambos casos de untranslatability. Sin lugar a dudas su mayor aportación radica en los linguistic shifts; si bien los explica con amplitud, no queda absolutamente clara la diferencia entre los level y categorial shifts. Aunque se habla de unit, tampoco establece un límite preciso para el concepto de unidad de traducción. Sin embargo, y para finalizar con Catford, aclara perfectamente el fenómeno universal de los niveles discursivos, pieza de toque en la correcta realización de cualquier traducción.
Desde una perspectiva lingüística distinta, Jean Paul Vinay y Jean Darbelnet, pertenecientes a la Escuela Canadiense, publican en 1958 su trabajo Stylistique comparée du franςais et de l’anglais. Méthode de traduction. Como el título nos permite adivinar esta obra –que parte de los trabajos de Charles Bally en un análisis más allá de la morfología y la sintaxis– consiste en la confección de una lista más o menos amplia de los contrastes existentes entre las lenguas inglesa y francesa en niveles léxico, morfosintáctico y de mensaje dentro de un marco estrictamente interlingüístico. Como los propios autores afirman en su definición de estilística hay que distinguir entre,
la stylistique interne qui étudie les moyens d’expression en opposant les éléments affectifs aux éléments intellectuels à l’interieur d’une meme langue, et la stylistique externe (ou comparée) qui observe les caractères d’une langue tels qu’ils appraissent par comparaison avec une autre langue. Le present ouvrage se place indifféremment aux deux points de vue et, à l’ocassion, établit en outre des rapprochements entre les moyens d’expression des deux langues en présence.13
Distinguen entre el plano de la realidad y el de la abstracción, que identifican respectivamente con el idioma inglés y con el francés, así como entre elementos afectivos y elementos intelectuales. Para los autores no existe la pretendida homogeneidad de la que hablaba Saussure; en su lugar existen distintos registros en las distintas lenguas. Quizá lo más característico de las estilísticas comparadas estribe en los llamados procedimientos de traducción; Vinay y Darbelnet distinguen dos: el de traducción literal y el de traducción oblicua. Entre los primeros incluyen el préstamo, el calco y la traducción literal, mientras en los segundos colocan la transposición o cambio de función, la modulación o cambio de punto de vista, la equivalencia o el cambio de procedimientos de expresión y la adaptación o equivalencia de tipo cultural. Al final de la obra incluyen un glosario que explica los conceptos manejados durante la exposición de su teoría.
Aunque los trabajos de Vinay y Darbelnet marcaron un hito en la época de su publicación, hoy día no se consideran sino un paso más hacia la consecución de una teoría integradora de la traducción, ya que las unidades analizadas se encuentran descontextualizadas y no se analizan más que resultados, sin detenerse a explicar el método empleado.
En nuestro país, Valentín García-Yebra expone en Teoría y práctica de la traducción (1982) su modelo comparativo lingüístico. Las aportaciones más originales de García-Yebra se refieren al comportamiento del castellano frente a otras lenguas –inglés, alemán y francés– examinando varios aspectos. El primero remite a la estilística en relación a antinomias tan relevantes en traducción como concisión-economía / ampulosidad, carácter sintético / analítico, carácter descriptivo / intuitivo, carácter emocional / intelectivo, etc. En segundo lugar se refiere a estructuras paradigmáticas –fonéticas, léxicas, morfológicas, sintácticas, semánticas y discursivas– y, por último, a las relaciones extralingüísticas (culturales, religiosas y pragmáticas).
Dentro del plano fónico, García-Yebra hace una reflexión histórica sobre la consideración del simbolismo de los sonidos lingüísticos aislados. Aunque concluye que estos últimos no significan nada por sí mismos, sí se detiene en una clasificación de los simbolismos en los casos de onomatopeya u otras palabras expresivas que denomina metáfora sonora, gesto sonoro y simbolismo fonético. Mientras la onomatopeya, universal lingüístico aunque arbitrario en cada lengua, se produce cuando los elementos de una palabra tratan de reproducir el sonido de algo («runrún»), la metáfora sonora («palpitar»), el gesto sonoro («tata») y el simbolismo fonético («lindo») se definen como diferentes manifestaciones relacionadas con la translación o relación de los sonidos de la palabra con su significado. Todos ellos suponen frecuentemente una gran dificultad en traducción, puesto que son arbitrarios en cada lengua y, por tanto, muy difíciles de prever (especialmente las onomatopeyas). Comenta después simbolismos fónicos en grupos de palabras, es decir, la aliteración como fenómeno común a todas las literaturas; ésta puede ser vocálica, consonántica o mixta. Igualmente se discuten otros elementos poéticos como la rima, el ritmo con sus características de timbre, tono, intensidad y duración, y la oposición entre eufonía (combinación de palabras que resulta en un efecto agradable al oído) y cacofonía, el efecto contrario.
Reflexionando sobre préstamos y calcos de lenguas extranjeras, García-Yebra hace una salvedad: si bien pueden resultar cacofónicos y extraños, muchas veces es conveniente mantenerlos para evitar circunloquios innecesarios.14 Del mismo modo, los anglicismos son clasificados según los errores que resultan del mal uso de preposiciones, las colocaciones impropias, las incorrecciones léxicas, la incorrecta utilización de la conjunción «que», los abusos de la voz pasiva, la ordenación torpe de las palabras, la redundancia, la concisión excesiva, la inadecuación en el uso de modos y tiempos verbales, los verbos desnaturalizados, el uso impropio de los deícticos y las incorrecciones morfológicas. García-Yebra ilustra cada caso con ejemplos y propone soluciones adecuadas en cada caso.15
Al final de la segunda parte el autor hace una reflexión sobre la conveniencia de la traducción palabra por palabra, y concluye que ésta es a menudo imposible ya que, aún entre lenguas con gran similitud estilística y estructural, la traducción se complica a medida que aumentan los límites del discurso. La tercera parte dedica más espacio al estudio comparado de las discrepancias entre el castellano y las lenguas antes mencionadas. No nos extenderemos en este capítulo puesto que sería divergir demasiado respecto al tema de este trabajo. Baste decir que en el se discuten las discrepancias más sobresalientes en los usos de las diferentes partes de la oración –artículo, pronombre, adjetivo, verbo y preposiciones.16
Respecto al artículo, se apuntan las alternancias artículo indefinido / ø («As good son and a considerate brother» = «Buen hijo, hermano atento»), ø/ artículo definido («All-Saints Day» = «Día de todos los Santos»), artículo determinante / demostrativo («The cursed door» = «Esta maldita puerta») y adjetivo posesivo / artículo determinante («as he washed and dried his hands» = «mientras se lavaba y secaba las manos»). A veces existen discordancias en cuanto al número en sustantivos («Holding hands» = «Cogidos de la mano»), con haber («There are two books» = «Hay dos libros») y con ser para expresar la hora (« It’s twelve o’clock» = «Son las doce en punto»), con las partes del día («Good morning» = «Buenos días») y en expresiones fijas («To set foot in…» = «Poner los pies en…»).
Aunque en español los pronombres personales se omiten por lo general al repetirse en las desinencias verbales, en ocasiones deben escribirse para evitar ambigüedades provocadas por sincretismos morfológicos («She thrust a bundle of banknotes in his hand» = «Ella le metió un fajo de billetes en la mano de él»). Los pronombres de cortesía originan problemas por no existir en inglés (you polisémico); por ello deben deducirse de la situación. Los pronombres en función de objeto al igual que los reflexivos pueden igualmente inducir a interpretaciones inconvenientes, ya que son frecuentemente omitidos en inglés, los primeros por obviarse, los segundos por sobreentenderse reflexividad cuando no existe objeto directo aparente («Most evenings I spent in the Flore» = «Mis veladas las pasaba casi siempre en el ‘Flore’»; «I dressed» = «Me vestí»). En los adjetivos, el problema surge en lo referente a su ubicación, no sólo de los calificativos y epítetos sino también los de relación respecto del sustantivo en castellano, ya que su colocación en inglés no suele variar por razones estructurales, si bien sus diferencias son deducidas por el contexto. Por último, García-Yebra puntualiza que la forma de coordinación varía por razones estilísticas, también en castellano.
El verbo español difiere del inglés en aspectos temporales, modales y de voz. Entre los primeros, el más relevante en traducción está en relación con la inexistencia del imperfecto en inglés que suele resolverse mediante el uso del past continuous. Por otra parte, esta lengua utiliza con más frecuencia el present continuous, expresado como presente simple en castellano («Voy al teatro» = «I’m going to the theatre»). En el segundo grupo se señala cómo las formas del subjuntivo inglés suelen coincidir formalmente con las del indicativo («Me alegro de que hayas vuelto» = «I’m glad you’re back»). El subjuntivo muestra una mayor ocurrencia en castellano que en inglés; en oraciones subordinadas referidas al presente o al futuro y dependientes de verbos que implican deseo o esperanza, utiliza el indicativo frente al presente de subjuntivo castellano («I hope she comes» = «Espero que venga»). Lo mismo sucede en expresiones modales, expresiones después de quizá, oraciones referidas al futuro, etc.17
En cuanto a la voz pasiva, el autor comenta ciertos casos de construcciones pasivas en inglés y su transformación en activas en castellano, debido a la existencia de ciertos verbos del tipo to tell, to suppose, to steal que pueden aceptar un sujeto paciente personal en pasiva. Estos casos se suelen resolver mediante construcciones de tipo impersonal con se, con la pasiva refleja, mediante el paso de sujeto a complemento del verbo pronominal transitivo indirecto, o por el cambio de la oración pasiva inglesa a activa en español, p. e. «I was stolen my watch» = «Me robaron el reloj».18 Por último, el autor dedica un amplio apartado a las preposiciones, incluyendo las correspondencias entre ambas lenguas y presentando una gran variedad de ejemplos a este fin. García-Yebra considera el estudio de estas partículas uno de los puntos más problemáticos y controvertidos del idioma inglés por la facilidad con que los esquemas preposicionales son mimetizados en la traducción.
E1 tratado de García-Yebra se concentra en explicaciones lingüísticas de tipo comparativo que ayudan en gran medida al traductor; sin embargo, no apuntan a una visión global del proceso traductivo. No se trata, por tanto de un método de traducción, sino de la ejemplificación práctica de los procesos acontecidos en la traducción –sin sobrepasar la oración en la mayoría de los casos– acompañada de explicaciones gramaticales que si bien en algunas ocasiones abruman por su detallada exactitud lingüística, en otras fallan por no estar insertas en un plan de actuación determinado, es decir, en el nivel intertextual.
Dentro de esta misma línea, Alfred Malblanc, en su estilística comparativa del francés y el alemán establece contrastes entre los sistemas lingüísticos sin conceder importancia al contexto; se encuentra muy influenciado por las teorías del conocimiento de Humboldt y posee una visión más mentalista. Afirma que la traducción parte del cerebro y hace mayor hincapié en la morfosintaxis y en el mensaje que en el léxico. Por otra parte, Intravaia y Scavée se basan en los estudios de Leo Spitzer, más interpretativos y hermenéuticos. Se decantan ya por el habla más que por el sistema o norma por lo que utilizan un corpus compuesto de textos de prensa y grabaciones orales para estudiar el estilo colectivo de un grupo o lengua y los estilos individuales de cada autor. A veces varían los niveles de una lengua respecto a otra debido al fenómeno que denominan hechos de estilo. A partir de aquí intentan definir el «étymon général» de la lengua y los particulares. Al igual que Malblanc y Vinay y Darbelnet, distinguen entre el plano de lo real y el realismo subjetivo, pero a diferencia de los dos últimos considera que siempre se debe hablar de traducción oblicua y que no existen compartimentos estancos con textos de tipo homogéneo o puro.
Por su parte, aunque también desarrollando un acercamiento estilístico comparado, Gerardo Vázquez-Ayora propone en Introducción a la traductología (1977) su teoría comparativa de la traducción partiendo de los procedimientos traductivos de Vinay y Darbelnet y de los presupuestos de la gramática generativo-transformacional. En primer lugar Vázquez-Ayora define la unidad de análisis basándose en la semántica como unidad lexicológica; la unidad de traducción debe ser también «unidad de pensamiento» y constar de un fragmento de mensaje, permaneciendo en interdependencia con el resto del texto.19 Estas unidades se consiguen por medio de la segmentación del texto en unidades lexicológicas y en otras más o menos extensas –desde el morfema al párrafo, pasando por la frase, la cláusula, el grupo y la palabra–, que contribuyen en primer lugar a la clarificación de las relaciones intra e interoracionales de un párrafo completo y en segundo a su «cohesión interna». Una vez concluida esta primera etapa, continúa con el proceso de transferencia propiamente dicho, que evalúa, en primera instancia, apoyándose en la traducción inversa. A este respecto Vázquez-Ayora afirma que «No deben producirse discrepancias de sentido sino un razonable MARGEN de libertad, cuya importancia será insignificante si en el proceso anterior se ha logrado una delimitación semántica y contextual acertada» (1977: 23).20
El autor hace uso frecuente de la semántica en sus explicaciones y no en vano dedica un gran capítulo a la discusión de los puntos más relevantes. Y así comenta los distintos grados de significación, clases y anomalías; para ello, en primer lugar, hace uso de la teoría de campos semánticos de Jost Trier; en segundo lugar nombra la semántica léxica y combinatoria, en la que el autor se apoya para afirmar que la significación no es puramente semántica o sintáctica, sino que se encuentra en ambas por estar «implícita en la estructura subyacente».21 Por último se refiere a la metalingüística, gracias a la cual el texto se relaciona siempre con otros sistemas culturales como el de la tecnología, el derecho o la religión.
A partir de este punto la obra se interna en el análisis comparativo del inglés y el castellano para discutir el estilo, los anglicismos de frecuencia, la ambigüedad, la redundancia y el análisis del discurso.22 Vázquez-Ayora discute las interrelaciones entre las distintas partes del discurso, así como los hechos relacionados con la complejidad de éste, como la densidad sintáctica, consistente en el número de funciones que realizan los actantes y la profundidad estructural, referida al conjunto de transformaciones «binarias generalizadas» a las que ha recurrido el autor. Por otra parte, Vázquez-Ayora pone de manifiesto la gran importancia del efecto de relieve, y propone dos técnicas para llevar a cabo tal efecto: los procedimientos de desplazamiento e inversión. Si en el primero un sólo elemento o expresión altera su posición, en la segunda dos elementos se intercambian en la estructura del discurso. Dentro del estilo se discuten cuestiones teóricas tales como la estilística diferencial y otros fundamentos contrastivos estructurales como el subjuntivo, el imperfecto, la cópula, los pronombres tú y usted, y el problema de lo al traducir del inglés al español o viceversa.23 Al llegar a los «procedimientos técnicos de ejecución», el autor no presenta ningún plan concreto para abordar la traducción, si bien explicita con detalle las diferentes técnicas relacionadas con la traducción oblicua. Ésta se opone a la traducción literal, que el autor intenta evitar por los peligros que acarrea: «La traducción verdadera debe independizarse de la tiranía de las palabras, de los rangos, de la gramática y de las formas de estilo» (1977: 262-3).24
En la discusión de las diferentes técnicas utilizadas en la traducción oblicua, se habla –dentro de un primer grupo– de la transposición, consistente en el cambio de ordenación provocado por las diferencias estructurales entre las lenguas, como en «He told us to go there» = «El nos dijo que fuéramos allí».25 Las transposiciones pueden tener carácter obligatorio o facultativo. Existe por su función, una gran variedad de transposiciones como las de determinantes y partículas, las de elementos léxicos como adverbio / adjetivo, verbo o participio pasado / sustantivo, adverbio / sustantivo, verbo / adverbio, las cruzadas y otras.
Así mismo se hace referencia a la modulación como concepto de la estilística comparada y definido como «un cambio de la “base conceptual” en el interior de una proposición sin que se altere el sentido de ésta, lo cual conforma un “punto de vista modificado” o una base metafórica diferente» (1977: 291), por ejemplo «God bless you!» = «¡salud!». Obviamente las modulaciones mantienen una relación estrecha con las discrepancias culturales. Los tipos de modulaciones pueden ser abstracto por concreto, general por particular, modulaciones explicativas, inversiones de términos o punto de vista, modulación de grandes signos, de expresiones exocéntricas, y otras. Cuando se distingue entre expresiones endocéntricas y excéntricas, se apunta la dificultad de traducción de las segundas, estableciéndose posibles alternativas para su traducción tales como expresiones equivalentes o adaptadas en la lengua receptora, o expresiones endocéntricas amplificadas.26 Las figuras de pensamiento son un tipo especial de expresiones exocéntricas en las que existe una discordancia entre la realidad pensada y la expresada por los signos.27
La equivalencia se considera como «un caso extremo de modulación» en el que ésta se lexicaliza. El punto más destacado es el dedicado a la traducción de metáforas y modismos por tres caminos bien distintos: modulación de éstos transformándolos en expresiones no metafóricas, la modulación metáfora/símil, y la equivalencia de una metáfora con otra.28 La adaptación se define como la conformación de un contenido en la visión del mundo de cada lengua, por ejemplo «he kissed his daughter on the mouth» = «abrazó tiernamente a su hija», ya que en la cultura hispana, no se suele demostrar afecto por los hijos con este tipo de manifestaciones. El autor afirma que, cuando no se halle un equivalente apropiado o éste vaya a ser de todo punto incomprensible para los receptores del texto, deben conservarse los elementos extraños de otra lengua.29
Dentro del segundo grupo de procedimientos que ayudan a transferir la totalidad del mensaje, la amplificación consiste en el empleo de más elementos en la lengua 2, para expresar la misma idea en lengua 1, p. e. «to speak aloud» = «hablar en voz alta». Aquí hay que tomar en consideración los conceptos de economía y concisión, así como su relación con las distintas lenguas.30 La explicitación o concentración es el procedimiento opuesto a la amplificación por el cual se condensan implícitamente en lengua 2 mensajes explicitados en lengua 1, p. e. «Para resolver los problemas básicos de la delegación de poderes» = «To help resolve the basic question of delegation». Se habla de restricciones a la explicitación, igual que se habló en el apartado de la amplificación, por motivos de «equivalencia estilística». Los tipos de explicitación son la explicación, la especificación y la realización; refiriéndose las dos primeras a procesos adjetivales, mientras la tercera consiste en la manifestación de un actante. A estos se suma un cuarto tipo que apunta a la «normalización sintáctica» y que se realiza en muchas ocasiones a través de distintas omisiones de términos, como la del agente, las de elementos idénticos, las que ocurren en formas elípticas de coordinación o subordinación inglesas.
Frente a procedimientos coma adaptación, amplificación y explicitación que utilizan el mecanismo de «expansión analítica» para resolver los problemas, la omisión consiste en la supresión de elementos superfluos en la conformación del mensaje. Este procedimiento está estrechamente ligado al «genio de la lengua» utilizada, así como a su «naturalidad» y economía, evitando en muchos casos el fenómeno de la sobretraducción, es decir, la traducción errónea de más elementos de los que en verdad hay en el mensaje original, p. e. «the failure to act on the part of the committee» = «El fracaso de no actuar por parte de la comisión».31 La omisión depende frecuentemente de la situación contextual, ya que generalmente existen matices implícitos en las situaciones que obvian cualquier tipo de explicitación en el proceso traductivo. Entre las omisiones más comunes, Vázquez-Ayora señala las referidas a elementos carentes de sentido, redundancias, repeticiones, y otras más específicas como los artículos, can y there+verbo que no sea to be.
Por último, la compensación ayuda a mantener el perfecto equilibrio entre la traducción oblicua y la fidelidad, establece una ecuación entre pérdidas y ganancias semánticas y termina de pulir la equivalencia estilística por medio de una adecuada gradación de matices, intensidades y tonalidades. Obviamente, las condiciones que la provocan también originan la dificultad de hallar equivalentes naturales y la pérdida de sentido o matices, como en «He went off to the movies» = «Se fue al cine» (No: «fue al cine»). El autor señala los «parámetros de la situación y la metalingüística» como fundamentos básicos de la compensación, ya que sólo de acuerdo a la situación podemos equilibrar los matices y sutilezas implícitos en el lenguaje. En este sentido, Vázquez-Ayora comenta:
Nuestra obligación es hacer que la versión parezca una obra primigenia, como si el autor la hubiera escrito en nuestra lengua, pero no mejor que la original. No hay que sepultar al autor en nuestro estilo o creación hasta volverlo indiscernible. Cada autor tiene un cuociente que hay que extraerlo para reelaborar una obra genuina (1977: 381).
La traductología de Vázquez-Ayora presenta una definición teórica muy satisfactoria de la unidad traductiva como unidad lexicológica, aunque no la ilustren con la suficiente claridad sus ejemplos y explicaciones. Sin duda se trata de un trabajo perfectamente sustentado teóricamente por referencias de tipo lingüístico-histórico. Su análisis comparativo sobre anglicismos de frecuencia, ambigüedad, redundancia y análisis discursivo ayuda a iluminar el camino del traductor. Aunque no expone un plan claramente definido de actuación, sus disquisiciones sobre los procedimientos técnicos de ejecución de la traducción oblicua son brillantes, aclaran muchos puntos conflictivos, y suponen un gran avance en la esquematización práctica del proceso traductivo. No obstante hay que decir que cae, frecuentemente, en contradicciones evidentes: estando su método teóricamente basado en el contexto, en la práctica raramente lo plantea en términos contextuales, más allá de la cláusula o la frase. Como en las teorías comparativas anteriores, el autor adopta la unidireccionalidad y sus resultados no pasan de ser parciales. Además permanece en el nivel estricto de la lengua, intentando proponer métodos traductivos que si bien añaden algunos puntos de vista interesantes en los estudios comparativos, no representan en modo alguno tendencias de consideración imperativa, ya que son teorías todavía encuadradas en el área de la prescripción de reglas aplicadas a los resultados y no de la explicación de los procesos traductivos.
A estos habría que añadir otros muchos estudios como los de Kade y G. Garnier que expone en Linguistique et traduction: éléments de systématique comparée du français et de l’anglais (1985) su modelo eminentemente semántico, denominando transemas a las unidades de traducción que pasan por un reconocimiento para llegar a la producción de la nueva versión sustentada ante todo en lo que él llama la sistemática comparada.
Peter Newmark afirma en su trabajo A Textbook of Translation aparecido en 1988, que se debe perseguir la exactitud y la verdad en la traducción aunque también expresa su opinión con respecto a la traducción literal en los siguientes términos: «I think that words as well as sentences and texts have meaning, and that you only deviate from literal translation when there are good semantic and pragmatic reasons for doing so, which is more often than not, except in grey texts» (1988: XI).
Newmark añade más procedimientos de los recogidos en las categorías de la estilística comparada y distingue entre las distintas teorías, sus marcos de referencia y los niveles del estudio de la traducción; trata también, aunque someramente la teoría textual. Además confecciona una tipología de las diferentes traducciones posibles y su definición. La traducción palabra por palabra se efectúa cuando se mantiene el mismo orden y se traducen las palabras fuera de contexto. La literal aparece cuando las estructuras son alteradas, pero no las palabras individuales (que se traducen fuera de contexto). La traducción fiel trata de reproducir el significado contextual del original bajo el corsé de las estructuras de la lengua de partida. La semántica sólo se diferencia de la anterior en que debe prestarse más atención al valor estético del texto en la lengua original, es decir, es la traducción en el nivel del autor. La adaptación consiste en reescribir el texto y adaptar la cultura de partida a la de llegada. Constituye, por tanto, la traducción más libre y se suele dar en piezas teatrales y poesía. La traducción llamada libre reproduce el contenido sin la forma, mientras que la idiomática reproduce el mensaje pero tiende a distorsionar los matices de significado insertando idiomatismos a frases hechas aunque estas no existan en el original. Por último, la traducción comunicativa intenta transmitir el mismo significado contextual del original de modo que tanto el contenido como el lenguaje de éste sean aceptablemente legibles y comprensibles para los posibles lectores; nos referimos, naturalmente, a la traducción en el nivel del lector.
Sin restarle importancia a la tipología propuesta por Newmark, creemos que se trata de una enumeración de conceptos aislados y de poca aplicación práctica que aunque sirvan para clarificar ciertos tipos de traducciones, no constituyen en modo alguno una ayuda reseñable para el estudio del proceso traductivo, siendo además algo utópicas ya que en un mismo texto pueden darse muchos tipos diferentes.
2. ¿QUÉ OCURRE EN UN CHOQUE DE CULTURAS? EQUIVALENCIA E INTERCULTURALIDAD
El concepto de equivalencia es fundamental para una descripción global de la traducción y, en especial, para el fin que nos ocupa en el presente trabajo. La equivalencia va estrechamente ligada al concepto de unidad de traducción así como también al establecimiento de un modelo de trabajo. En el siglo pasado, autores importantes nos dejaron algunas reflexiones sobre el concepto de equivalencia, aunque en la segunda mitad de nuestro siglo los estudiosos han incidido de un modo más concreto en el estado de esta cuestión.
Schopenhauer sostenía que no todas las palabras de una lengua tenían un equivalente exacto en otra. Por tanto, no todos los conceptos expresados en una lengua serían exactamente iguales que los expresados mediante las palabras de otra.32 Schleiermacher fue un paso más lejos al afirmar que hay muy pocas palabras en la vida diaria que tengan un exacto correspondiente en otra lengua susceptibles de ser utilizadas en los mismos contextos para producir el mismo efecto.33 Esto es más acusado aún en los conceptos y la filosofía. Por tanto, si el traductor quisiera dejar hablar al autor de una obra como si este hubiera hablado en la lengua de traducción, habría muchas cosas que no podría decir, porque no serían familiares para los receptores y, por tanto, no tendrían un símbolo en su lengua. Humboldt trató la cuestión de la intertextualidad en la traducción y defendió que, aunque exista la posibilidad de que ninguna traducción tenga algo que ver con el original, éste estará siempre muy relacionado con la traducción por virtud de su traducibilidad. Todas estas opiniones, en fin, remiten a la vieja cuestión de la equivalencia, relacionada a su vez con otros conceptos como la fidelidad: «Equivalence in difference is the cardinal problem of language and the pivotal concern of linguistics» (Jakobson, 1992: 146). Respecto a esto, existen opiniones encontradas de autores actuales. Por un lado, se considera la componente semántica como la más importante (Quasha, 1987: 209), por otro, se da la opinión de que la equivalencia traductiva es algo distinto de la identidad semántica (Ivir, 1987: 473), ya que tanto la equivalencia semántica como la estilística remiten al viejo tópico de traducción literal o libre. Pero tratemos ahora de diseñar un concepto de equivalencia que pueda servirnos para los fines de este trabajo, después de considerar algunas opiniones al respecto.
Un gran número de autores han puesto en el concepto de equivalencia la máxima carga ideacional de sus definiciones y puntos de vista sobre la traducción. Veamos algunos ejemplos referidos al concepto de traducción: «replacement of SL grammar and lexis by equivalent TL grammar and lexis with consequential replacement of SL phonology/ graphology by (non equivalent) TL phonology / graphology» (Catford, 1965: 22); «deux messages équivalents dans deux codes différents» (Jakobson, 1966: 60). Y a la definición de equivalencia: «procédé de traduction qui rend compte de la même situation que dans l’original en ayant recours à une rédaction entiérement différente» (Vinay y Darbelnet,1958);34 «when a source language text or item-in-text and a target language text or item-in-text are relatable to (at least some of) the same features of a situation» (Catford, 1965: 138).
El acercamiento de Catford falla por su propia base, ya que al seguir un punto de vista estructural –sobre todo al hablar de gramática– y considerar las lenguas como sistemas cerrados y únicos, se infiere que unidades de sistemas distintos no pueden ser nunca equivalentes desde un punto de vista lingüístico. Al no presentar análisis textual alguno, aparte del lingüístico, no vemos cómo pueden ser las unidades equivalentes. Además, no es cierta la suposición de que la suma de elementos equivalentes pueda resultar en una equivalencia global, ya que el lenguaje no funciona de esta forma, sino que se da en él un conjunto de variables situacionales que delimitan la recepción y el contexto extralingüístico.35
Quizá el modelo teórico más fundamentado en la noción de equivalencia sea el de Nida. Según él, las lenguas se distinguen en lo que comunican, por tanto la equivalencia funcional ha de considerarse elemento crucial de cualquier teoría de la traducción. Debe, por lo tanto, buscarse la equivalencia y el equivalente natural más próximo sobre la utópica identidad. Este equivalente natural más próximo, Nida lo identifica con un tipo de equivalencia funcional más que formal, es decir, lo que denomina «equivalencia dinámica»: «the quality of a translation in which the message of the original text has been so transported into the receptor language that the RESPONSE of the RECEPTOR is essentially like that of the original receptors» (1969).36
Por todo ello y enlazando con el acercamiento interlingüístico, aunque con un enfoque que hace hincapié en la interculturalidad de la traducción, nos detendremos ahora en la aportación de los traductores bíblicos Eugene Nida y Charles Taber con su trabajo Theory and Practice of Translation (1974), que tras haber recogido enseñanzas de la teoría comunicativa, la gramática generativa y la sociolingüística, introducen los conceptos de cultura de llegada y la equivalencia dinámica al receptor como elemento activo: «One does not restrict meaning simply to sounds, grammar, and rhetoric, but must recognize that within any text objects and events may likewise have meaning as a result of cultural presuppositions and value systems» (1985).37 Sobre la identidad Nida defiende la equivalencia natural en la traducción y establece como prioridades la coherencia textual, la equivalencia dinámica, la forma fonética del lenguaje y la preferencia por formas usadas y aceptadas por la supuesta audiencia. La traducción debe abordarse desde el párrafo como unidad de traducción, aunque se llegue finalmente en muchos casos a la consideración unitaria de porciones mayores dentro del discurso total.
Para Nida, el proceso de traducción atraviesa tres etapas básicas: grammatical analysis, transfer y restructuring, es decir, un análisis exhaustivo previo del texto en lengua 1 que lo acondicione para realizar la traducción en sentido estricto y finalizar con la revisión o reestructuración del texto vertido en la lengua 2. En la primera etapa, Nida distingue entre el análisis estructural previo, el gramatical –más detenido–, y el del significado del texto. Cuando analiza este último, utiliza la semotaxis para distinguir entre significado referencial y connotativo, dependiendo éste de tres factores fundamentales: la relación del hablante con el texto en cuestión, las circunstancias prácticas en que se usa dicha porción de texto y las características lingüísticas propias del mismo.38
En los tres estadios de la segunda etapa, transfer, se desecha un análisis secuencial debido a la frecuente necesidad de entremezclar éstos de acuerdo con las necesidades de la traducción. En el proceso de transferencia de un mensaje desde una lengua a otra el significado debe ser preservado a toda costa, mientras que la forma, excepción hecha de la poesía, debe considerarse secundaria, ya que las reglas que hacen posible la expresión de significados varían notablemente en cada lengua debido a la arbitrariedad del lenguaje. Nida refiere los problemas más comunes en esta etapa y propone posibles soluciones para cada uno: los modismos, los significados figurados, los cambios en los componentes centrales de los significados, los significados genéricos y los específicos, las expresiones pleonásticas, las fórmulas especiales, la redistribución de los componentes semánticos, y los condicionamientos contextuales.
La última etapa, reestructuración del texto, puede considerarse desde tres perspectivas diferentes: las variedades estilísticas que se deseen, los componentes esenciales y características peculiares de cada una y las técnicas necesarias para producir la variedad o variedades elegidas. El autor establece una clara distinción entre las lenguas respecto a su tradición y sus peculiaridades estilísticas y afirma que la reestructuración nace en la práctica con lenguas muertas y, en ocasiones, con lenguas que no conocen la perfección, aunque en la traducción profesional no existe la reestructuración (adaptación) como tal. Existen tres posibles situaciones con respecto a tradición y estilo: a) lenguas con larga tradición y estilo bien definido; b) lenguas reducidas a tradición escrita en las últimas generaciones que adquieren ciertos usos aceptados y, de algún modo, estereotipados; c) lenguas reducidas a la expresión escrita y practicada únicamente por estudiosos y traductores. En ciertas lenguas que han corrido el peligro de haber sido reducidas a manifestaciones escritas, debido a la escasez de hablantes (sobre todo en los grandes centros urbanos) se desarrolla un tipo de fosilización literaria llamada translationese, que se impone en la lengua como única forma apropiada de escribirla, sirva como ejemplo la recientemente compilada Gramática Normativa Valenciana que se imparte actualmente en los colegios y universidades de la Comunidad Valenciana.
Para este autor, las diferencias entre las lenguas no residen tanto en lo que se puede decir, sino en las combinaciones permisibles y posibles, especialmente en las categorías marcadas obligatoria u opcionalmente. Así mismo marca la distinción entre prosa y poesía y los diferentes tipos de prosa: narración, descripción y argumento. Caracteriza la poesía como expresión de paralelismos complejos producidos por el sonido, los modelos morfosintácticos, la elección léxica y la estructura semántica, así como por su unidad, novedad, complejidad, condensación y simplicidad.
En una aproximación estilística funcional debemos, según Nida, clarificar primero el propósito teniendo en cuenta las formas que sirven para aumentar la eficacia, como la estructura discursiva simple, los marcadores del discurso, los de transición, los relacionantes y los que marcan relaciones entre las clases, las construcciones paralelas de sujeto y predicado, los marcadores de participantes y los terminales potenciales de frase, así como las que implican efectos especiales de tipo variado, como efectos de sonido y ritmo, confusión formal y ausencia de los efectos antes mencionados para el primer grupo. Para efectuar este análisis del discurso, el lingüista propone una serie de técnicas que incluyen transformaciones desde la estructura superficial a estructuras de tipo kernel o quasi-kernel, división de niveles de fore- y backgrounding hasta llegar a estructuras secundarias o terciarias, reducción de éstas últimas a componentes esenciales, análisis de paralelismos y contrastes entre grupos sucesivos de estructuras primarias, estructuración de cadenas de actantes y acciones, y tratamiento de grupos no-primarios como estructuras dependientes incluidas en sus propias relaciones internas.39
En el capítulo dedicado a la evaluación de la traducción, Nida opina que el proceso causante de la redundancia no añade realmente nueva información; en él sólo se transfiere cierta información del nivel implícito al explícito por medio de las expansiones, que divide en léxicas y sintácticas.40 El autor explica la razón de la tendencia a la expansión de la traducción sobre el original:
The tendency to greater length is essentially due to the fact that one wishes to state everything that is in the original communication but is also obliged to make explicit in the receptor language what could very well remain implicit in the source-language text, since the original receivers of this communication presumably had all necessary background to understand the contents of the message (1974: 163).
Por el contrario en la operación de eliminación de la redundancia, se realiza el proceso inverso a través de las reducciones, entre las cuales el lingüista enumera distintos tipos de omisiones, simplificaciones, pérdidas y elipsis de elementos superfluos o innecesarios.
El acercamiento de Nida y Taber es más un método de traducción que un análisis del proceso traductivo. De cualquier modo, incluye ya elementos de semiótica tales como el receptor, el tipo de texto y los registros, además de la relación intercultural que tan importante papel desempeña en el proceso traductivo. No deja de ser, sin embargo, una perspectiva unidireccional y se basa sobre todo en el tipo de traducción bíblica sobre la que tanto trabajaron ambos autores.
Otros estudiosos como Jean Claude Margot y Maurice Pergnier continuaron en la línea de Nida y Taber. Para Margot en la equivalencia dinámica el lector tiene la última palabra, sirve de criterio principal para la evaluación de las traducciones:
la valeur d’une traduction ne dépend pas de l’opinion d’un critique bilingue, qui pourrait retrouver dans la text traduit ce qu’il voit déjà compris dans le texte original; elle dépend de la façon dont le lecteur monolingue saisit le message traduit, c’est-à-dire que sa qualité est certaine si ce lecteur reagit (autant que possible) de la mëme maniére que le recepteur du texte original (1979: 102).
Lilova comenta la definición de Nida y afirma que no sólo atiende al efecto comunicativo en el sentido de una interpretación dinámíca, sino que además implica «a balance of effect between original and translation while preserving fidelity vis-à-vis the language, the original text, and the readers» (1987: 15) 41 Si bien el punto de vista de Nida es acertado porque incluye al receptor, no es del todo completo puesto que –al igual que el de Catford– tampoco incluye factores situacionales esenciales 42 En cambio, Hartmann (1985) sostiene que un modelo dinámico de búsqueda de la equivalencia deberá trascender las tipologías de correspondencia léxica formal y, en lugar de esto, explicará el proceso psicolingüístico y sociolingüístico del acto bilingüe.43
Por su parte Pergnier habla en Les fondements sociolinguistiques de la traduction (1980) de la traducción como un hecho comunicativo y sociolingüístico y concede gran importancia a la situación: «les critères qui président à la appréciation de la fidelité ou de l’infidelité d’une traduction ne se trouvent nullement dans les signifiés des mots, ni dans une étude comparative des deux langues en présence, mais au carrefour des références situationnelles» (1980: 423). Según este autor la operación de traducción consiste en llevar «contenidos de sentido» propios de mensajes particulares, y no en una búsqueda de equivalencias entre unidades pertenecientes a dos lenguas en tanto que tales (normas). Hay que tornar nuestras miradas de los significados a los sentidos, porque todo hecho de lenguaje es el resultado de una dialéctica entre una forma lingüística y un contenido de sentidos. Según Pergnier, las aproximaciones que se basan en la lingüística como la de Nida, o las que se basan en la traductología como la de Danica Seleskovitch coinciden en que la traducción busca la equivalencia entre los signos lingüísticos en contexto o situación y en que los diferentes componentes del enunciado traducido se refieren no solamente al contexto inmediato, sino también al conjunto de los factores extralingüísticos que condicionan la enunciación y la comprensión del mensaje.
Anton Popovic (1976) defiende que la equivalencia debe entenderse como un equilibrio entre las constantes del TO y el TM y las transformaciones sufridas por los segmentos textuales y lingüísticos en el proceso traductivo.44 Aunque el acercamiento de Popovic contiene ya análisis de los textos TO y TM, no parece que se relacionen ambos polos, sino que se infiere un cierto determinismo que impone el TO al TM para ser este último considerado como traducción del primero. Además, Popovic dirige todo el peso de la equivalencia traductiva a la equivalencia estilística.
Julianne House (1977) plantea un aproximación funcional basada en el mantenimiento de tres tipos de significado: semántico (relativo a la denotación), pragmático (relativo a la función comunicativa) y el textual, el más importante para la traducción. Para la autora, el paso más importante para llegar a la equivalencia consiste en el análisis textual del ST que funciona como norma y criterio básico de equivalencia.45 Tras esto, se decidirá si se aplica un tipo de traducción «covert» que supone una equiparación de lectores de uno y otro polo u «overt» que tiene en cuenta los rasgos específicos de una cultura concreta y las restricciones provocadas por éstos.46 El planteamiento de House es correcto al considerar variables situacionales, pero no establece ninguna jerarquía de rasgos al definir el «perfil textual» del ST.47 Por otra parte, no podemos deducir únicamente del análisis de ST que el TT correspondiente cumpla los requisitos para ser considerado como traducción de ese ST.
Gideon Toury (1982) defiende que la equivalencia en traducción remite a otro concepto funcional-relacional, esto es, aquella relación que, por definición, distingue entre traducción y no traducción. Para Toury, la noción de equivalencia es vital para cualquier punto de vista traductivo ya que se utiliza para el establecimiento del concepto general de traducción subyacente al corpus de estudio, reconstruye los procedimientos traductivos en relación a los varios tipos de restricciones y a las decisiones tomadas bajo éstas y, por último, sirve para explicar la red completa de relaciones de traducción y la representación lingüística-textual de las soluciones traductivas que las convierte en fenómenos traductivos superficiales: «that relationship between two linguistic utterances defining translation» (1980: 67). Su caracterización de la equivalencia parte del modelo que incluye una rama de estudio descriptiva sistemática, mediante la cual puedan hacerse formulaciones dentro de otra rama teórica, que a su vez sirva para predecir lo más exactamente posible, mediante la equivalencia translémica, las soluciones a los problemas encontrados en la última rama, la aplicada.48
Para Toury (1985), deberemos comenzar por establecer la noción de equivalencia en cualquier estudio de traducción descriptivo, noción que cambiará en función de las normas (preliminares y procedurales), influenciadas a su vez por la dimensión histórica. Sin embargo, no tendremos modo de determinar las unidades de equivalencia a priori si no disponemos del T2. Toury propone la creación de un «intermediating construct» que haga las veces de «tertium comparationis» del análisis. Este tertium comparationis, denominado también «invariante metodológíca», estará formado, según el autor, por el conjunto de unidades y relaciones que estructuran el T1 y que nos permitirá definir el grado de adecuación y aceptabilidad del T2. La «dominante» de la traducción se obtendrá a partir de este equilibrio:
When in a great number of the compared units a certain type of translational relationships is found to be dominant, and/or a certain hierarchy of relationships recurs as a fixed pattern, these will be taken as a guidance for the establishment of the dominant type of relationships and/or the entire hierarchy for further units of the same text, unless contradicted by the actual findings concerning them (including specific translation problems) and eventually for the text as a whole (1980: 110).
A partir de aquí se realizará la comparación de T1 y T2 mediante los siguientes pasos: análisis textual de T1 a partir de criterios que sirvan para determinar el «adequacy construct» para conocer las relaciones intratextuales del T1; comprobar si en el T2 se establecen los mismos tipos de relaciones semánticotextuales y ver de que tipo son las desviaciones; finalmente, definir las unidades bitextuales y establecer la jerarquía de valores para reconstruir la relacíón global de equivalencia entre el T1 y el T2. Pero para poder dar el paso de la primera a la segunda etapa sin conocer todavía el tipo equivalencia, Toury (1980) e Ivir (1981) proponen un mecanismo bidireccional apoyado en las siguientes etapas. En primer lugar se realiza una comparación de las unidades textuales del T1 y sus correspondientes formales en el T2 para conocer los cambios normativos o sistémicos en el T2. Tras esto, se crea un esquema con las unidades del T2 (obtenidos a partir del análisis textual unilateral) y las correspondientes en el T1 para conocer las equivalencias funcionales (soluciones) a los problemas presentados por el T1 y las clases de relaciones traductivas que existan en ambos textos. Recordemos también la diferenciación hecha por Toury entre traducción de textos literarios –cuya principal preocupación es el texto original– y traducción literaria, cuyo foco es el texto de llegada y la consideración de éste desde el punto de vista del sistema de llegada.
Rosa Rabadán (1991), sin embargo, señala que el acercamiento de Toury no explica las zonas de inequivalencia, tampoco concede gran importancia a los factores de recepción y, por último, no ofrece una definición muy acertada de las unidades de traducción («textemas») ni de la jerarquización de las relaciones traductivas. Para la autora, se habrán de proponer una serie de parámetros de tipo dinámico para establecer una jerarquía de valores que sirva, a su vez, para determinar la «dominante» que definirá el modelo de equivalencia. Rabadán opone a la equivalencia la inequivalencia y la define –de modo similar a la primera– como una noción funcional-relacional, sin realidad material concreta, que surge de la imposibilidad de someter todos y cada uno de los rasgos del TO a los parámetros de aceptabilidad del polo meta 49 La autora divide las inequivalencias en tres tipos: lingüísticas, extralingüísticas y ontológicas, estas últimas derivadas únicamente del desconocimiento del traductor. La «norma inicial» se define como el planteamiento del traductor basado en la adecuación, derivada del polo origen y la aceptabilidad, relacionada con el meta. Cuando la traducción tienda a conservar sobre todo los rasgos lingüísticos y textuales del TO, el TM mostrará un tipo de equivalencia formal, si de otro modo se prima el polo de la aceptabilidad, las relaciones de equivalencia serán de tipo funcional.50 Para Rabadán,
tanto el TO como el TM poseen «textemas», que pueden o no ser actualizaciones de un «translema». Este último no tiene existencia en «un» texto, tan sólo «actúa» cuando se establece una relación de equivalencia entre dos textos, uno de ellos origen y otro meta (1991: 199).
La definición abstracta e inaprehensible de «translemas» de Rabadán, si bien clarifica con bastante exactitud las bases teóricas de su método de análisis, no puede servirnos para los objetivos de nuestro análisis puesto que necesitamos una noción más práctica y realista de las unidades de traducción como entidades concretas y asibles en la realización de nuestro análisis. Por otra parte sus criterios dinámicos –las distinciones formal / funcional– así como su concepción de la inequivalencia son muy acertados por tratarse de nociones dinámicas y graduables que abandonan los antiguos dogmatismos y parecen tener una aplicación directa y clara.
Danica Seleskovitch (1986) parte de la idea de que el sentido y su transmisión son la razón de ser y el origen de la lengua por lo que el acto de habla es anterior al hecho de la norma. El sentido está siempre designado claramente y es objetivo si bien inmaterial, individual e inédito, mientras la intención no es explícita sino hipotética. Para la autora, las equivalencias preestablecidas en la lengua no corresponden a equivalencias de sentido y el discurso es una creación constante más que la aplicación de los significados de la lengua. La univocidad del sentido en todas las circunstancias deriva, según la autora, de la observación empírica de que en la interpretación simultánea, los errores no suelen derivar de la comprensión ambigua del discurso en la recepción: «Aunque la lengua en la que se realiza el discurso sea multívoca y polisémíca, el conjunto de las palabras que se dirigen es unívoco, al igual que que el querer decir del que habla, esto es, la realidad vista a través de las palabras pronunciadas» (303). Amparo Hurtado (1989) sigue en la misma línea y defiende que toda traducción es una mezcla de equivalencias contextuales o dinámicas y de transcodaje, aunque éstas últimas tienden a emplearse menos de lo que cabría pensar.51 Así la equivalencia de traducción será diferente según se trate del nivel lingüístico, fuera del contexto, o del nivel del sentido, en el texto. Por tanto, «Les équivalences résultent d’un acte comparatif postérieur à l’acte de traduction proprement dit» (Seleskovitch y Lederer, 1986: 306). Ciertamente, el concepto de equivalencia es único en cada hecho traductivo, según la interpretación y re-creación del traductor y, por ello, deberemos descifrarlo cuando tengamos ante nosotros el resultado de la traducción, texto 2, a partir del texto 1, ya que no existen hoy por hoy mecanismos ni conocimientos capaces de ver en el interior de la mente del traductor mientras se lleva a cabo el proceso.52 Lo que no es tan claro es que el sentido sea objetivo, ya que si lo fuera no existiría la posibilidad de múltiples interpretaciones, lo que cae por su propio peso. Quizá, Seleskovitch se refiera únicamente al sentido del querer decir del autor en un determinado punto del tiempo y en unas coordenadas situacionales concretas e irrepetibles, aunque en este caso nadie podría conocer el auténtico sentido del querer decir del autor a no ser que éste lo explicara y lo dejara escrito en forma de otra obra, lo cual nos haría retornar al punto de partida.
Basil Hatim y Ian Mason consideran que la equivalencia en traducción se refiere a que, de acuerdo con la pragmática, «adequacy of a given translation procedure can then be judged in terms of the specifications of the particular translation task to be performed and in terms of user’s needs» (1990: 8). La introducción de conceptos como adecuación y aceptabilidad estaba ya implícita en escritos antiguos de autores como Schleiermacher y Humboldt.53 Douglas Robinson (1990) sostiene que el doble error del pensamiento tradicional sobre traducción estriba en la consideración de la equivalencia como algo natural y universal y que hace, por tanto, que la traducción sea inevitable e inmutable. Para él, la equivalencia entre SL (lengua origen) y TL (lengua meta) es siempre somática al principio: las dos frases o palabras se sienten como iguales. Vladimir Ivir añade además el concepto de intuición (implícito en la «respuesta somática» de Robinson) como piedra angular de la equivalencia: «In the absence of objective (operational) tests of sameness of function, native intuitions are invoked both for transformational correspondence within a language and for translational equivalence between languages» (1987: 473). Aunque Robinson se equivoca al considerar la equivalencia un fenómeno entre lenguas y no entre textos, su punto de vista sirve para plantear el hecho de que la explicación o descripción de la equivalencia puede y debe ser realizada en el proceso de traducción como una actualización continuada o incluso a posteriori, es decir, una vez que tenemos un texto 1 y un texto 2, y para fines analíticos o explicativos.54
3. COMUNICACIÓN E INTERPRETACIÓN. LA EXÉGESIS INTERTEXTUAL
Mucho tiempo ha pasado desde que, a principios del siglo XX, Ferdinand de Saussure inaugurara la disciplina lingüística con su dicotomía langue/parole, una dicotomía que ha marcado la línea a seguir en el estudio de las lenguas hasta la actualidad.55 En los años sesenta, Chomsky estableció la distinción entre performance y competence –claramente basada en la nación saussuriana–, constituyéndose en los cimientos de su Gramática Generativo-Transformacional. 56
Hoy sabemos, que ambos conceptos han posibilitado el estudio sistemático de las lenguas que, de otro modo, hubiera sido harto caótico e intrincado, amén de influir notablemente en el estudio de la traducción, al hacerse más plausible y llevadero el análisis comparativo en el nivel interlingüístico. En los últimos años, muchos críticos han argüido que el estudio sistemático de las lenguas no debe basarse en una mera observación de la norma lingüística, sino que debe ir más lejos en el análisis del habla, puesto que, según los partidarios de esta idea, en la traducción no se transponen elementos del sistema como tales, sino realizaciones del habla:
Le traducteur ne traduit pas les signifiés systemo-sémantiques (paradigmatiques) mais quelque chose d’autre: la valeur des signes dans la Parole («discours» pour Benveniste et Ricoeur) que les traducteurs eux mêmes appellent depuis deux mille ans […] le sens […]. Le sens comme le signifié lacanien, n’existe que dans la Parole (discours) (García-Landa, 1985: 187).57
En nuestra opinión, esto es totalmente cierto, si tenemos en cuenta que los idiolectes –en sus niveles oral o escrito– son definitivamente hechos pertenecientes al habla, y así deben ser analizados.
Por tanto, el lenguaje personal de cualquier autor, como idiolecte, deberá ser considerado un hecho de habla, además, claro está, de pertenecer al sistema global ideal de la norma: «Certain tendencies occur regularly or are foregrounded deliberately so that we recognize them as a kind of «trade mark» of the individual. Style functions, then, both to class a text among other texts –generically– and to give it an unmistakably individual flavour» (Birch y O’Toole, 1988: 1). Sin perder de vista las dimensiones de la variación lingüística –como son el contraste entre el lenguaje hablado y el escrito, los factores sociológicos, los niveles de estilo que reflejan las circunstancias de uso y las relaciones hablante-oyente y los dialectos geográficos–, así como los factores fundamentales de esta variación –la edad, el sexo, el nivel educacional, la ocupación, la clase o casta social y las creencias religiosas– no podemos contentarnos con un análisis lingüístico en el único estadio de la norma o sistema, puesto que estaríamos negando una verdad hoy por hoy por todos conocida: «Essential differences between languages are thus not in what can be said, but in what are permissible and/or probable combinations, and especially in what categories are marked obligatorily and what are purely optional» (Nida 1974: 132). Podríamos decir que la capacidad de traducción potencial es un hecho perteneciente a la norma, mientras que la praxis de la actividad traductora entra dentro del dominio del habla. 58
La estilística ha servido para establecer un acercamiento teórico a un tiempo estructurado y coherente a las distintas técnicas de traducción, preservando de este modo la calidad frente a los trabajos mediocres.59 Autores como Pergnier creen que el defecto de algunas teorías como la de Austin radica en no haber establecido con suficiente claridad si los presupuestos de su teoría se refieren a la norma o al habla. De cualquier forma, la estilística puede servirnos también para establecer diferencias y semejanzas entre los diversos niveles que conviven dentro de las distintas lenguas; por ejemplo, todos sabemos que en la lengua francesa, el registro oral y el escrito se mantienen a una gran distancia, debido entre otras razones, al extendido desarrollo de numerosos sociolectos (slang) que con el tiempo se han ido alejando de la lengua estándar. En cambio, en español peninsular, el lenguaje de la calle, en general, no dista mucho del empleado en la escritura. La creación de una institución dedicada a la lingüística española como la Real Academia de la Lengua, así como otros factores sociológicos han impedido o, al menos, no han favorecido la creación de sociolectos muy diferenciados de la lengua estándar. Nida puntualiza a este respecto, «the standards of stylistic acceptability for various types of discourse differ radically from language to language» (1964: 169).
Con esto sólo deseamos señalar que ante la realización de cualquier trabajo traductivo es de suma importancia tener en cuenta factores estilísticos y sociolingüísticos como el del caso mencionado anteriormente, en tanto en cuanto los registros lingüísticos se sitúan en cada lengua en lugares relativos diferentes respecto a la norma: «In fact, the social context of translating is probably a more important variable than the textual genre» (Hatim y Mason, 1990: 13).60
Otra cuestión es la solución práctica una vez enfrentados a una traducción de problemas de dialectos, jergas, «slang», etc., aunque pensamos que existen variables que deben tomarse en cuenta en cualquier trabajo traductivo: «Many translators are not aware of the jargon problem because they are working in a context which is far from the common people» (Alba, 1987: 119). Gregory Rabassa hace hincapié en la importancia del oído en traducción, y es que la mejor y más común alabanza para una traducción es que se lea como el original. Rabassa piensa que siempre se ha de mantener el tono del original, incluso si se trata de dialecto, aunque muchos traductores opten por la solución más fácil, ignorando cualquier tono distinto del estándar: «If a work sings in the original and does not in the translation, then the version is little more than a linear glossary; if it reads well but is grossly inaccurate, we are faced with a sub-creation which may well have its merits but which is not what it purports to be» (1987: 82).
Como sabemos, la supemorma puede definirse como el conjunto de estructuras lingüísticas –dentro de una determinada norma– que por razones sociales, políticas, económicas o culturales, se aceptan como standard (modelo) de corrección, elegancia o pureza de la lengua, frente a todas las variedades extendidas por razones geográficas (dialectos), sociales (sociolectos), o individuales (idiolectos), que también forman parte de la norma.61 El problema surge cuando se intenta imponer dicha supernorma como única alternativa válida (de corrección, pureza y elegancia) en todas los ámbitos antes mencionados.62 Por razones principalmente de índole político se han realizado, en muchas ocasiones, campañas de desprestigio contra ciertas lenguas vernáculas en beneficio de otras; al igual que en las guerras los vencedores se imponen a los vencidos, no hay que irse muy lejos para contemplar ejemplos de este tipo. En nuestro propio país se han sucedido los conflictos por motivos de autodeterminación cultural, lingüístíca e incluso política.63
En la Comunidad Valenciana se retrocedió durante la época franquista en cuanto al reconocimiento del valenciano como propio de esta región. Sin embargo creemos sólo justo recordar que las razones no se limitaron únicamente a una medida política centralista, sino también a una respuesta libre de las clases sociales más favorecidas, especialmente en las grandes ciudades, a las que no les importó renunciar a la difusión de la lengua y cultura propias. Actualmente estamos asistiendo al fenómeno contrario, impulsado por el rechazo a la época anterior: el relanzamiento de la lengua no solamente a nivel oral sino también escrito, potenciado principalmente desde centros públicos. Debido a una confluencia de factores, entre ellas el empeño que algunos sectores por desprestigiar la comunidad autónoma de Cataluña, se ha producido un cierto rechazo hacia la lengua catalana.64 Así, se ha creado para evitar problemas tendentes a evitar los partidismos en este sentido, una gramática normativa que ha sufrido alteraciones respecto de la variación lingüística real, es decir, una lengua valenciana –difundida por los diversos medios de comunicación del poder– en cierto sentido desnaturalizada. Algo semejante a lo que Nida denominó «translationese»:
In many languages reduced to writing within the last two or three generations there is usually a «literary» capstone consisting largely of a form of translationese, which has been superimposed upon the language as the only appropriate form in which to write the language (1964: 124).