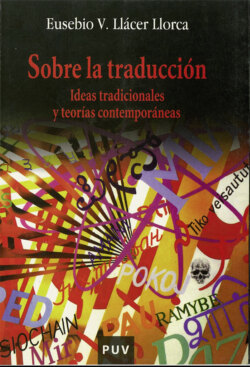Читать книгу Sobre la traducción - Eusebio V. Llácer Llorca - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Denn, was man auch von der Unzulänglichkeiten des Übersetzens sagn mag, so ist und bleibt es doch eins der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltwesen.
WOFGANG VON GŒTHE *
Existen traductores profesionales y aficionados. Entre los primeros, unos trabajan por libre –no alcanzan el 15 %– y otros están empleados por organismos nacionales o internacionales, practicando una traducción más técnica que literaria. Entre los aficionados existe idéntica distinción, ya que desgraciadamente muchos profesionales de otros ámbitos universitarios o empresariales –médicos, economistas, abogados– ejercen esporádicamente como traductores tanto en agencias privadas como públicas. Los únicos profesionales que pueden subsistir con la traducción son los dedicados a los trabajos técnicos con algún propósito práctico, como el de las relaciones internacionales políticas, económicas o científicas, en organismos internacionales tales como la ONU, las Comunidades Europeas y sus correspondientes suborganizaciones, y un número muy reducido de agencias internacionales que prestan sus servicios al mundo empresarial, quedando la traducción literaria como un hobby o segunda profesión sin ninguna seguridad económica o laboral. Y es que los traductores literarios parecen condenados a ejercer como trabajadores autónomos, con lo que comienzan a surgir los problemas.
Las implicaciones económicas negativas vienen dadas y son consecuencia, en muchas ocasiones, de las relaciones entre editor, traductor y opinión pú-blica. Los editores no suelen tener en muy alta estima el trabajo del traductor, considerado normalmente un trabajador «de segunda» y recibiendo de esta forma un salario ínfimo en absoluta discordancia con su trabajo. Una vez en el mercado, el lector medio no presta especial atención a la labor del traductor, en primer lugar porque no siempre aparece siquiera el nombre de éste y la opinión pública desconoce la naturaleza de su trabajo, considerándolo tradicionalmente un acto de mera imitación sin más dificultad que la que el uso de un diccionario pueda suponer. Tampoco se considera la enorme tensión que provoca la escasez de tiempo a la que el traductor está frecuentemente sometido por parte de los editores, una presión que frecuentemente origina fallos en el resultado final. Esta infravaloración de la opinión pública repercute inevitablemente en el editor, lo que unido a sus intereses económicos impide la justa apreciación del trabajo del traductor. Es un círculo vicioso en el que la invisibilidad del traductor a niveles estético y socioeconómico se condicionan mutuamente para producir el mismo efecto, sin importar el principio y el fin, la causa y el efecto.
Aparentemente, la demostración fehaciente de mayor creatividad por parte del traductor podría aminorar su negativa valoración e incrementar la estima por parte de la opinión pública y los editores. Pero desafortunadamente las circunstancias lo impiden, ya que el traductor depende económicamente del editor y éste de la opinión pública, por lo que el primero lejos de encontrarse en libertad de realizar traducciones –más o menos libres– apartándose de la convencionalidad, debe siempre ceñirse al sistema de valores instituidos que controla y maneja la economía y el pensamiento de la nación en el período en cuestión. Y así, según los viejos esquemas el traductor, aunque necesario, permanece en la sombra, constituyendo el puente entre culturas y apartándose de las convenciones tan sólo cuando la comprensión del texto lo requiere. Hasta que la opinión pública no adquiera conciencia de la importancia del trabajo del traductor en cualquier sociedad y deje de considerar su labor como una de carácter dudoso –en tanto en cuanto la interprete como un ataque contra la cultura de ámbito nacional–, la posición del traductor literario seguirá sufriendo la misma falta de respeto y prestigio como acertadamente señala Beatrice Joy Chute en «The Necessity of Translation» dentro de la colección de artículos The World of Translation: «The more the craft of translation is respected, and the more the necessity for good translation is recognized, the more good translations will be published» (1987: 67).
Los estudios sobre traducción han atravesado distintas épocas que han coincidido en muchas ocasiones con las diferentes corrientes de pensamiento, culturales y literarias que ha experimentado la cultura occidental. A modo simplemente de introducción, recordemos que en una primera época, que hemos denominado pre-teórica, y que abarca desde la antigüedad hasta la segunda mitad de nuestro siglo, las clasificaciones sobre la traducción son más meditaciones especulativas –enraizadas principalmente en ideologías y consideraciones políticas y sociales– que verdaderas categorizaciones basadas en una amplia experiencia. Así, los romanos Horacio y Cicerón advirtieron contra el peligro de la imitación en un momento histórico en el que la cultura helénica, tras su declive político, seguía siendo considerada como la más perfeccionada de occidente, una situación no deseada por las instituciones romanas que querían rematar su poder político con un florecimiento cultural independiente de Grecia. Con el aforismo Non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu (no debe traducirse palabra por palabra, sino el sentido del sentido), San Jerónimo estaba adelantándose en muchos siglos a la tradición traductiva religiosa, una tradición que en la Edad Media opta por retomar hacia el método de palabra por palabra, más eficaz en unos momentos de afirmación excluyente de control por parte de la Iglesia cristiana.
Ya en el Renacimiento, Lutero retoma la idea de San Jerónimo, rehuir el literalismo, aunque esto no le impide seguir siendo consecuente con su ambición de convertir a más fieles al cristianismo, o mejor, a su nueva forma de cristianismo. Mediante la aparente libertad que suponen sus directrices en la lectura de las escrituras, Lutero se erige en padre protector de sus fieles protestantes, dictándoles lo que deben entender en ellas. Mientras tanto, la tradicional Iglesia católica sigue abogando, en boca de Fray Luis de León, por una traducción que se asemeje en la mayor medida de lo posible al palabra por palabra, como es preceptivo. Ya en el siglo XVII nos encontramos con una Inglaterra alejada ya de la tradición católica –también de la luterana centroeuropea– con las primeras tentativas en pos de una clasificación algo más fundada en la práctica. Así lo expone John Dryden, en 1680, distinguiendo tres tipos básicos de traducción: metaphrase o «turning an author word by word, and line by line, from one language into another», paraphrase o «translation with latitude», la traducción del sentido propugnada por Cicerón e imitation donde «the translator not only varies from the words and senses, but forsakes them both as he sees occasion».1
Llegados a este punto debemos realizar un alto para intentar marcar con claridad los períodos anterior y posterior a la Ilustración francesa. Hasta este momento, la mayor parte de los intentos de clasificación partían de la eterna antinomia sentido / literalismo. Sin embargo, a partir de este momento, se retoma el concepto de imitación del que tanto renegaron algunos autores clásicos, haciendo uso del manido eslógan «les belles infidèles». La novel cultura de masas pro-pugnada por la ilustración, verificada en España hacía doscientos años, en el Siglo de Oro –aunque de un modo mucho más proteccionista y autárquico– y la imitación de los clásicos sirve a la perfección para conquistar los objetivos sociales y políticos por parte del gobierno de la joven república. Entre tanto, en el resto de Europa continúa la eterna disquisición entre traducción libre y literal. Pero la ley pendular de la historia es inexorable y muy pronto cambian las tornas con la llegada del Romanticismo. El florecimiento de las lenguas nacionales, producto de la formación de los nuevos estados, empuja a los personajes dedicados a la traducción y al público general hacia un rechazo de las lenguas extranjeras en favor de las nacionales, en consecuencia produciéndose un retorno hacia el literalismo en menoscabo de la imitación neoclásica: «Le temps des traductions infidèles est passé. Il se fait un retour manifeste vers l’exactitude du sens et la literalité» (Leconte de Lisle).2 Es entonces cuando surge la escisión entre adaptación y traducción, una escisión que pervive en nuestros días.
Los tres estadios descritos por Gœthe necesarios para que un sistema literario alcance el ideal de la traducción son, en cierto modo, tres niveles de categorización histórica de la traducción. De acuerdo con Gœthe (1819), el último estadio correspondería a la más alta modalidad de la traducción. Tras superar los dos primeros, en los que el sistema receptor impera de algún modo sobre el foráneo, la traducción está en condiciones de conseguir una perfecta identidad entre los dos sistemas culturales y literarios, sin la prevalencia de ninguno de ellos:
Este último tipo de traducción se acerca eventualmente a una versión interlinear y facilita grandemente nuestra comprensión del original. Estamos guiados, forzados, al texto original: el círculo, en el cual la aproximación de lo extraño y lo familiar, lo sabido y lo desconocido se mueven constantemente, se completa finalmente.3
Recapitulando toda la época que comprende desde el nacimiento del capitalismo y la expansión colonial hasta la Primera Guerra Mundial, Basnett-McGuire señala en su Translation Studies las principales tendencias en las tipologías de traducción: como actividad académica con preferencia del texto original sobre cualquier versión traducida; como medio de conducir al lector inteligente hacia el texto original; como ayuda al lector del texto traducido, permitiéndole convertirse, mediante la adición de un toque de extranjerismo al texto traducido, en el «mejor» lector del texto original; como medio para el traductor de ofrecer al lector del texto traducido una elección pragmática del texto original; por último, como modo de que el traductor magnifique el texto original que se considera en un nivel cultural inferior al del lector de la lengua a la que se traduce.
Hasta aquí, este somerísimo repaso histórico con el único propósito de alertar al lector de que muchos de los problemas de los que vamos a tratar en este trabajo, ya han sido de uno u otro modo abordados por autores y personalidades de varios ámbitos a lo largo de las distintos períodos de la civilización occidental, si bien con resultados desiguales y, en ocasiones, frustraciones expresadas en escritos diversos. Pero en el intento de abordar esta etapa de la teoría de la traducción y los estudios descriptivos y aplicados, me detendré en la explicación de conceptos previos fundamentales para delimitar el ámbito de estudio.
Hablaremos, aunque no necesariamente en este orden, de nociones y cuestiones como el concepto de traducción –translación, recreación, adaptación, reproducción, «traductio» y «traslatio», etc.–, el análisis de las relaciones teóricoprácticas entre ésta y el lenguaje en los niveles inter- e intralingüístico para pasar después a considerar las funciones referencial y connotativa de todo texto literario y no literario y las posibles alternativas a la noción clásica de la traducción, la posibilidad o imposibilidad de la traducción, las relaciones de la traducción con las distintas disciplinas, afines y no tanto, la doble alternativa de la traducción como producto o como proceso, decisiva para la comprensión de ésta en términos de comunicación e interpretación, la inevitable distinción entre norma, habla y supernorma. La función traductora es un apartado de importancia extrema en el presente estudio; cuestiones tales como hasta qué punto es necesaria la actividad traductora dentro de una cultura determinada o de la Cultura en sentido más amplio: quién juzga y qué criterios se siguen para aceptar traducciones en un marco socio-temporal determinado, haciendo mención expresa a la influencia de la crítica por medio de los textos refractarios y los juegos intelectuales de poder. Deberemos entonces subrayar las diferencias entre «traducción literaria» y traducción de textos literarios, y tratar de distinguir el término de «pseudotraducción» y su relación con las supuestas antinomias de creación/reproducción, transcreación / traducción.
Los avances de la informática han introducido una nueva modalidad de traducción, por lo que no sería realista pasar por alto en este estudio las aplicaciones prácticas del ordenador así como su comparación con el proceso de información humano, que se considerarán junto con el trabajo del traductor, la relación de la traducción con la didáctica de las lenguas extranjeras en sentido amplio y, por último, la evaluación de cualquier trabajo traductivo.
Como veremos en nuestro viaje, todas estas nociones están entrelazadas dentro de las distintas teorías, en un intento por responder a problemas concretos en el nivel teórico o en sus implementaciones más prácticas y en los estudios descriptivos y aplicados. Aunque a veces seguimos un orden cronológico, quisiera advertirles, no obstante, que estas divisiones no se corresponden en modo alguno con particiones absolutas o dogmáticas, sino que se han adoptado por cuestiones principalmente aclaratorias. Del mismo modo, los autores que se citan en cada subapartado pueden, y de hecho ha ocurrido en multitud de ocasiones, pertenecer o haber pertenecido a varias corrientes, tendencias o escuelas en su evolución.
El punto de vista de los diversos autores en épocas diferentes, marca la visión que cada uno de ellos presenta sobre las diferentes cuestiones que preocupan al traductor. Quizá uno de los conceptos más importantes en el estudio de la traducción sea el de «cultura». Para algunos –como Lotman (1991)– la cultura es un sistema mediador entre el individuo y su contexto; para otros como Agar (1992), la cultura es una invención de los propios practicantes interculturales, creada para explicar las diferencias que pueden causar problemas en dicha comunicación intercultural. De acuerdo con esto, las relaciones comunicativas entre culturas serán explicadas por diversos autores de formas muy diferentes.
Así, recorreremos perpectivas filosóficas y marcos metodológicos como el debate sobre el relativismo lingüístico con Humbolt y la hipótesis Sapir-Whorf el estructuralismo lingüístico con la retórica y estilística contrastivas de Vázquez-Ayora, Vinay y Darbelnet y García Yebra, la textología contrastiva de Hartmann, las aproximaciones culturales de Nida y Taber, los acercamientos funcionalistas y la teoría del escopo de Reiß y Vermeer. Hablaremos de disciplinas relacionadas con el uso del lenguaje aplicadas a la traducción como la pragmática y la sociolingüística con Grice, Hatim y Mason, Sperber & Wilson, Gutt, la lingüística textual y el análisis del discurso, y las estrategias cognitivas.
Corrientes específicas en el tema de la traducción como la traductología alemana, con autores como Wolfram Wilss, Otto Kade y Alfred Neubert –representantes de la llamada «escuela de Leipzig», que se suelen agrupar en la Übersetzungswissenschaft, junto con los estudios de Katharina Reiss, Hans Vermeer y Christiane Nord. El denominado cultural turn al que se referían en 1990 algunos miembros de la «escuela de la manipulación» como Lefevere, Toury, Hermans, Bassnett y Snell-Hornby se debe al rechazo del tertium comparationis común a las lenguas, y que permite que los elementos de una lengua puedan llamarse «equivalentes» a los de la otra. Las tendencias culturales, comunicativas y de exégesis del sentido como los estudios de la «escuela canadiense», así como los avances en inteligencia artificial y traducción automática, y las relaciones de todo ello con la didáctica de lenguas y de la traducción, y su posible evaluación, las tendencias también en nuestro país relativas sobre todo a la «equivalencia translémica» y, por último, las perspectivas hermenéuticas y post-estructuralistas. Espero que este viaje que van a realizar conmigo, sea de su agrado no sólo en cuanto a la lectura sino también como propuesta de reflexión que intentaré, en lo posible, que sea interesante y de utilidad para la mayoría de mis lectores.
* Carta a Thomas Carlyle (20 de julio de 1827). «Por tanto, todo lo que se diga sobre los problemas de la traducción, es y será considerado como uno de los empeños más serios y transcendentales del sentir universal.» [Siempre que no se especifique de otro modo, las traducciones de las citas se entenderán como nuestras.]
1. Citado en Rainer Schulte y John Biguenet (eds.) (1992: 17). Vid. W. P. Ker (ed.) (1961).
2. Citado por Mounin (1955: 97). Vid. Prólogo a la Traducción de la Iliada de Leconte de Lisle.
3. Vid. Johann Wolfgang Gœthe, «Übersetzungen», Noten und Abhandlungen zum bessern Verständnis des westöstlichen Divans (Stuttgart, 1819).