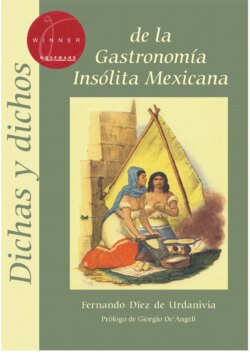Читать книгу Dichas y dichos de la gastronomía insólita mexicana - Fernando Díez de Urdanivia - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеREGUSTOS TAPATÍOS
Todas las ciudades del mundo tienen curiosidades gastronómicas que cambian según tiempos y costumbres. Quienes hemos pasado los sesenta, decimos que la comida de hace medio siglo era mejor que la de hoy. Es triste comprobar que muchas veces tenemos razón. Si algo hay deteriorado por el comercio y el consumismo, es el repertorio alimenticio y el gusto por la comida. Pocas joyas culinarias conservan los quilates de su calidad original.
En Guadalajara las cosas no han sido diferentes. Cada vez que vuelvo a la que considero segunda patria por haber vivido allí el final de mi niñez, tiemblo al buscar comederos que tal vez ya dejaron de existir o, peor aún, sobreviven como enfermos de hospital en terapia intensiva.
No hace mucho todavía pude disfrutar, en la misma esquina de la calle Morelos donde las conocí en 1943, las maravillosas gorditas de masa con su reglamentario atole. Esa especialidad subsistió muy dignamente en el segundo piso del mercado de San Juan de Dios, donde un “puesto” se daba el lujo de abrir sólo los domingos para vender, además, los que hace años eran llamados “tamales mazatlecos”, quién sabe por qué, pues en Mazatlán nadie parece conocerlos. Esos tamales en su interior contenían el prodigio de una pieza completa de pollo. A propósito de aquella región costera sinaloense, había otros dignísimos miembros de la familia, los tamales “barbudos” originarios de Escuinapa, que aprisionaban un camarón entero, con cabeza y barbas, y también parecen cosa de un pasado casi perdido.
Mi primer contacto con aquellos enormes tamales, de nombre y procedencia hoy inciertos, fue también por los años cuarenta. En el automóvil de unos amigos íbamos, después de las siete de la noche, a la esquina del templo de La Merced, cerca del Edificio Hernán. Allí, en la orilla de la banqueta, estaba instalada una señora que sacaba de un bote humeante los gordos envoltorios de hoja de maíz y los empacaba en papel periódico cuando eran “para llevar”; o los servía en un plato de peltre, cuando el consumo era a bordo.
Hay tradiciones tapatías que se sostienen contra viento y marea, entre ellas la Antigua Alemana, que ya no tiene aquel local de aspecto europeo, aledaño a la hoy derruida terminal de los ferrocarriles, pero en su actual recinto sigue luciendo la soberbia barra de madera labrada, con su gran espejo. Desde allí se giran órdenes a la cocina, de donde salen sopes de calidad que ya no se encuentra en otros sitios; formidables milanesas que son especialidad del restaurante y el insustituible postre regional de las jericallas. Todo acompañado por las boludas y enormes “chabelas” de cerveza, cuyo espumante contenido resbala por la garganta de los comensales con mucho mayor rapidez de la que podría uno imaginar, al compás de las tandas de viejos valses mexicanos que toca un trío de cuerdas y piano, con las desafinaciones que corresponden a su prosapia cantinera.
Hábito que afortunadamente no ha muerto es el de concurrir por las noches al barrio del Santuario, para dar buena cuenta de un par de tortas ahogadas. Nostalgia de los días en que iba allí con mis padres, tras haber disfrutado una de aquellas competencias parroquiales a que daba lugar la visita de la virgen de Zapopan, en cuyo honor se hacía derroche de verbena, con cohetes y “castillos”; cánticos y buñuelos.
Vale hablar un poquito del pueblo y del santuario donde habita esa imagen. Como tantas villas suburbanas del país, Zapopan parece haber criado pies, para caminar desde la lejanía en que se hallaba hace cien años, hasta lo que hoy es casi centro de Guadalajara. Los cuatro kilómetros de campo que la separaban de las últimas casas de la ciudad, han pasado a ser masa homogénea de modernas construcciones.
Sobre Zapopan, su virgen y su templo, como en toda historia, hay versiones que a veces se apoyan, pero casi siempre se contradicen. Una que me gusta es la que nos habla de fray Antonio de Segovia, dueño original de la diminuta imagen. En 1541, una de las muchas revueltas indígenas, que a partir del cerro del Mixtón llegó a extenderse hacia el sur por una vasta comarca, acabó convirtiéndose en cruel matanza. El virrey Antonio de Mendoza dirigía en persona las operaciones. Compadecido, el padre Segovia solicitó permiso para abogar por la paz, se colgó a la virgen del cuello, subió a la montaña, y para general asombro bajó de ella seguido por los tranquilizados rebeldes. Después hizo con ellos la primera fundación de Zapopan. A la virgen se le bautizó como “La Pacificadora”. Hasta aquí la versión.
El escritor Ignacio Manuel Altamirano, en su novela Clemencia, llama a Guadalajara “hija predilecta del trueno y de la tempestad”. Cualidad por la que la virgencita había adquirido, desde años muy remotos, la costumbre de ir a esa bella ciudad durante la temporada de lluvias para protegerla. Tengo muy presente que los rayos demostraban ser poco devotos, más bien herejes, y año con año desatendían a la virgen y cobraban cuatro o cinco muertitos, sin contar los de bala o cuchillo que caían durante la borrachera en que culminaba la festividad del regreso de la santa patrona a su basílica. En esa misma fecha, los calores provocados por el tequila con que se brindaba a la salud de la virgencita, solían aplacarse mandando al diablo la virginidad de una que otra muchacha, por lo general cosechada entre las danzantes de las cofradías.