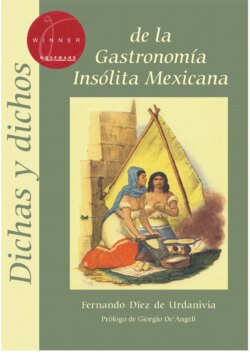Читать книгу Dichas y dichos de la gastronomía insólita mexicana - Fernando Díez de Urdanivia - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеREPERTORIO ALVARADEÑO
Alvarado es el pueblo ribereño del río Papaloapan al que se atribuye la paternidad de las palabrotas de la comarca y casi de todo el país, y al que, si hemos de creer a los viejos residentes, la máquina del ferrocarril hacía su triunfal entrada al son de cinco pitidos rotundos y léperos, dedicados a todo aquel que se diera por aludido.
Vecina de Tlacotalpan y puerta de los Tuxtlas, Alvarado ostenta dos orgullosas tradiciones de comida y bebida. Una se perdió junto con su último guardián; la otra sobrevive como reto a los destrozos que ocasiona la globalización alimentaria.
Hace alrededor de cincuenta años, la primera experiencia al llegar en automóvil, era la de enfrentarse a un pequeño enjambre de niños morenitos que lo rodeaban a uno ofreciéndole los atractivos turísticos del lugar, en particular una visita a “ca don Carvajal”, así llamado por costumbre de resabio colonial.
Siempre me pregunté si alguien supo el nombre de pila de don Carvajal, hombre menudito de rostro noble, pelo blanco y manos enjutas, que en su casona, perdida por una de tantas callejuelas, se dedicaba a la dulce y personalísima industria de los licores, preparados en asombrosa variedad de la que no conservo memoria, como no sea de la clásica crema de nanche y de una llamada “sangre de pichón”.
Como tantas otras tiendas de pueblo, de esas que huelen a madera vieja, la de don Carvajal tenía portal acogedor, portón ancho, recio mostrador patinado por el tiempo, estantería escueta y largas bancas. Sobre el mostrador, vasitos de vidrio. Atrás del mostrador, la sonrisa de don Carvajal que invitaba a probar sus digestivos. Pruebitas de color blanco, verde, rojo, amarillo, con sabores de igual policromía.
Uno empezaba prueba y prueba, y de pronto decía:
—A ésta no le agarré bien el sabor.
Don Carvajal llenaba de nuevo la copita.
Después de media docena de aquellos copetines de aspecto inocuo, dos cosas ocurrían invariablemente: el probador tenía problemas para regresar a Veracruz cuando no iba con alguien que lo relevase al volante, y don Carvajal no vendía ni media botella de sus admirables licores.
No se me ocurrió preguntarlo, pero lo más probable es que nadie hubiera podido decirme de qué vivía don Carvajal, pues las probadas no eran su fuente de ingresos. Hoy don Carvajal está muerto, sus descendientes también, y con ellos una bella tradición regional que casi nadie recuerda.
Lo que gracias al cielo perdura es el pan de queso, también llamado “torta”. Lujo que hace de Alvarado una especie de Meca universal de la tahona. Además de este pan, están todavía vigentes algunas galas culinarias locales, entre ellas los tamales de chicharrón y un espléndido caldo largo con chiles cuaresmeños.
Durante un viaje al Sureste, tenía yo muchas ganas de que mis hijos probaran la torta de queso. Desde que salimos de Veracruz había comenzado a describírselas. De modo que, después de setenta kilómetros, cuando asomó la silueta de Alvarado, la boca de los niños parecía tener casi tanta agua como la del río que veíamos a la derecha del camino.
Seguí la señal que marcaba “al centro”; estacioné en la calle principal; buscamos una panadería. Dimos con tres que no tenían la anhelada torta. En la última nos dijeron que a mitad de la siguiente cuadra había un estanquillito donde podríamos encontrarla.
Creí que triunfaba cuando descubrí, en la modesta vitrina, el rectangulito de pan generosamente cubierto de azúcar y dejando entrever la suave promesa del queso. Se trataba de un solo y último pedazo, pero consideré que la justicia distributiva permitiría a los niños disfrutar del manjar cuyas dulzuras hasta ese momento desconocían.
A través del vidrio, señalé con dedo vehemente la causa de mi júbilo.
Lo único que el tendero dijo fue:
—No’e lo pueo vendé.
—¿Lo tiene apartado?
—No, pero no’e lo pueo vendé.
Expliqué al tendero, con las palabras más seductoras que pude encontrar, que veníamos de la ciudad de México, que mis hijos nunca habían probado la torta de queso, y que no estábamos dispuestos a irnos de Alvarado sin cumplir la prueba. Le comuniqué mi disposición de pagar lo que pidiera por el incitante trozo.
—No’e lo pueo vendé.
Exploté con violencia quizás excesiva:
—¿Por lo menos puede darme una razón?
—¡Pue poque etá frío, chingao!
Así aprendí que en Alvarado, como en todas partes, el santo olor de la panadería tiene su hora. De persistir en el afán de que mis hijos probaran la torta, tendríamos que esperar hasta las dos de la tarde. Eran las once de la mañana.
Varios años después, en otro viaje, con mis hijos ya creciditos, como pasaríamos por Alvarado cerca del momento en que estaría horneada la torta de queso, a la entrada del pueblo inicié pesquisas que después de varios fracasos desembocaron en las señas exactas.
Junto al libramiento de la carretera, al otro lado del Seguro Social, en plena subida al cerro, encontraríamos el sitio donde se elaboraba el pan codiciado.
Guiados primero por el vecindario y después por el olfato, llegamos hasta una casuca situada al final de la calle, con una especie de corralito al frente y custodiada por un perro proletario cuyas amenazadoras voces se volvieron muy pronto zalamerías encimosas. Estábamos en Mariano Matamoros número setenta y ocho.
Cuando pudimos habituarnos a la penumbra, descubrimos el espectáculo portentoso.
A la rojiza luz del horno, apenas complementada por un foquito, se iluminaban los rostros, torsos y brazos oscuros, abundantemente bañados en sudor, de don Rafael Figueroa Zamorano y su familia, que cumplían con el ritual cotidiano donde cada quien mostraba tener su papel asignado. La escena parecía réplica de “La fragua de Vulcano” de Velázquez.
Con masa preparada unas horas antes, los hombres extendían sobre una mesa la primera capa, colocaban encima el queso blanco mezclado con la dosis precisa de azúcar; ponían la tapa de masa, orlaban los bordes y después de aplicar con brocha la yema de huevo que produciría el dorado justo y la abundante azúcar que coronaría a ese rey de los panes, metían al horno el gran rectángulo, que después del tiempo necesario salía esponjadito, luciendo el esplendor que caracteriza a los mejores obsequios del paladar.
Se me ocurrió preguntarle a don Rafael:
—Sólo en Alvarado hacen la torta, ¿verdad?
—No, también en Veracruz.
—Nunca la he visto.
—Antes no la hacían, pero ahora se hace.
—¿Quién la hace?
—Un tío mío que se fue de aquí p’allá.
Mis hijos y yo consideramos que una torta completa podría ser ración suficiente para varios días.
—Póngame una.
—¿Cortada o sin cortar?
—Cortada.
—Tendrán que esperar a que se enfríe un poco, porque caliente no debe cortarse.
Esperamos en el corralito de la entrada, echándonos aire por todos lados y poniendo la cara de alivio que seguramente pondrían los condenados si pudieran escapar del infierno.
Cuando por la noche llegamos a Villahermosa, siguiente escala de nuestro viaje, de la torta de queso que nos había parecido tan grande, sólo quedaba el recuerdo.