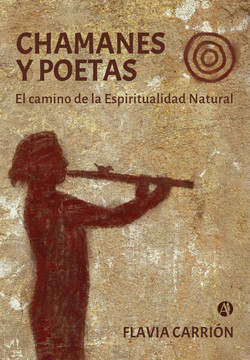Читать книгу Chamanes y poetas - Flavia Inés Carrión - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4. COSMOVISIÓN
¿Cuál es tu versión de la realidad?
Aun el rayo no nos hacía daño, porque cuando caía demasiado cerca, las madres y abuelas en cada tipi, ponían hojas de cedro en los carbones y su magia mantenía el peligro alejado. Los días luminosos y los días oscuros eran ambos expresiones del Gran Misterio, y les revelaban a los nativos que estaban cerca de la Gran Totalidad.
Toro Sentado
Teton Sioux(14)
UN ENCUENTRO PERSONAL CON DIOS
Una tarde, cuando aún ejercía mi profesión de arqueóloga, durante uno de mis trabajos de campo en el norte del valle Calchaquí, decidí tomarme un descanso después de varias horas de infructuosa recorrida. Con mi equipo de trabajo, habíamos estado buscando evidencias de poblaciones antiguas a través de una región montañosa a 3300msnm, ante un clima extraordinariamente seco, donde la vegetación no aporta más que algunos cactus y plantas espinosas aisladas. Bajo un sol agobiante de día, con noches perturbadoramente frías.
Cansada y preocupada por el destino de mi investigación, que parecía poco promisorio teniendo en cuenta lo encontrado hasta el momento, busqué una saliente rocosa de la empinada ladera en donde estaba, y me senté. Dejé que el peso de mi cuerpo cayera completamente sobre el suelo. Inspiré profundamente para contrarrestar los efectos de la altura y la consecuente falta de oxígeno que provoca. Tratando de no pensar en mis problemas, dirigí mi atención a la impresionante belleza del lugar, las cumbres lejanas coronadas de nieve, el río plateado delineándose hasta el infinito, el sonido del viento en los recovecos de piedra, el tranquilo paso de las ovejas de algún pastor lejano, el cielo…
Súbitamente perdí la noción del tiempo y el espacio, la conexión con mi identidad y la particular historia que me había llevado hasta allí. Estaba percibiendo una Totalidad que me incluía, pero no como a un ser individual, sino como una partícula más dentro de la infinidad de partículas que componían dicha Totalidad. Comencé a verme a mí misma en el paisaje, como si mirara un espejo multidimensional. Se disolvieron las distancias y los límites entre mi cuerpo y el mundo material que me rodeaba.
Fui inmediatamente consciente de que estaba experimentando algo sagrado.
Pero más allá de la plenitud y la expansión interna que la experiencia me producía, había un efecto secundario. Si me mantenía en esa posición y en ese estado, cualquier pensamiento que aparecía en mi mente encontraba su lugar y su propósito. Cualquier cosa que se me ocurriera pensar era motivo de alegría y regocijo. Incluso los problemas relacionados con la investigación se presentaban ante mi mente como bellas experiencias vitales, listas para que yo disfrutara y para que creciera con la aventura de recorrerlas.
“¡Que descubrimiento!”, pensé, “la manera en que experimentamos a Dios tiene consecuencias sobre la manera en que nos sentimos en relación con nosotros mismos, nuestros pensamientos y nuestros problemas”.
“Mi descubrimiento es de una obviedad absoluta”, pensé a continuación, “y todo el mundo sabe esto. Probablemente yo he estado demasiado concentrada en otros asuntos como para notarlo”. Sin embargo, me producía una increíble euforia y la necesidad urgente de compartirlo con otras personas.
Como respondiendo a un llamado silencioso, una pastora ya entrada en años apareció en el borde del desfiladero. En apenas unos minutos estuvo cerca de mí. Llevaba un atado de ramas secas para el fuego, traídas seguramente desde muy arriba del cerro. Sin pronunciar palabra, se sentó a mi lado. Mirando sus profundos y neblinosos ojos y su piel tan curtida por décadas de vientos, arenas y fríos, se podía ver a una persona que debía haber llegado muchas veces a la sensación que me acababa de asaltar.
No pude evitar compartir la energía del momento. Mientras nos ofrecíamos mutuamente nuestras porciones de hojas de coca –siguiendo la costumbre andina–, de pronto le dije, señalando las montañas, el suelo y a nosotras mismas:
“Dígame, señora… esto es Dios, ¿verdad?”
Y la pastora me respondió:
“Muy cierto, m´hijita. Usted y yo y todo lo demás. Eso es Dios”, y ofreciendo una preciosa e infantil sonrisa que contradecía sus años, se levantó y continuó su viaje hacia quién sabe qué lejano hogar.
Volví a ver muchas veces a doña Juana durante mis años recorriendo y viviendo en el Valle Calchaquí. Pude comprobar que la expansión y la alegría que proceden de una visión unificada de la Naturaleza, Dios y las personas, puede ser permanente y duradera, instalada en cada área de la existencia. Muchas son las penurias y dolores que doña Juana atravesó a lo largo de su vida, pero jamás la vi lamentarse, protestar, desesperarse o perder el entusiasmo con el que empezaba cada día.
No es que fuera una persona especial.
Era una persona que participaba de una cosmovisión que le otorga a la vida humana el sentido de integridad y felicidad que siempre debió tener.
La manera en que describas tu relación con la Totalidad (ya sea que la consideres un Dios –amigable o arbitrario–, una máquina, o la nada misma), impactará en tu visión de ti mismo, de tus circunstancias y de cada aspecto de tu vida.
COSMOVISIONES DISPONIBLES
Una cosmovisión es el conjunto de “nociones que tiene el hombre sobre el universo, a su lugar en él y al análisis de la vida como un hecho integral”(15).
Para decirlo en forma aún más simple, una cosmovisión es la forma en la cual creemos que funciona el mundo, la manera en que está ordenado, sus reglas implícitas, su sentido. La cosmovisión nos señala –aunque no siempre está explícito– lo que podemos y no podemos hacer. Nos promete posibilidades y nos muestra límites precisos.
Existen tantas cosmovisiones como configuraciones culturales. Todos los grupos humanos que han habitado el planeta han construido una imagen de cómo es el mundo, y se han comportado en forma coherente con este modelo. Nosotros mismos, aunque no siempre seamos conscientes de esto, actuamos en nuestra vida cotidiana de acuerdo a un modelo del mundo, y nuestras expectativas acerca de crecer, tener éxito y ser felices, dependen en gran medida del tipo de cosmovisión que consideremos verdadera.
De todos modos, aunque una persona participa de una cultura, no siempre opera según la cosmovisión de la mayoría. Siempre hay espacio para la libertad personal –sobre todo si hay experiencias intensas que modifiquen la forma en que consideramos la vida, como las crisis o los momentos cumbre, como el que relaté al comienzo de este capítulo. Eso es lo que permite que personas como doña Juana y yo, procedentes de enclaves culturales tan diferentes, pudiéramos coincidir en una visión del mundo.
La eterna lucha entre el Bien y el Mal
La historia del mundo occidental fue configurando la cosmovisión que es más popular en el mundo actual, sobre todo en los centros urbanos y las áreas rurales adyacentes. Es una cosmovisión que podemos categorizar como dualista. La realidad es clasificada según polaridades: los sucesos son buenos o malos, las circunstancias son positivas o negativas, existe un Dios que ocupa un ámbito superior, junto con seres espirituales de calidad elevada, y seres vivientes del mundo material, de una categoría inferior.
Este modelo de realidad es muy antiguo y ha aparecido en muchas culturas durante la historia de la humanidad. En él, se registra una lucha permanente entre dos poderes que reflejan modos antagónicos de ser y nuestra evolución es determinada por la manera en que incorporemos más luz y dejemos atrás más oscuridad. De esa manera, ascendemos, en una imaginaria escalera hacia el Bien Mayor o –simplemente– ganamos las batallas. Esto último queda claro en cada éxito del cine norteamericano de acción, donde podemos ser testigos de que “el Bien siempre triunfa” y el villano perece(16).
Todo, desde la identidad individual hasta lo que nos sucede, es interpretado según esta dualidad. En las versiones más extremas de este modelo, el alma es considerada algo que se opone al cuerpo, tratando de liberarse de él como de una carga. El espíritu se contrapone a la materia, lo visible a lo invisible. Todo lo que esté vinculado con la polaridad luminosa (el alma) es esencialmente “correcto”, desde el punto de vista ético o moral, mientras que lo vinculado a la otra polaridad (el cuerpo) es esencialmente impuro y tendiente a errores que deben ser corregidos.
Es cierto que las experiencias polares parecen saltar a la vista con una evidencia demoledora: hombre/mujer, día/noche, sueño/vigilia, y parece de sentido común que organicemos de este modo la realidad. Sin embargo, polaridad no implica dualismo. La primera observa el hecho de que la energía se manifiesta de dos maneras complementarias, la segunda aplica a la polaridad juicios de valor que no se discuten.
A las generaciones jóvenes puede parecerle ridículo que a alguien se le ocurriera decir que el hombre es superior a la mujer, o que la mujer tiene una carga negativa para la sociedad. Sin embargo, si revisan sus manuales de historia encontrarán muchos ejemplos de la proyección de ese concepto en la vida cotidiana en la Europa Medieval donde incluso se discutía si las mujeres tenían un alma.
A lo largo de la historia humana ha habido otras derivaciones de esta visión, desde la discriminación racial hasta las guerras religiosas, porque siempre que se ha vivido desde el dualismo, necesariamente se ha debido señalar a otro en oposición al uno, un “ellos” en oposición a un “nosotros”.
Cuando observamos la Naturaleza, sin embargo, no aparece nada que sostenga la idea de que una de las polaridades aporte un bien mayor al mundo que la otra. ¿Es superior el día a la noche? ¿Es acaso el Polo Norte “más puro” que el Polo Sur? ¿Es acaso el spin –o giro– hacia la derecha de una partícula preferible al spin a la izquierda?17*
El piloto automático del dualismo está muy presente en nuestro discurso cotidiano, incluso dentro del ámbito de la espiritualidad. Cuando las cosas salen bien, decimos que “la luz” se ha impuesto sobre “la oscuridad”. Muchas veces, las personas que están en el camino del desarrollo personal consciente se consideran “guerreros de la luz”, siempre alertas respecto a los “guerreros de la oscuridad” que acechan. Los conflictos, enfermedades, fracasos, catástrofes, se adjudican a la acción de fuerzas “negativas”. La lucha suele extenderse a la propia vida: el alma debe superar al cuerpo, la abstinencia es noble y la riqueza, corrupta. Son asociaciones muy enquistadas en nuestro inconsciente colectivo, porque han sido repetidas como verdades indiscutibles a lo largo de los siglos.
Por supuesto que poner en duda la dualidad como camino no implica que ignoremos las acciones destructivas de otras personas y no hagamos algo por mantener el orden de los miembros de una comunidad. Pero no se trata de bondad y maldad en una épica lucha. Existen actitudes que propician la salud y actitudes que la afectan tóxicamente. Comportamientos que expanden, dan apertura, ayudan a florecer; y comportamientos que constriñen, limitan, impiden el crecimiento. Es absolutamente natural que nos acerquemos a aquellos y nos alejemos de estos. El orden es un consenso que nos permite desarrollarnos en paz, y el acuerdo al que lleguen quienes participan en una sociedad sobre cuál es el criterio de tolerancia en las acciones individuales con respecto al bienestar de todos, es la manera que tiene esa comunidad de expandirse y crecer.
El problema ocurre cuando la dualidad instala la idea de separación, y cuando permitimos que el criterio de separación invada nuestra vida.
La idea de dualidad es básicamente metafísica –opone y separa dos grandes universos, uno compuesto de materia y otro compuesto de espíritu–. Esta separación se proyecta a nuestra relación con lo sagrado porque deriva la conclusión lógica de que para estar cerca de Dios hay que ser lo menos material posible.
Dios se vuelve un absoluto alejado, a quien se contrapone un yo individual imperfecto. La Naturaleza, a pesar de radiar belleza y perfección por todas partes, ha sido considerada desde hace cientos de años como parte de la materialidad. Algo que debe controlarse. Un conjunto de recursos. Los deseos y necesidades elementales de las personas, se entienden como tendencias e impulsos primitivos de un ser imperfecto que “debe” superarse.
En algunas de las versiones de esta cosmovisión, Dios es un ser bondadoso; en otras es vengativo y rencoroso; en la mayoría, ha sido tan humanizado que no podemos dejar de imaginarlo como un simpático ancianito de barba. En la versión más moderna de esta cosmovisión –que es la que la mayoría de las personas comparte en el mundo actual– Dios está tan alejado que no atiende los asuntos de los seres humanos, así que estos quedan librados al conjunto de reglas mecánicas del mundo que Él creó para ellos.
La cosmovisión de la eterna lucha entre el Bien y el Mal es, por otro lado, una perspectiva deprimente respecto del destino de la humanidad, porque conduce a plantearnos si podremos vencer a la oscuridad alguna vez. Es natural que una persona llegue a preguntarse cosas como estas: ¿Será posible deshacernos del Mal que aqueja al mundo y que ni el propio Dios parece capaz de detener? ¿Ganará el Bien alguna vez? ¿Por qué, después de tantos siglos de luchas y batallas, no hemos podido establecer una relación de amor y hermandad entre los pueblos de la Tierra? ¿Por qué el Bien parece no llegar a imponerse nunca al hambre, la enfermedad y la injusticia?
Reflexionar sobre estas cosas puede resultar incómodo. Mucha sensibilidad y dolores históricos se entremezclan en el debate. El desconocer otras formas de vincularnos a nivel planetario nos conduce a creer que esto será así hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, empezar a pensar en estas cosas a nivel individual puede resultar muy revelador, porque explica muchos de los sucesos que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida personal y nos ofrece una visión alternativa y expansiva para el resto de nuestros días. Ya volveremos sobre esto en breve.
Cuando el Universo se nos presenta como un sitio en donde dos fuerzas antagónicas se encuentran en permanente combate, la consecuencia natural es que se desarrolle una batalla interna en espejo en nuestro interior, con partes opuestas luchando entre sí.
Ese espejo nos devuelve una imagen dividida: lo puro y lo impuro, lo luminoso y las sombras, lo acertado y lo erróneo en nuestro ser. Nos impulsa a buscar una escalera que nos conduzca a los niveles superiores, en donde seremos perfectos, pero… ¿llegaremos?
He visto cómo muchas personas que viven desde este modelo se agotan al intentar cambiarse a sí mismos para ajustarse al gran nivel de exigencia que este modelo trae consigo. Abandonan entonces el trabajo espiritual convencidos de que es una tarea que –al menos para ellos– resulta inaccesible. Es una perspectiva angustiosa, que genera culpa y auto-recriminación. En algún momento del desarrollo nos hace detenemos para preguntarnos, ¿qué es lo malo en mí que me impide llegar al ideal?
El problema reside en la misma pregunta. No hay nada malo en nosotros. Creo que no venimos a la Tierra a reparar nada que esté roto. Creo que no venimos a ascender, venimos a expandirnos. Imitando al Universo del que formamos parte. No venimos a lograr la expiación, venimos a reconocernos en la Totalidad. ¿Venimos a aprender? Sí, a ser creadores más conscientes. ¿Es una oportunidad de mejorar? Sí, desde el amor y el reconocimiento de nuestro valor sagrado, no desde la culpa por acciones que no recordamos haber cometido.
Pero es mi opinión. Tú tendrás la tuya. Y a este mundo lo hacemos entre todos. Lo importante es saber cuál es la cosmovisión que guía tu vida y entender de qué manera eso condiciona tus circunstancias. Pero sigamos considerando las otras versiones de realidad posibles.
Una máquina hecha de piezas y engranajes
La descripción de la realidad que se aprende a través de la educación formal, desde la escuela a la Universidad, procede de la ciencia aceptada en las instituciones de una sociedad, en un momento histórico determinado. La ciencia vigente en el momento en que los adultos de hoy asistimos a la escuela, describía la realidad mediante el modelo mecanicista, derivado de la física de Newton y la filosofía de Descartes. El mundo, dentro de este modelo, es como una máquina, en donde todo funciona mediante complejos mecanismos de causa y efecto, que mueven sus piezas y engranajes. El universo deja de estar en manos de fuerzas espirituales trascendentes (Dios, el Destino, el Bien Superior), para pasar al control del hombre, a su manipulación, a su tratamiento objetivo.
Un juguete que Dios regaló a sus criaturas.
Dentro del Gran Mecanismo nada queda librado al azar. Es posible predecir las consecuencias de cualquier evento. La caída de un objeto desde cierta altura y el desarrollo de una enfermedad tienen, dentro de ese modelo, el mismo marco: la existencia de leyes universales, objetivas y predecibles que determinan el comportamiento de la materia. La razón humana –a través de la experimentación y el proceso hipotético deductivo– se convierte en la única herramienta de acceso a la realidad. Con su sola asistencia podemos observar, medir, analizar, clasificar, sacar conclusiones acerca de los fenómenos y procesos que conforman el mundo y descubrir las “reglas” que determinan su funcionamiento. Todo lo existente es medible, o, dicho de una manera más precisa: “Si se puede medir, existe”.
¿Y qué respuesta tiene esta visión del mundo acerca de aquellos fenómenos que no podemos observar ni medir? La respuesta es simple: no valen la pena. La conciencia de uno mismo, por ejemplo, es desde este modelo un fenómeno menor derivado del funcionamiento del cerebro. El amor se explica a partir de una combinación de procesos físicos y químicos. Dioses una mera metáfora, o un recuerdo vago de un pasado irracional. Lo único que vale la pena explorar –dentro del modelo mecanicista de la realidad– es lo que sucede en el mundo de los objetos, en el mundo “real” con R mayúscula.
¿Qué sucede con aquellos fenómenos que desafían ese principio? Por ejemplo, un caso de remisión espontánea (cuando una persona se cura de una enfermedad muy seria a pesar de los pronósticos médicos) o de comunicación a distancia (por ejemplo, una madre sabe que algo le ha sucedido a su hijo a pesar de estar lejos uno del otro y no intervenir llamados o mensajes telefónicos). Bueno, estos hechos no son considerados hechos “reales”. La ciencia mecanicista los ignora, descarta o estigmatiza, evitando que lleguen a perturbar el edificio filosófico del modelo del mundo como máquina. Son considerados “hechos malditos”(18).
Este modelo nos ha permitido a los seres humanos –en ciertas épocas de la historia de la Humanidad– convencernos de que tenemos el control sobre el devenir de nuestra vida porque estamos en un Universo ordenado mecánicamente. Es una cosmovisión que le entregó al hombre una confianza suprema en el valor de la mente racional para comprenderlo “todo”. Dado que este modelo ignora los fenómenos que expresan la dimensión psíquica de la vida, es el preferido de los escépticos. Desde el punto de vista de los promotores de esta visión del mundo, para lograr el control debemos renunciar a aquello que no se puede medir. Es por eso que dejaron abandonados amplios sectores de la realidad: la conciencia, la intuición, los fenómenos psíquicos, los aspectos no cuantificables del mundo.
La cosmovisión mecanicista o materialista que acabamos de describir es otra versión del dualismo. Por un lado, está aquello que se puede observar, medir, afectar físicamente: la materia, territorio al cual se accede mediante el uso de la razón. Por el otro, está aquello que no se puede observar, medir ni afectar físicamente: el espíritu, territorio al cual se accede a través de la fe. El primero, es el campo de juego de la ciencia. El segundo, es el campo de juego de la religión(19).
Dentro de este modelo, la racionalidad se convierte en herramienta básica, fundamentalmente porque es el único medio de acceder a la realidad según sus principios. Como consecuencia, todo aquel que muestre signos de irracionalidad, no es del todo “humano”. Es por ello que este modelo tuvo su cuota de influencia en la justificación del aniquilamiento o dominación de pueblos durante los siglos de colonialismo europeo.
Este modelo del mundo requiere, además, dedicar un esfuerzo muy grande para evitar o negar aquellas evidencias que lo pongan en peligro, fenómenos que no puedan ser explicados desde un modelo material. Los casos de comportamientos inusuales de la materia que se están manifestando una y otra vez, constituyen un gran desafío para quienes pretenden mantener este modelo del mundo. En dichas experiencias, todos los protocolos de rigurosidad requeridos han sido cumplidos y, sin embargo, los fenómenos siguen produciendo escozor en ciertos ambientes académicos y no se habla mucho de ello.
Esto parece ser un defecto de fábrica de los modelos científicos: para llegar a establecerse rompen revolucionariamente con las pautas del modelo anterior, pero una vez consolidados, se niegan a considerar aquellos datos que evidencien que el modelo no es suficiente y debe ser superado… de nuevo. Se aferran a su propia ortodoxia, como antes lo hizo la generación anterior de científicos. Es como el padre que hoy reprime en su hijo quinceañero por las mismas conductas que él disfrutó durante su propia adolescencia.
Cerrarse a priori a las experiencias que puedan poner en duda el modelo vigente nos aleja de la ciencia y nos devuelve al oscuro terreno del dogmatismo y la superstición. Hemos pasado de “creer ciegamente” en el Dios que nos presentan las religiones a “creer ciegamente” en el mundo mecánico que nos presenta la ciencia.
Este modelo también es dualista. El “otro” que se opone, en este caso, es el mundo irracional de lo que no se puede medir, concepto que justifica una caza de brujas al estilo siglo XX, en donde los perseguidos son aquellos que se atreven a cuestionar la materialidad de la existencia, los que perciben energía con sus manos, los que han sido testigos de fenómenos de curación espontánea, entre otros.
Toda cosmovisión dualista de la realidad, al establecer una superioridad de una parte sobre otra, intenta hacer desaparecer a la que considera inferior, o al menos transformarla, “convertirla” para el supuesto beneficio de la Humanidad. En cientos de ocasiones he observado cómo los partidarios de una visión materialista del mundo intentan llevar “a su fe” a quienes sienten algo diferente, con tanta convicción y paternalismo como lo habría hecho un evangelizador de la colonización.
¿Y si existiera una forma de considerar nuestra realidad, nuestro mundo y a nosotros mismos que no estuviera basada en la división sino en la integración? ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos escapar a esta guerra entre mundos?
Unidad en la Diversidad
Afortunadamente, existe una alternativa a la cosmovisión dualista y es la visión del mundo como Unidad. Desde esta perspectiva, el individuo y el mundo pertenecen a la misma Totalidad Integrada. Dios y el ser humano son Uno. El Universo es una gran entidad armónica, y cada existencia particular es la expresión individual de esa entidad. No hay dualidad, hay una realidad con gran riqueza de matices, que se permite contener en su interior toda clase de manifestaciones.
Descubrimos, entonces, que la dualidad no es un rasgo inherente a la realidad sino una interpretación que hacemos de ella. Las polaridades están en todas partes (día, noche; femenino, masculino, etc.) pero la forma en que consideramos cómo es la relación entre ellos es una decisión: decidimos ver una dualidad como una lucha o como una complementariedad.
Podemos decidir también si esos opuestos son compartimentos estancos o existe un gradiente del cual solo constituyen un punto de referencia. Por ejemplo, ¿cuándo es algo realmente blanco o negro?, ¿Qué pasa con el gris? ¿Cuándo empieza realmente el día y deja de ser noche? ¿Cuándo una persona deja de ser generosa para convertirse en egoísta?
Desde esta cosmovisión de la Unidad, ninguna parte de la realidad es mejor que otra, superior a otra, de una manera absoluta y universal. Femenino y masculino, intuición y razón, luz y oscuridad, abajo y arriba, solo son diferentes formas de expresar una misma energía, y dentro de cada una también se encuentra la otra.
Lo que sucede no es ni bueno ni malo, simplemente ES.
Circunstancias que calificamos como “malas” pueden convertirse en portales de algo mejor a lo que vivíamos antes, y entonces, ¿podemos seguir calificándolas como malas? Existen miles de casos de personas que –a partir de una circunstancia espantosa, como la pérdida de un hijo-, encuentran su auténtico lugar en la comunidad a través de una obra de servicio, y descubren un nivel de plenitud personal, trascendencia y sentido que no habían experimentado de no haber sucedido aquella experiencia nefasta.
Es nuestra perspectiva la que determina el sentido de un suceso en nuestra realidad personal. Es nuestra mirada la que lo define, y no un código impuesto desde afuera. Circunstancias que pueden resultar traumáticas para la mayoría, pueden experimentarse como bendiciones para aquellos entrenados en ver que hay un sentido expansivo en todo. Lo viví en carne propia cuando, allá por el ‘98, el padre de mis hijas estuvo a punto de terminar con mi vida durante una violenta crisis de pareja. Fue un momento de dolor extremo, de sentirme traicionada en lo más profundo de mi ser y abandonada por Dios. Sin embargo, pronto comprendí que esa situación era mi pasaporte a una transformación radical de mi relación conmigo misma, con los demás y con la Totalidad. Ese evento facilitó la energía y el conocimiento silencioso que eran necesarios para que yo esté escribiendo estas líneas hoy, después de haber creado una profesión alineada con mi misión y una red de relaciones de amor significativas.
En lugar de correr desesperadamente hacia un nivel superior al que hay que llegar, el crecimiento se produce cuando disolvemos las fronteras que hemos creado. Pienso que, de lo que se trata, no es de seguir poniendo límites y divisiones, calificando ámbitos de la experiencia según su nivel de perfección. Se trata de descubrir la unidad de todas las cosas. Venimos a reconocernos en el otro, y en Dios. En la Unidad. En la Diversidad Integrada que constituye la Vida. Expansión se refiere exactamente a eso: dejar entrar más del otro en mí.
Y después de ese trabajo de descubrimiento y expansión, ¿existe un paraíso que nos espera, maravilloso, pleno y abundante? Sí. Y está en el AQUÍ y AHORA. Solo que casi nunca vamos a ese lugar.
Las personas no son superiores o inferiores, malas o buenas, simplemente SON, y su impacto en nuestra vida dependerá de la forma en que nos relacionemos con ellas. El mundo no es algo externo que observamos, medimos o utilizamos para nuestro beneficio, es una manifestación de nosotros mismos. No existe manera de predecir lo que sucederá, por muchos cálculos que realicemos, porque el futuro depende de nuestras intenciones y acciones. Tan dramáticamente diferente es la realidad con respecto al modelo mecanicista del mundo.
Pero es mi cosmovisión personal. Y los lectores no tienen por qué estar de acuerdo conmigo.
Mi DESCUBRIMIENTO personal (Un paseo por el infierno)
Creo que cada persona trae su cosmovisión consigo cuando llega al mundo y que pocas cosas pueden hacer que modifique esa gran creencia globalizadora. Puede ir y venir, explorando otros caminos, pero tarde o temprano, regresará a la fuente, a la certeza silenciosa de “cómo son las cosas” que ya traía al nacer, a esa cosmovisión natural.
Yo fui una niña solitaria y reflexiva. Me sentaba horas en la biblioteca de mi abuelo, sin haber aprendido a leer todavía, solo a hojear esos objetos llenos de símbolos incomprensibles. Esos objetos eran para mí, tesoros misteriosos.
Jugaba a viajar a otros planetas saltando por las terrazas de mis vecinos, intentaba comprender la comunicación entre las hormigas y me apasionaba desentrañar los misterios de un rayo de sol, pero lo que más me desvelaba era tratar de entender cómo era posible que la gente se atacara entre sí, siendo que todos vivíamos en la misma casa: el planeta Tierra, y que –tarde o temprano– lo que hacían a otros afectaría a todos, incluyéndose a sí mismos. “Este mundo está muy mal”, pensaba, “tenemos que cambiarlo.”
Es posible que los hechos violentos que los noticieros de televisión mostraban cada día en ese turbulento final de los ´60 haya estimulado este pensamiento humanista que me alumbraba, pero claramente había un llamado espiritual que no encontraba cabida.
A los 9 años cursé el catecismo –como la mayoría de los niños de mi generación. Mi madre era muy católica e intentaba inculcarme algunos comportamientos de nena normal (que saltara entre terrazas no ayudaba mucho…). Un episodio vivido en las clases de la Iglesia marcó para siempre mi búsqueda personal.
Una de las monjitas que nos daba la clase (amorosa, no recuerdo su nombre), estaba explicándonos el arduo tema del Cielo, el Infierno y el Purgatorio. Yo había estado viendo seguramente alguna serie del Oeste, con sus cowboys y sus indios, pero además había viajado hacía poquito junto a mis padres al noroeste argentino y había quedado fascinada con las casitas de adobe, las pircas y los pastorcitos con sus gorros kolla. Sentía una familiaridad natural con lo “aborigen”.
–Hermana, ¿adónde van los indios al morir? – le pregunté.
–Si están bautizados van al Cielo– me contestó sonriente.
–¿Y los que no están bautizados? – insistí.
–Pues van al Purgatorio– me contestó.
–¿Pero los que no saben de estas cosas? ¿Los que no conocieron a nadie que les enseñe?
–Van al Purgatorio igual– me respondió, ya sin sonrisa–, hasta el Día del Juicio Final. Ahí se verá…
–¡Pero pueden pasar miles de años! ¿Qué culpa tienen?
Ella ya no contestó.
Este episodio me dejó una gran angustia. ¿Cómo podía ser que las personas al morir no tuvieran el mismo lugar de destino? ¿Cómo era posible que existieran estas injusticias en el Universo, que ciertas almas, por el mero hecho de no haber tenido la oportunidad de conocer el código correcto de la salvación, fueran condenadas a sufrir?
Afortunadamente, ha habido muchos cambios en la educación de nuestros niños y una reforma importante del paradigma en muchas religiones establecidas, pero –en mi caso– esa experiencia derivó en una inquietud muy específica: debían existir otras personas que sintieran lo mimo que yo.
Cuando pude leer los libros de mi abuelo y entender un poco sus contenidos, me encontré con que no me había equivocado: eran tesoros. Krishnamurti, filósofos de pensamiento planetario como Louis Pauwels y Jacques Bergier y manuales de despertar psíquico, me regalaron infinidad de experiencias interiores para explorar.
A los 15 años, mi padre me regaló un mazo de tarot diciendo “para la bruja de la casa” y destapé un cofre lleno de aventuras de conciencia. A los 16 años ya formaba parte de un grupo secreto de desarrollo del potencial humano y me había iniciado en la Meditación y la Visualización Creativa. Por tratar de compartir este conocimiento en el Colegio donde cursaba el Secundario, estuvieron a punto de echarme más de una vez. No era exactamente la más popular del curso.
Con tantos intereses fuera de lo común y sintiendo como sentía que la respuesta estaba en lo salvaje, era natural que cuando eligiera una carrera me volcara hacia la Antropología. Imaginaba que esto me permitiría conocer de primera mano formas de vida más parecidas a lo que yo intuía: gente que viviera en contacto con la Naturaleza, en comunidades armónicas, experimentando lo sagrado en lo simple y cotidiano, donde la equivalencia de voces y la integración fueran la norma.
El Universo me había bendecido, además, con un recurso fantástico: mi padre era marino mercante y era posible acompañarlo en algunos viajes. Así fue que de muy jovencita ya estaba explorando Europa, México, EEUU, varios países de África e incluso la Antártida.
En México y EEUU reforcé mi conocimiento en las prácticas energéticas tolteca de la mano de maestros simples. Más tarde pude aprender filosofía nativo americana y Calendario Maya. Mucho más tarde, chamanismo siberiano. En África pude conectar con sangomas –los sanadores de la cultura zulú– y descubrir cuánto tiene para enseñarnos la filosofía ancestral de esa región del mundo: nuestro hogar de origen, el lugar del que todos venimos.
Dentro de la carrera, que se cursaba en Filosofía y Letras, a cada momento de esa floreciente década del ´80 surgían oportunidades de expandir el conocimiento espiritual. Había grupos que se juntaban a leer Castaneda, claro, pero también a experimentar con viajes de conciencia, a escribir poesía existencialista y a ritualizar espontáneamente. Jugábamos a imaginar que viviríamos en comunidad, en una isla lejana, y que diseñaríamos nuestras propias ceremonias para honrar la vida y la muerte. Elegí la especialización en Arqueología, porque me iba resultando cada vez más evidente que, a lo largo de la historia, se había ido distorsionando lo humano, mediante sucesivos alejamientos de nuestra auténtica esencia.
Para decirlo más claramente: tenía la certeza de que cuanto más atrás en el tiempo nos situáramos, más nítida era la visión de la realidad que podríamos encontrar. Los antiguos sabían mucho, descubrí, pero en algún momento de nuestra historia hicimos algo que nos hizo perder el rumbo. ¿El racionalismo griego con su énfasis en el pensamiento lineal como vía de conocimiento? O más atrás, ¿El sedentarismo? Cuando soltamos la mano de la Naturaleza y nos erigimos en su autoridad controladora, encerrando animales y manipulando cultivos, ¿habremos cometido allí un error garrafal?
Me dediqué entonces al estudio de cazadores-recolectores, aquellos pueblos que aún no cultivaban, ni criaban animales, y que vivían inmersos en la Naturaleza, sujetos a sus ritmos, guareciéndose de los arrebatos de la Gran Madre en improvisados refugios rocosos, llevando consigo solo lo que se puede cargar con las manos, tallando sus herramientas con arduo esfuerzo, navegando lo imprevisto y soportando las catástrofes. Y que –sin embargo– dejaron su arte plasmado en más de una cueva, expresando belleza, expandiendo imaginación y diversidad, enviando un mensaje al futuro de que la vida que llevaban –aunque desafiante– dejaba el suficiente tiempo para soñar, para amar, para crear.
¿Tenemos ese tiempo ahora?
Durante 10 años me involucré en trabajos de investigación arqueológica en mi país. Pasé de ayudante de campo en excavaciones sobre el Canal de Beagle a conducir un proyecto propio en el Valle Calchaquí como Becaria de la Universidad de Buenos Aires. Fui parte de algunos avances en lo académico, pero, sobre todo, las tareas de campo me permitían explorar la realidad no ordinaria de todos esos lugares, meditando junto a esas paredes pintadas, durmiendo en solitario en esas cuevas, participando de ese mundo mágico del que nuestros ancestros remotos han participado, y descubriendo –al igual que ellos– que la realidad es Una, está integrada, y es Belleza, tal como es.
Pronto se hizo notorio que este tipo de experiencias no ayudaba en nada mi crecimiento como profesional de las ciencias sociales. Me sentía incómoda defendiendo conceptos teóricos en los que no creía. Hablar en un congreso, sobre temas pequeños, para un grupo de personas concentradas en análisis y estadísticas, me parecía una pérdida de tiempo. Prefería discutir de qué manera la tecnología de conciencia de los antiguos –como el chamanismo, los sueños lúcidos o la comunicación entre especies– podía ayudarnos a crear un mundo mejor, pero definitivamente no era ni el ámbito ni el momento. Hoy seguramente podría haber incorporado alguna de esas prácticas innovadoras a una investigación reconocida, como algunos investigadores de otros países ya están haciendo(20), pero en la década del ‘90 esto no era posible. Solo había una forma de resolver mi dilema personal y era abandonar lo urbano, dar un paso fuera de la caja académica y abrazar mi forma propia de estar en el mundo.
Así lo hice. Me mudé a un pueblo muy pequeño de 300 habitantes, sin teléfono ni televisión ni suministro de combustible, allá en el norte montañoso donde había estado investigando en los últimos 2 años. De raíz andina, la comunidad aún mantenía algunas ceremonias tradicionales, como la celebración de la Pachamama y la lectura de hojas de coca. Conservaba también cierta mística ancestral, así que constituía una oportunidad para encontrarme más cerca de la fuente de las delicias: una forma de vida natural, integrada y completa.
Pero… uno se lleva sus demonios donde sea que vaya, y las comunidades –al igual que las personas– son lo que sus contradicciones han hecho con ellas, por lo que mi residencia de cuatro años en ese lugar no fue el regreso al paraíso que imaginaba, sino que derivó en un infierno de conflictos, malos entendidos, traiciones y desengaños, y –finalmente– una crisis violenta que estuvo a punto de arrancarme de este plano.
El regreso a la ciudad, fue en estado de despojo. En el tránsito de mi “casita en la montaña” al ambiente urbano perdí todo lo material. No tenía trabajo y enfrentaba un juicio de divorcio difícil. Me sentía abandonada por Dios. Me sostenían emocionalmente dos hijas pequeñas a quienes debía mantener económicamente. Me torturaba una pregunta sin respuesta: ¿Qué sería de mi vida ahora? Lo académico ya no me aceptaba. Como un novio despechado, el mercado laboral rechazaba todos mis intentos de volver a integrarme. El curriculum de una Licenciada en Antropología no interesaba a las empresas, me faltaba experiencia en puestos administrativos como para aspirar a ser empleada y los encargados de las entrevistas de trabajo miraban con desconfianza los 4 años vividos en un pueblo perdido.
Tomé entonces mis cartas de tarot, uno de los pocos recuerdos que habían sobrevivido al naufragio, y empecé a trabajar, atendiendo consultas de vecinas. Muy poco tiempo después se hizo evidente que mis lecturas combinaban los mensajes de la intuición con ejercicios venidos de las culturas que me inspiraban y que me parecía que podían ayudar a mis consultantes: una respiración aprendida en la cima de una pirámide mexicana; algún movimiento energético transmitido por un maestro ruso; una conexión con el ser querido a la distancia que me había enseñado un yatiri peruano.
En el año 2000 decidí darle forma a todo ese bagaje. Tenía ante mí una gran diversidad de herramientas, cultivadas a través de lecturas, aprendizajes directos con maestros de sabiduría ancestral, experiencias propias, convivencia con culturas ancestrales, intuiciones y revelaciones diversas. ¿Cuál era el hilo conductor?
Algo fundamental: todas apuntaban a fortalecer el re encuentro con aquello que ya está en nuestro interior, una Sabiduría Natural, que tiene todas las respuestas. Ese maestro interno que los años de domesticación parecen haber callado para siempre pero que con sutiles señales siempre nos dijo lo mismo: que somos únicos, que estamos aquí no para sufrir sino para amar y ser felices, que cada uno de nosotros tiene un propósito sagrado (ser auténticamente uno mismo) y que al activarlo es posible compartir con la comunidad nuestros talentos, capacidades, experiencias y creaciones, para que entre todos podamos construir un mundo mejor.
Lo sabían los antiguos. Lo intuimos nosotros. Dios es Naturaleza. Dios es aire que respiramos. Dios es quien nos mira desde el otro lado del espejo. Todas las búsquedas nos conducen al mismo lugar. Todas las técnicas nos permiten alcanzar esa certeza. Es solo nuestra atención la que hace la diferencia en nuestra percepción, y solo existe una decisión que debemos tomar: si vamos a permitir o no que nuestro conocimiento natural vuelva a tener lugar en nuestra vida.
Tenemos que decidir si vamos a creerle a la niña o niño que fuimos cuando dice: este mundo está muy mal, vamos a cambiarlo.
Un sistema de entrenamiento para ayudar a recordar
Al entramado de técnicas y ejercicios que diseñé lo llamé Chamanismo Integral. La idea era expandir la conciencia chamánica de los participantes, esto es: que lograran despojarse de filtros para ver la realidad y pudieran encontrarse con ellos mismos. Para encontrar quiénes genuinamente somos y dejar de cumplir con las expectativas de la sociedad, es necesario hacer un esfuerzo chamánico: buscar la verdad detrás de la verdad. Porque nadie nos ha entrenado para nuestro poder y porque nadie nos dijo que la realidad puede ser diferente a como dicen los libros. Mi objetivo estaba claro: al brindar estas herramientas a quienes se acercaran a mis talleres, quizás podría evitarles el dolor de transitar situaciones tan desgarradoras como las que yo había transitado. Hoy en día pienso que quizás es inexorable atravesar ciertos infiernos para conocer el paraíso.
Al poco tiempo de empezar a compartir las pautas del Chamanismo Integral, me fui dando cuenta que la experiencia oceánica que había vivido el día del encuentro con Doña Juana era algo que se podía recrear en un salón con veinte personas sentadas en círculo. La sensación de formar parte de un Todo Inteligente, Amoroso, Misterioso y Perfecto, se hacía carne indefectiblemente en cada persona que compartía las prácticas. Las antiguas canciones ceremoniales se sentían familiares, ya fuera que venían de la cultura Cherokee o Mapuche. Algo profundamente humano se estaba despertando en el interior de cada uno de nosotros.
Chamanismo Integral fue un marco de entrenamiento durante muchos años, sirviendo de puente hacia el conocimiento ancestral para cientos de personas, en varios países del mundo. Finalmente, un día, decidí ponerle nombre a la experiencia compartida, a ese fenómeno que estaba observando en mis alumnos y que se podría definir como la “experiencia espontánea de conexión con lo sagrado que se manifiesta cuando estamos en contacto profundo con la Naturaleza”. Lo llamé Espiritualidad Natural, y poco tiempo después empecé a escribir la primera versión de este libro, allá por el 2006.
La Espiritualidad Natural está presente en la mayoría de las cosmovisiones de los pueblos que llamamos originarios, es decir, que se mantuvieron alineados con sus formas de ver el mundo y en contacto directo con la Naturaleza incluso después de la llegada de los conquistadores europeos que avanzaron imponiendo una visión dualista de la realidad.
Esas cosmovisiones ancestrales –independientemente de la región que observemos– nos hablan de la complementariedad entre lo material y lo sutil, entre lo humano y lo animal, entre una opinión y su opuesto. La Totalidad, Dios, el Gran Espíritu, muchas veces son descriptos como un Gran Misterio. Misterio porque nuestras clasificaciones mentales no pueden llegar a describirlo, solo la experiencia puede rozar su magnitud y profundidad.
Afortunadamente, vivimos en un momento de renovación del paradigma científico y un gran número de teóricos están expresando estas mismas ideas, pero desde el ámbito académico. Los nuevos descubrimientos de la física y los revolucionarios experimentos que se están produciendo apuntan –como ya dijimos– a la descripción de una realidad unificada(21).
Si logramos concebir un modelo unificado de la existencia, Ciencia y Espiritualidad finalmente pueden reconciliarse. Los fenómenos inmateriales y los materiales no tienen por qué constituir ámbitos separados de la realidad, porque en una realidad de energía en lugar de objetos, un hecho como la telekinesis no asombra a nadie. Los fenómenos previamente catalogados como paranormales o esotéricos se vuelven experiencias naturales en esta descripción del mundo. Siendo que todos estamos unidos en una red de interconexión energética, se explica perfectamente la telepatía, la visión remota, las coincidencias significativas, la sanación a distancia. Dado que nuestra conciencia particular, y sus intenciones, están conectadas con el resto de la realidad, nuestros pensamientos no solo modifican la materia –como en los laboratorios modernos–sino que crean las circunstancias que configuran nuestra vida. Es un proceso que se ha desarrollado desde siempre y que continuará por siempre. Nuestros cambios internos producen efectos en nuestro entorno, porque no existe separación entre nosotros y nuestra realidad.
Esta cosmovisión trasciende definitivamente la dualidad. Constituye una perspectiva que propicia nuestra libertad y a la vez nos entrega una gran responsabilidad. Es una visión de respeto por lo viviente, de cuidado de los recursos, y a la vez de apertura a lo desconocido. Honra lo sagrado en lo imperfecto. Estimula la expresión del amor en su estado más puro.
Una cosmovisión da sustento a las experiencias que una persona tiene y a la vez le impone condiciones. El punto clave es ser conscientes de estas condiciones, ser explícitos, honestos con nosotros mismos. Preguntarnos: ¿cuál es mi visión del mundo? Y una vez que tengamos esa respuesta, preguntarnos: ¿Permite esa visión mi crecimiento, o lo limita? ¿Es una cosmovisión que me da poder y libertad como ser humano o me esclaviza en la culpa? ¿Es una visión que propicia el desarrollo de mi sueño, o que me encadena a los designios de fuerzas externas que no puedo controlar? Si el mundo es como mi cosmovisión lo imagina, ¿es posible que yo me libere del sufrimiento alguna vez? ¿De qué manera?
Los modelos del mundo no son más que interpretaciones. Matrices que construimos para ordenar nuestras ideas y poder comunicarnos entre nosotros. No existe una forma mejor que otra. Puedes creer lo que quieras. Puedes suscribir a la cosmovisión que sientas más afín a tu personalidad, o la que has aprendido de tus padres, o la revolucionaria visión que has descubierto leyendo algún libro o escuchando a algún comunicador. Eso no es lo importante.
Lo importante es que –a cada momento– recuerdes que la forma en que describes el mundo define el mundo que vas a vivir, porque solo vemos aquello que estamos dispuestos a ver. Solo podemos encontrar en nuestro camino aquello que estamos convencidos que es posible encontrar.
Una persona que cree que su realidad se define por el azar, que la suerte determina sus circunstancias, esperará sinceramente que le vaya bien, y no hará mucho más por mejorarlas. Una persona que cree que su vida está pautada por las acciones de una fuerza sobrenatural llamada Dios buscará propiciarlo con sus plegarias. Una persona que se siente parte de un Universo Consciente estará atenta a las señales y tomará cada evento como un mensaje que puede aprovechar para su beneficio. Resumiendo: nuestras acciones cotidianas están determinadas por nuestra cosmovisión. Y también las consecuencias de los hechos que nos suceden: ante un accidente, la primera persona pensará que la culpa la tuvo su “mala suerte”, la segunda quizás piense que ha sido castigado, la tercera probablemente busque entender el tesoro oculto detrás de esa situación.
Creo que son preguntas interesantes para formular antes de iniciar cualquier proyecto de transformación personal, ya sea nuestro objetivo crecer, sanar, expandir nuestra percepción o encontrar nuestro chamán interno.