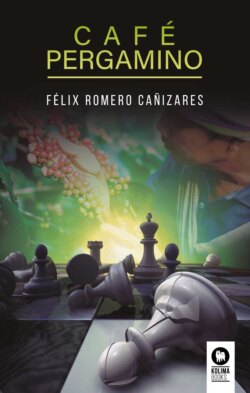Читать книгу Café Pergamino - Félix Romero Cañizares - Страница 8
Оглавление5
El coronel Evaristo Arias no faltó al acompañamiento público por la muerte de Violeta. Llegó a la par que el cura y el alcalde para más contraste, pues en medio de aquel luto que traían las autoridades él iba vestido con un traje de algodón del color de la nieve, como si fuera un hermano mayor jaguarí. Del mismo tono que su conjunto, sus zapatos, su sombrero vueltiao de hilo de fibra de caña y un bastón de madera de macana con puño tallado y contera plateada. Eso sí, llevaba un brazalete negro en su brazo izquierdo.
Al coronel lo acompañaba su conductor, un tipo fuerte que conservaba de su época activa de militar pero que ahora pagaba de su bolsillo, y aparentemente mejor, por el aspecto renovado que también traía; y también venía con él una mujer más joven, bastante atractiva y poco vista en Arellano, que parecía su asistente o una suerte de sobrina, aunque aquella tenía todas las luces de estar más veces recompensada por el conductor que por el mismo coronel, quien al fin y al cabo ya tenía sus años. En cualquier caso, su sola presencia, como de costumbre, le hizo protagonista en el velatorio, tanto o más que la propia difunta.
El coronel era querido y odiado en Arellano. La gente le seguía la corriente porque con su dinero medio pueblo había sacado adelante algún negocio, como doña Dilia, que acabó haciendo los jugos de coco más ricos de todo el departamento –lástima para ella que no lo hubiera abierto en la capital; se hubiera hecho rica–, o algún cafetal. Así, eran pocos los que ponían en duda sus palabras; excepto los afectados de las fumigaciones, que aún le recordaban jactándose por haber dirigido los planes que los gringos subvencionaron en la sierra con la idea de erradicar miles de hectáreas de cultivos ilícitos. Los dueños de esos terrenos se quejaban de haber perdido sus ingresos y de que nunca cobraron compensación por ello. Nunca se lo perdonaron porque decían que «la marimba y la amapola daban por entonces trabajo en la sierra». De ahí vino cuando el coronel Evaristo Arias, por reconciliarse y quitarse la mala prensa, decidió ayudar a los colonos afectados y, para compensar sus pérdidas, se convirtió en prestamista de muchos de ellos con la condición de que plantasen café. En general aceptaron, aunque también hubo a quien el coronel le negó la ayuda «por temor a que se la gastaran en otros vicios, y por comunistas», decía. Pero la mayoría le tenía respeto, porque en Arellano muchos habían llegado huyendo de la revolución y el coronel era considerado como el mejor contacto que el pueblo tenía con el Ejército. Aunque ya estaba jubilado, si algún día llegase la guerrilla y se produjeran enfrentamientos con narcotraficantes y paramilitares, allí tendrían a don Evaristo a mano para traer al Ejército con un levantar de cejas.
Amigo del pueblo y de las autoridades, de Evaristo Arias hay que decir que en verdad era un embaucador. Tenía la virtud de arrollar con sus peroratas, aprovechando con naturalidad la autoridad militar que le concedían los galones y la paciencia de los vecinos. Te traía a un escenario en el que parecía estar sucediendo una cosa, ciertamente la que el escuchante quería oír, sin saber que en verdad jugaba con él, como un maestro del ajedrez, calculador en el tablero y en la vida; un tipo que nunca delataba su estrategia, que te hacía ver que todo era sencillo. Eso era porque solo él tenía en mente la jugada y, mientras los demás se quedaban mirando el plano corto, él llegaba a ver tres y hasta cuatro movimientos por adelantado, sabiendo interpretar en un instante lo que sería la derivada segunda de lo que tenía enfrente.
El mismo Julio Espinosa, de siempre transportista, tenía plantados treinta mil cafetos pagados con un préstamo suyo. Fue con ello como se inició en la caficultura. Por entonces pensaba que el café le daría la plata que necesitaba para poder llevar a Violeta a un buen hospital de los Estados Unidos. En total, a la muerte de Violeta llevaba cultivadas seis hectáreas en aquel paraje recóndito en mitad de la sierra, lejos del pueblo, donde casi nadie subía porque aquellos terrenos eran elevados, tal vez demasiado fríos para cultivar café, y caían en la misma raya del resguardo indígena, y por eso en el pueblo se decía que pudiera haberlos plantado dentro del territorio de los jaguaríes, porque en el valle de enfrente se veían pequeños hombres y mujeres de blanco caminar a diario ladera arriba y ladera abajo; y que de ser eso así podría traerle problemas, si no es que antes las propias autoridades le obligaban a devolverlas a los indígenas.
A muchos les extrañaba que el propio coronel no hubiera reparado en ese detalle cuando decidió financiar a Julio Espinosa, porque se decía que no había mosca que entrase en la sierra que no fuera identificada por el radar de Evaristo Arias: por tierra tenía sus contactos, y por aire, aun a su edad, él mismo seguía volando la sierra en su avioneta y paseaba a su joven acompañante, oteando desde las alturas. El que se quería consolar, acababa diciendo que, gracias a que volaba, tenía mejor opinión de dónde convenía plantar. Así fue que, en contra de todas las opiniones de los vecinos de Arellano, donde el que más y el que menos tenía media vida de caficultor, el coronel fue el único que dijo confiar en el éxito de aquella plantación al límite de Julio Espinosa.