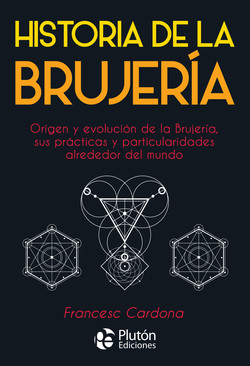Читать книгу Historia de la Brujería - Francesc Cardona - Страница 8
ОглавлениеCapítulo V: La brujería en Asturias
y Cantabria
Seguimos con montaña y mar, como en Galicia, y con bosques y mucho ganado, terreno de difícil acceso, terreno propicio para la brujería, con más de 150 días de cielo cubierto y lluvias finas y persistentes, el orbayu (más variadas en Santander). Vamos a comenzar primero con el Principado de Asturias, después Cantabria y Santander.
Asturias
De “valles angostos y redondos collados como el pecho de una mujer”, según uno de los grandes pensadores españoles José Ortega y Gasset, “región femenina y plural, habitada por gente sensual, amante de la vida”.
Los habitantes del Principado, no solo no temen al aguasino que, a lo largo del tiempo, han ido poblado las brumas, las nieblas, los ríos y los manantiales del país de seres fabulosos reflejados en los cuentos infantiles, el Nuberu, elemento maligno y feo que también encontramos en Galicia, incluso femenino, que dirige las tempestades; las xanas, ninfas encantadas que guardan tesoros en la fuentes; el Culebre, serpiente alada gigantesca que custodia riquezas en el fondo negro de las cavernas; o los trasgos , duendes domésticos que ponen las casa patas arriba y, claro está, las brujas.
Todos los asturianos sabían que en su país las brujas no podían volar por los aires si no orinaban antes por el hogar de su casa, al tiempo que mascullaban la siguiente imprecación:
Sin Dios y sin Santa María,
¡por la chimenea arriba!
Por eso todavía en la actualidad se conserva la expresión popular, sin comentarios:
Si hallas el hogar mojado,
La bruja está en el tejado.
Variantes y semejanza en el
volar y otras zarandajas
Aunque seguían la tradición, montando en una escoba, preferían una pala que denominaban garía y también una especie de cazo de mango largo.
Al parecer, según la voz popular, sus reuniones no tenían la aparatosidad de otros lugares, aunque no faltaban las danzas locas, provocadas por ciertos untos con las denominadas hierbas frías como la cicuta o perejil de perro, la belladona o beleño.
Según algunas crónicas, las brujas asturianas conocían una especie de vudú que realizaban con muñequitas o figuras de cera. Convenientemente pinchadas provocaban en las víctimas quemaduras terribles en el interior de sus cuerpos.
La castaña de la bruja
Dejando a un lado las connotaciones eróticas que pueda sugerir, lo cierto es que en las fiestas de la castañada de los pueblos, cuando los muchachos del lugar asan las castañas en las denominadas magostas, dejaban entre las cenizas, en donde habían efectuado el asado campestre de las castañas, una castaña que simbolizaba el espíritu de la bruja, en este caso una bruja amiga. Los denominados magosteros, quemadores a granel de las castañas, para luego venderlas en el mercado nunca se olvidaban de dejar una porción para las brujas como símbolo de buena voluntad, ni más ni menos como los niños dejan comida en las fiestas señaladas para Papá Noel o para los Reyes Magos y sus camellos. Naturalmente, aquellas se consumían en la hoguera recordando un holocausto primitivo.
Se dice que en los tiempos antiguos, la castaña para la bruja era la de mejor calidad, con el tiempo, cuando las brujas perdieron valor y se convirtieron en cuentos ridículos, se dejaba la peor castaña y se estaba carcomida, mejor que mejor.
Lo propio se hacía en la puerta de las aldas dejando un pan recién horneado destinado a la bruja (suponemos que algunas se aprovechaban de esta circunstancia y daban buena cuenta de la hogaza).
Lo difícil es precisar que la hoguera que consumía las castañas recordase el castigo generalmente impuesto a las brujas, porque, al parecer, en Asturias no parece que haya habido autos de fe contra semejantes seres.
Así pues los asturianos no temían a las brujas y hasta decían que la llevaban dentro y por lo general, no siempre la perseguían y la detestaban. Frecuentemente, la transformaban en un símbolo, una imagen de algún extraño contenido guardado en lo más hondo del espíritu.
La voz popular conservaba el nombre de Paula la Lumiaga, tenida por bruja, por su carácter tímido y marginado, que con poco se conformaba, pero que de nada tenía miedo hasta el punto de fraguarse un dicho que afirmaba: “causa miedo, quien parece haberse despojado del miedo”.
Aunque en nuestro tiempo, quizás pasado de moda y controvertido, el que fuera gran novelista santanderino del siglo XIX, José María de Pereda (1833-1906) nos dejó en sus novelas de costumbres unos perfectos acabados de tipos de bruja montañesa. Así en Sotileza, la Sargueta y Carpia, su hija; en El Sabor de la tierruca, la Rámila infeliz a todas luces, en La Puchera, la lagartona criada La Galusa, de origen romano, quizás la más perversa. Por citar algunas.
Sea como fuere, el propio Pereda manifestará: “Las mujeres que he conocido y conozco calificadas de brujas en este país... todas se parecen y han vivido y viven solas, generalmente sin familia conocida ni procedencia claramente averiguada”.
Y seguidamente especificará: “Ciertamente, se las teme, pero no se las odia; se las respeta y se las consulta, y aunque según se crea, tengan familiaridades con el demonio, este les sirva como familiar, a veces, en opinión popular, ejercen benéficamente sus malas artes”.
Él mismo intervino en un asunto de tinte brujesco. Corría el año 1883 en plena Restauración de Alfonso XII, cuando se dirigió a Pedro Madrazo Consejero de Estado, en solicitud de indulto para una tal Policarpa Terices, natural y vecina de Polanco, cuna del escritor, condenada por la Audiencia Criminal de Santander a siete meses de prisión, a causa de las lesiones que había provocado a su convecina Manuela de Rivero.
La Policarpa había actuado con gran abnegación como nodriza de uno de los hijos del escritor que no se esconde en denominarla “modelo de mujeres honradas y trabajadoras, esposa y madre campesina ejemplar”. Sin embargo, uno de sus temores era la intervención de las brujas y en su caso atribuyó a maleficio la enfermedad de su hijo, perpetrado por Manuela Rivero, tenida por una de las mayores brujas de la vecindad. Solo por indicios, Policarpa propinó una solemne paliza a la bruja que quedó echa unos zorros.
Así pues en Cantabria, la bruja era tenida por una pobre desgraciada sobre la cual recaía las culpas de todos los males infligidos a sus convencidos convecinos y muchas veces, sin pruebas, ni fundamentos convincentes.
La brujería peninsular fue exclusivamente rural
Sus lugares de reunión para realizar los sabbats o aquelarres pueden mencionarse como auténticos santuarios. Las meigas gallegas lo hacían en Coiro cerca de Cangas (provincia de Pontevedra); las asturianas y leonesas en el monasterio de Hermo y en la Veiga del Palo, y se contaba que en ocasiones volaban junto a las meigas gallegas, al arenal de Sevilla para reunirse con las brujas andaluzas que también lo hacían en Lanjarón (Sierra Nevada - Granada); las castellanas se concentraban en Cernégula (Burgos) y las extremeñas en Barahona (Soria), una cualidad más para el dicho “Soria pura, cabeza de Extremadura, como alusión al avance de la frontera (una extremadura)” durante la reconquista. Las aragonesas llenaban el castillo de Trasmoz (Zaragoza) y las catalanas tenían sus conventículos en Llers, Altafulla, Mirabet, Cervera, el Pedraforca, entre otros.
En cuanto al antiguo reino de Navarra en el siglo XVII, las reuniones de brujas llenaban casi la mitad de su escenario geográfico, singularmente en los montes Larrun y Mendaur en la sierra de Uli, en los valles del Baztán, Salazar, Roncal y Araiz, en los términos municipales de Valcarlos, Ituren, Burguete, Ciordia, Anocíbar, Goizueta, Arrayoz, Ochagavia, Esparza, Olagüe, Elogiarra y, sobre todo, en Zugarramurdi en el valle del Baztán, del que por su importancia, nos ocuparemos más extensamente. A todos ellos hemos de añadir los escenarios vascongados de Ondarribia, Rentería, Cebeiro, Araya, Maestu, Amézaga, etc.