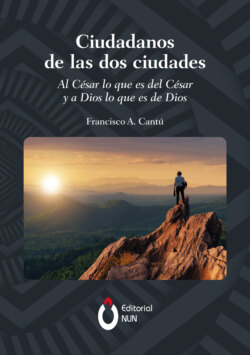Читать книгу Ciudadanos de las dos ciudades - Francisco Alberto Cantú Quintanilla - Страница 5
ОглавлениеIntroducción
Los dejó admirados
Un día, nos cuenta el Evangelio, se presentó ante Jesús un grupo heterogéneo de personas. Procedían principalmente de los llamados herodianos (cercanos al rey Herodes y, por tanto, colaboracionistas con las autoridades romanas) y fariseos, los acérrimos defensores de las grandes tradiciones religiosas del pueblo elegido, los más observantes (externamente) de la ley de Moisés. Tenían, por tanto, posturas contrapuestas, pero paradójicamente se unen contra el que consideran su enemigo común: Jesús de Nazaret. Como consignan los tres evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) en aquella ocasión querían tenderle una trampa. Y para conseguirlo, le plantean una cuestión particularmente espinosa: el tributo al César. En efecto, pocas cosas resultaban más odiosas al pueblo que el injusto yugo al que el dominador romano los tenía sometidos. Aquellos interlocutores introducen su pregunta de una manera aparentemente amable: “Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no, pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos?”.[1]
La artimaña fue captada inmediatamente por el Señor. Dijera lo que dijera quedaría mal. Si afirmaba que lo pagaran, lastimaría gravemente la sensibilidad del pueblo, que vería en esa respuesta una especie de traición a sus más hondos anhelos de justicia y libertad. Si, por el contrario, se ponía en contra de Roma, y negaba la obligación de pagar el tributo, los herodianos presentes tendrían un magnífico pretexto para acusarlo ante Poncio Pilato de subversión, de atentar contra los supremos intereses del imperio.
Pero Jesús nota su hipocresía y responde: “¿Porqué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea”. Se la trajeron (un denario) y él les preguntó: “¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito?”. Le contestaron: “Del César”. Entonces les respondió Jesús: “Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Y los dejó admirados.[2]
En su sencillez y concisión, la respuesta del Señor revela su grandeza. No era una salida evasiva o diplomática, era poner las bases firmes para el comportamiento de sus discípulos a lo largo de la historia. Jesús no se pone de parte de los judíos ni de los romanos, sino que, elevándose sobre aquella coyuntura particular, apunta a una solución de fondo: La armoniosa y, ciertamente muy difícil, conjunción de los deberes para con Dios y con el Estado. El cristiano habrá de cumplir, lo más esmeradamente posible, sus obligaciones con ambos poderes, pues pertenece a ambas ciudades, la celestial y la terrena.
Un texto clave
Con el paso de los siglos el Concilio Vaticano II, al recoger una amplísima reflexión teológica de la tradición cristiana, exhortará a sus hijos, “ciudadanos de las dos ciudades, a que se afanen por cumplir fielmente sus deberes temporales, guiados por el espíritu del Evangelio”. Puntualiza con firmeza que “se alejan de la verdad quienes, sabiendo que nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la futura, piensan que pueden por ello descuidar sus deberes terrestres, sin comprender que ellos por su misma fe están más obligados a cumplirlos, cada uno según la vocación a la que ha sido llamado”.[3]
En este luminoso texto está contenida la propuesta que se ofrece al lector en las páginas del breve ensayo que tiene en sus manos. Quienes hemos tenido la gracia de recibir la vocación cristiana por medio del bautismo, estamos llamados no sólo a conquistar la santidad por el ejercicio de las virtudes humanas y sobrenaturales, procurando imitar a Jesucristo, nuestro insuperable modelo, sino también a configurar, con la luz de su mensaje, las estructuras temporales de la sociedad.
Formación para la participación
Un grave problema para la Iglesia en México y en el mundo ha sido desde muy antiguo la apatía de los católicos para las cosas que se refieren a la política y, más en general, a aquellas actividades que inciden ampliamente en el bien común. Los últimos romanos pontífices lo han denunciado con insistencia. San Josemaría, por su parte, lo vislumbró con agudeza desde los primeros tiempos de la fundación del Opus Dei. Por eso, quiero incluir aquí dos largas citas de una de sus cartas más antiguas, fechada en enero de 1932, es decir, muy poco después de la fecha fundacional (2 de octubre de 1928), aunque entregada a sus hijos espirituales en 1966, muy probablemente reelaborada.
La primera se refiere a la importancia de la intervención de los católicos en la actividad política:
La presencia leal y desinteresada en el terreno de la vida pública ofrece posibilidades inmensas para hacer el bien, para servir: no pueden los católicos (…) desertar de ese campo, dejando las tareas políticas en las manos de los que no conocen o no practican la ley de Dios, o de los que se muestran enemigos de su Santa Iglesia.
La vida humana, tanto la privada como la social, se encuentra ineludiblemente en contacto con la ley y con el espíritu de Cristo Señor Nuestro: los cristianos, en consecuencia, descubren fácilmente una compenetración recíproca entre el apostolado y la ordenación de la vida por parte del Estado, es decir, la acción política. Las cosas que son del César, hay que darlas al César; y las que son de Dios, hay que dárselas a Dios, dijo Jesús.[4]
La segunda cita nos ofrece una ponderada explicación de esa apatía generalizada que antes mencionamos:
Es frecuente, en efecto, aun entre católicos que parecen responsables y piadosos, el error de pensar que sólo están obligados a cumplir sus deberes familiares y religiosos, y apenas quieren oír hablar de deberes cívicos. No se trata de egoísmo: es sencillamente falta de formación, porque nadie les ha dicho nunca claramente que la virtud de la piedad –parte de la virtud cardinal de la justicia– y el sentido de la solidaridad cristiana se concretan también en este estar presentes, en este conocer y contribuir a resolver los problemas que interesan a toda la comunidad.
Por supuesto, no sería razonable pretender que cada uno de los ciudadanos fuera un profesional de la política; esto, por lo demás, resulta hoy materialmente imposible (…) por la gran especialización y la completa dedicación que exigen todas las tareas profesionales, y entre ellas la misma tarea política.
Pero sí se puede y se debe exigir un mínimo de conocimiento de los aspectos concretos que adquiere el bien común en la sociedad, en la que vive cada uno, en las circunstancias históricas determinadas.[5]
Con optimismo y buen humor
Es patente para quien tenga un mínimo de formación cristiana que, en la actual situación por la que atraviesa la Iglesia, sus enseñanzas básicas sobre temas vitales para la persona y la sociedad se encuentran sometidas a un fuerte rechazo por la cultura secular dominante. El matrimonio y la familia, el derecho de los padres a la educación de sus hijos, la libertad religiosa, la propiedad privada, la defensa de la vida y tantas cosas más se proponen en los grandes canales que configuran la opinión pública (radio, cine y televisión; redes sociales; periódicos y revistas, etc.) en términos ajenos o abiertamente hostiles a la propuesta cristiana. De aquí la importancia de abordar estos grandes asuntos y de hacerlo con mucha claridad en el fondo, pero con la mayor serenidad en la forma. En búsqueda siempre de las áreas comunes con los diversos actores políticos de la sociedad, desde las que sea posible alcanzar acuerdos con el diálogo abierto y respetuoso. Y, como alguien ha propuesto, sin alzar la voz, incluso con una sonrisa.
Con la luz de la fe, sabemos que la verdad está de nuestro lado. Tenemos, por tanto, los hijos de Dios que mantener en todo momento una actitud optimista y esperanzada. Nuestro gran desafío es mostrar esa verdad con el ejemplo y la palabra, de modo convincente y atractivo. Esta publicación es una modesta aportación a esta causa. Ahora bien, llevar a la práctica el mensaje del Evangelio y de la enseñanza social de la Iglesia es una tarea, como podrá comprenderse, descomunal. Está por encima de la limitada capacidad de cada uno de nosotros considerados individualmente. Pero unidos por la fe y el amor podemos lograr que las cosas cambien. No nos quedemos, por tanto, con los brazos cruzados o, peor aún, con quejas o lamentos que no conducen a ninguna parte. Una vez alguien me hizo considerar una atinada comparación. Si, en una noche oscura, se enciende una pequeña luz en un inmenso estadio vacío y apagado, obviamente el estadio no quedará iluminado pero esa pequeña luz se podrá apreciar desde cualquier rincón del estadio. De eso se trata. Encendamos cada uno una pequeña luz en nuestro lugar del estadio y, con la ayuda de Dios, entre todos conseguiremos iluminarlo. Es el Señor quien lo ha dicho: Ustedes son la luz del mundo.[6]
[1] Marcos 12, 14.
[2] Marcos, 15-17.
[3] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, núm. 43.
[4] Mateo 22, 21. San Josemaría, carta 9-I-1932, en Cartas I, edición crítica, n. 41, a-b.
[5] Ibidem, núm. 46, a-c.
[6] Mateo 5, 14.