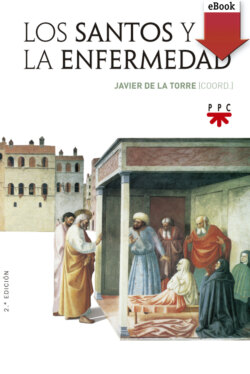Читать книгу Los santos y la enfermedad - Francisco Javier de la Torre Díaz - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BASILIO DE CESAREA:
LA ENFERMEDAD EN TIEMPOS DE LAMENTACIÓN
ОглавлениеALEXANDRE FREIRE DUARTE
Facultad de Teología
Universidad Católica Portuguesa (Oporto)
La vida es breve;
el conocimiento, extenso;
la oportunidad, fugaz;
la experiencia, difícil;
la decisión, penosa 1.
HIPÓCRATES, Aforismos I, 1
1. Introducción
En abril de 2017 estaba terminando un ensayo que culminaba en una reflexión de los Padres de la Iglesia sobre la eutanasia cuando me pregunté si ellos habrían dicho lo que dijeron acerca de la enfermedad, del sufrimiento y de cómo encarar la muerte si hubieran sufrido –y sufrido atrozmente– antes de escribir lo que escribieron sobre tales temas. En esa ocasión no imaginaba que, pocos meses después, sería invitado a escribir sobre cómo un Padre de la Iglesia había vivido su sufrimiento, pero fue justamente eso lo que sucedió.
Una vez formulada esa invitación, tuve que pensar, en un breve período de tiempo, qué Padre de la Iglesia sería el más adecuado para abordar el tratamiento de aquel tema. Varios factores tuvieron que ser tenidos en cuenta, pero lo más importante fue, inmediatamente, pensar en cuáles fueron los Padres de la Iglesia que dejaron datos sobre sus propias enfermedades y, de un modo directo o indirecto, el modo en que las vivieron y valoraron.
Pensando sobre eso en medio de otras actividades, mi elección acabó por recaer en Basilio de Cesarea. Y eso no solo porque él mismo se enmarcaba en el perfil antes descrito, sino porque además había tenido un papel relevante en la relación entre enfermedades y terapias y había sido responsable del surgimiento de aquello que, con toda propiedad, puede ser considerado como el primer espacio semejante al que en los días de hoy denominamos como «hospital».
2. Moldura biográfica
La vida de Basilio de Cesarea, aunque tenga todavía aspectos que para nosotros son ignorados, es de sobra conocida, por lo que, en el contexto de un estudio como el presente, solo recordaremos los elementos más destacados de la misma que puedan haber contribuido más al tema de este estudio.
Nacido entre el 329 y el 330 –de acuerdo con la opinión generalizada– en la ciudad de Cesarea de Capadocia (cf. Epistolae 78) 2, según su designación latina –aunque el término patris aquí usado también puede referirse a otra Cesarea: Neocesarea del Ponto. Basilio fue el primero de nueve hermanos que nacieron en el seno de una familia aristocrática, docta y cristiana. Después de haber sido criado y educado privadamente por una matrona y por su abuela, Macrina la Vieja –en Annesis (cf. Epistolae 223)–, desde el nacimiento mostró una «salud endeble» 3. Como señala su hermano Gregorio de Nisa, poco después fue «atrapado por una enfermedad mortal» 4. Basilio realiza diferentes estudios en distintas ciudades. Entre estas, algunas eran genuinamente notables por la calidad de enseñanza que prestaban, como Constantinopla, donde conoce al renombrado sofista Libanio de Antioquía, y Atenas, donde estudia con Proaresio de Cesarea e Himerio de Atenas en medio de un ambiente cosmopolita 5. Fue una época intelectual y espiritualmente fecunda, sin duda, aunque más tarde él mismo diga injustamente que fue perder tiempo adquirir los saberes de una sabiduría que Dios había declarado como una locura (cf. Epistolae 223, y, después, 1 Cor 1,19-20). Pero también fue una época entristecedora por haber tenido los primeros contactos con lo que, más tarde y después de muchos otros viajes que hizo, Basilio describió como «la enorme y excesiva discordancia entre muchos hombres, sea en sus relaciones entre sí, sea en sus perspectivas acerca de la Escritura divina» 6.
Después de esta formación y durante un breve tiempo, entre el 355 y el 356, nuestro autor se entrega a impartir clases de retórica en su ciudad natal. Tal experiencia laboral, siempre vivida bajo la duda de si debía abrazar la vida ascética, ya seguida por algunos familiares suyos (cf. Epistolae 223), no habrá sido plenamente satisfactoria. De ese modo, se adhiere con una redoblada convicción al cristianismo, siendo bautizado y hecho lector. Posteriormente, hace un periplo por los más importantes lugares del movimiento ascético oriental de entonces 7. Tuvo que quedarse un tiempo en Alejandría «debido a una enfermedad (o por salud débil y agotamiento)» 8. Un periplo llevado a cabo, en gran parte, en la compañía de un cierto Eustaquio, cuya identidad todavía genera incertidumbres hoy, pero que Frederick Norris, basándose en lo que se encuentra en la Epistola 1, simplemente identifica como «Eustaquio el filósofo» 9. Como desde Justino de Siquén el término «filosofía» se aplicaba, en el contexto cristiano, al ascetismo evangélico 10, no nos repugna considerar que fuera Eustaquio de Sebaste.
Por influencia de este último, verdaderamente relevante para conocer la historia del monacato en Capadocia 11, nuestro pastor se entrega a un corto período de vivencia ascética en Annesis, en el Ponto 12. Corto, pero solo desde el punto de vista cronológico –alrededor de cinco años–, porque fue cualitativamente intenso, habiendo llegado a niveles de rigor tales que llevaron a su hermano Gregorio de Nisa a decir que él «golpeaba hasta la sumisión y torturaba su cuerpo servil como un señor enfadado que no da descanso a un esclavo» 13. Estos rigores dejarán en nuestro autor secuelas para el resto de su vida. Una vida en el curso de la cual –conviene anotar– nunca dejó de entregarse a un comprometido ascetismo, hasta el punto de haber sido común no tener carne en su mesa, incluso cuando ya era obispo (cf. Epistolae 41).
Una vez abandonada esa forma de vida, Basilio se entrega, de otro modo, al servicio de la Iglesia, acabando por aceptar ser ordenado diácono en el año 360, sacerdote y obispo auxiliar en el 364 o 365 14. Basilio se instala en una Capadocia sustancialmente nicena, donde acabará por asumir el cargo de obispo titular en Cesarea de Capadocia, cerca de cinco años después de la muerte de Eusebio, que lo había consagrado auxiliar, «aunque no sin la oposición de algunos sectores del clero» 15.
Su actividad más destacada como arzobispo en Cesarea de Capadocia, hecho que hacía de él «no solamente metropolitano de Capadocia, sino también exarca de la diócesis política del Ponto» 16, se ha sintetizado en su «atención especial a la necesidad de los pobres, de los enfermos, de los huérfanos, de las viudas y de los necesitados en general» 17.
Algunas vicisitudes climáticas terribles 18 –sobre todo las ocurridas entre el 367 y el 369– hicieron que nuestro pastor, según su hermano Gregorio de Nisa, vendiera «todos sus bienes y gastado el dinero en alimentos que escaseaban» 19. En «Capadocia coexistían la extrema pobreza y la extrema riqueza» 20, existían desigualdades sociales tremendas. Basilio se dedicó a uno de los más extraordinarios proyectos cívicos de la antigüedad 21. Y esta realidad, de acuerdo con los datos más fiables, comenzó al año siguiente de haber sido elevado al episcopado. Basilio, con fondos personales, comenzó a edificar una instancia hospitalaria que, en su honor, pasó a ser conocida por «Basilias», esto es, algo como «el lugar de Basilio». Una instancia que, adquiriendo dimensiones análogas a las de una ciudad, se convirtió –en palabras de su amigo Gregorio de Nacianzo– en un verdadero «ascenso accesible al cielo» 22, en un modelo a seguir en otros lugares de Capadocia y hasta en otras provincias.
Para debilitar la posición de Basilio, Valente, emperador acérrimamente arriano, divide Capadocia en dos porciones: la Capadocia Segunda, alrededor de Tiana y entregada a un obispo arriano y a uno praeses, y la Capadocia Primera, compuesta por el resto de la antigua Capadocia unificada, bajo la autoridad de Basilio y de un consularis 23. Pero ni eso disminuyó la acción congregante de Basilio, y la verdad es que, después de avenencias y desavenencias, promociones aceptadas y rechazadas, la unión de corazones entre estos dos obispos se tornó virtualmente una realidad.
Nuestro pensador destacó también por haberse convertido en uno de los mayores impulsores del monacato oriental y firme defensor de la ortodoxia de la fe en los dos turbados decenios que precedieron al I Concilio de Constantinopla (381). Fallece en Cesarea de Capadocia con solamente 49 años, «minado seguramente por su frágil salud» 24, en el primer día del año de 379 25. Es decir, aproximadamente dos años antes de que otro concilio declarase que la recta lectura de Nicea era la que Basilio defendió denodadamente durante su vida, especialmente en sus escasos ocho años de obispo, como genuino «pilar de la ortodoxia» 26. Como señaló Gregorio de Nacianzo, Basilio fue un modelo a imitar, quizá solo de un modo externo:
Tan grande era su virtud y la grandeza de su fama; muchos de sus más pequeños rasgos, e incluso sus defectos físicos fueron asumidos por otros que deseaban la notoriedad. Por ejemplo: su palidez, su barba, su modo de andar, su forma vacilante de hablar, pensativa y generalmente meditativa, que en la imitación, insensata y desconsiderada de muchos asumió la forma de melancolía 27.
3. Basilio y su vida como enfermo
Partiendo de lo anterior, ahora podemos avanzar con mayor seguridad hacia el asunto capital de este estudio. Para ello, nos proponemos analizar fundamentalmente las cartas del propio Basilio, como centro de nuestra reflexión, pues le convirtieron en «un verdadero maestro del arte epistolar» 28. Posteriormente intentaremos de un modo un poco más breve mostrar la posible conexión entre lo que tales fuentes manifiestan y lo que nuestro pensador teorizó acerca de la teología de la enfermedad. Empezaremos con un estudio textual e histórico para, después, complementarlo con fuentes secundarias.
a) Las enfermedades de Basilio
En una primera aproximación cuantitativa a la cuestión de cómo Basilio de Cesarea encaraba sus enfermedades podemos señalar que, salvo error nuestro en la apreciación de la naturaleza de los términos usados, nuestro autor menciona sus enfermedades en cincuenta y cinco de sus misivas. Siendo el total de ellas unas trescientas veinte 29 –si incluimos entre estas las de la correspondencia con el filósofo pagano Libanio, que pueden plantear algunas dudas acerca de su autenticidad–, llegamos a la constatación de que nuestro autor se refiere a sus enfermedades en el 17 % de sus cartas. Aquí tenemos un valor que, a nuestro entender, y a pesar de todas las reservas y precauciones que se quiera tener, no se puede dejar de considerar significativo.
Más relevantes aún que los datos anteriores son las conclusiones cualitativas más inmediatas a las que podemos llegar de la lectura de aquellas cincuenta y cinco cartas. Desde luego, podemos verificar que comienzan en el año 356 o 357, con no más de 28 años (cf. Epistolae 1), y continúan hasta el final de su vida (cf. Epistolae 277). Además, estas cartas se remiten a una diversidad de personajes: desde personas amigas y confidentes (cf. Epistolae 60) hasta importantes gobernantes eclesiales (cf. Epistolae 80; 90), civiles (cf. Epistolae 94; 142; 143; 163) y militares (cf. Epistolae 112; 148; 152s), con los cuales Basilio incluso podría tener motivos para ser muy circunspecto, no fuese su débil salud por demás conocida. Por último, debemos mencionar, desde ahora, que no es fácil saber bien de qué padecía Basilio en general, exceptuando algunos casos más concretos, en momentos precisos en que escribió algunas cartas en que habla de sus problemas de salud.
De cualquier manera, nos parece probable que nuestro autor padeciera alguna debilidad de base que, como vimos, habría tenido una temprana manifestación cuando él todavía era, en palabras de su hermano y obispo de Nisa, un «niño» 30. Todo ello aun antes del deterioro de su salud en su vivencia ascética más austera en el Ponto y de todas las consecuencias de una vida episcopal vivida en continua tensión eclesial frente a la «soledad [...] y oposición simultánea a sus ideales teológicos y ascéticos» 31. Era aquella una debilidad que, desgraciadamente, nos es desconocida, pero que le causaba padecimientos globales que él estimaba como «para otro hombre posiblemente insoportables» (Epistolae 141,1). Solamente sabemos desde sus cartas que los problemas de salud, en ese caso en los riñones, eran igualmente comunes y debilitantes en su hermano Gregorio de Nisa (cf. Epistolae 225). Además de que los datos más seguros y relativamente objetivos de que disponemos, procedentes de las cartas de Basilio y sobre sus enfermedades, son considerables.
Veamos esto mismo en los siguientes seis puntos, sistematizados así más por razones pedagógicas que cronológicas 32.
1) Basilio padecía una enfermedad crónica en el «hígado» (Epistolae 138), que le había causado, desde su tierna juventud (cf. Epistolae 203), períodos prolongados de incomodidad y de abatimiento (cf. Epistolae 56; 138; 193; 203; 277), los cuales le «impedían alimentarse y dormir, llevándole a los confines de la vida y de la muerte, dejando únicamente aquella vida necesaria para sentir las penas» (Epistolae 138,1). ¿Fue algo relacionado con una forma de hepatitis? No sabemos. Sin embargo, su amigo Gregorio de Nacianzo acabó por afirmar que Basilio le había confesado, ciertamente en un asomo de exageración, que, a causa de aquella enfermedad, detuvo las flagelaciones que en otro tiempo sufrió, probablemente por el cese, que obviamente sería fatal, del funcionamiento del hígado (cf. Gregorio de Nacianzo, Orationes 43,57). En cualquier caso, y según Louis Duchesne, aquella enfermedad se deja evidenciar en el «tono inquieto y amargo de su correspondencia», muchas veces evidente 33.
2) Nuestro obispo de Cesarea de Capadocia –ya en su tiempo acreditado como «el Magno Basilio», conforme testimonian las palabras de Gregorio de Nisa, escritas poco después de la muerte de aquel 34– padecía, además, de frecuentes episodios de fiebre (cf. Epistolae 138; 198; 244), algunos de ellos incluso de la así denominada «fiebre cuartana» (Epistolae 193), que sabemos hoy que es consecuencia de problemas en el bazo. Pasaba, fruto de enfermedades y padecimientos que menciona incluso como «habiendo llegado a tales extremos de sufrimiento tan difíciles de describir cuan de experimentar» (Epistolae 194), por períodos frecuentes de incapacidad de salir de la cama (cf. Epistolae 30; 139) y hasta de darse la vuelta en ella (cf. Epistolae 138; 162).
3) En esa línea llega a afirmar que se veía a veces imposibilitado de «soportar el más pequeño movimiento sin dolor» (Epistolae 100), o incluso de mantener el ánimo para querer hacerlo (cf. Epistolae 98). De tal modo que advierte que tenía que «permanecer como las plantas, en un solo lugar» (Epistolae 9,3), y que, cuando se arrancaba a sí mismo para entregarse a viajes como el que hizo al Ponto en el año 375, acababa padeciendo malestares insoportables (cf. Epistolae 218). Esta realidad, ya de suyo aflictiva, es por él dicha como asociándose a ocasionales brotes de «diarrea y trastornos intestinales, ahogándome [en el sufrimiento] como en las olas, no siendo capaz de levantar la cabeza por encima de ellas» (Epistolae 162), llegando a la situación conmovedora de ni siquiera conseguir reflexionar y escribir sobre cuestiones más intrincadas que había de ponderar (cf. Epistolae 236; 244).
4) Basilio también vivía en una tremenda tensión de cariz psicológico e incluso espiritual, debido a una cierta sensibilidad belicosa a flor de piel frente a sus faltas de cuidado humano 35. No ignorando él que la Escritura podía traerle «muchos remedios […] y muchas medicinas» (Epistolae 46,5), le hacía desear estar físicamente enfermo para deshacerse de la misma vida: «Tengo en todas las circunstancias un consuelo en mis aflicciones: mi enfermedad física, que me asegura que no estaré mucho más tiempo en esta vida miserable» (Epistolae 212). Esta tensión se remonta al menos a su período de desconsuelo vocacional, presentando un complejo historial y un no menos difuso origen. Durante este período, con palabras de tono filosófico propias de un neoconverso, confiesa a su amigo Gregorio de Nacianzo que «dondequiera que estén sus náuseas y miserias, mi estado es análogo» (Epistolae 2,1). Afirmó en distintas ocasiones ver aliviada su tensión y malestar por el encuentro con las personas que le eran más queridas o con sus colaboradores episcopales (cf. Epistolae 53; 80; 136; 313).
5) Finalmente, su cuerpo –incluyendo sus dientes, que acabaron por estar totalmente desgastados (cf. Epistolae 227; 232)– se había quedado macilento, requebrado, débil, desprovisto de belleza física y extraordinariamente flaco y delgado (cf., por ejemplo, Epistolae 139; 140; 193; 260; 277). En realidad, Basilio dice que se encontraba como si estuviera unido por los hilos de una «araña» (Epistolae 193), acabando por estar (cf. Epistolae 141; 145; 155; 198; 244) o esperar y desear estar (cf. Epistolae 30; 156; 193; 261) varias veces cerca de la muerte. Dos años antes de su muerte manifestó sentirse «viejo y sombrío» (Epistolae 260,2; cf. Epistolae 162), y falleció sin haber cumplido su quincuagésimo aniversario.
6) Basilio falleció en el mediodía de su vida, no solo por la esperanza de vida en nuestros días, sino también por lo que podemos inferir de otros de sus coetáneos igualmente famosos. Como dice Andrew Radde-Gallwitz, «no sabemos la causa de la muerte de Basilio, pero él y sus más cercanos deben de haberla visto llegar» 36. De hecho, sabemos que falleció tras una vida en la que, según sus palabras, «la enfermedad es mi estado natural» (Epistolae 136,1; cf. Epistolae 193) y congénito (cf. Epistolae 277). Un estado –por él caracterizado, en una ocasión del año 375, como «largo y peligroso» (Epistolae 199,1)– que, de hecho y como vimos, lo afligió por todos lados. De tal manera que, en una de las múltiples cartas enviadas a su amigo Eusebio de Samosata, no duda en afirmar que le era imposible enumerar todos los síntomas que entonces padecía, aunque, a decir verdad, no deja de señalar algunos (cf. Epistolae 198).
b) La actitud de Basilio ante la enfermedad
Un tema que estimamos interesante es el de saber cómo Basilio afrontaba sus enfermedades, a las que se refería con superlativos reiterativos como «enfermedad tras enfermedad» (Epistolae 200; cf. Epistolae 30; 136). Los datos sobre ello son muy escasos. Pero, aun así, nos permiten trazar un cuadro bastante curioso.
En primer lugar, nos parece claro que su padecimiento general era suficientemente conocido como para hablar de él en su ordenación episcopal, en la que se afirmó que «no vamos a instituir un atleta, sino un maestro en la fe» 37. Y eso en dos planos que pasaremos a mencionar.
Desde luego, su disposición física (cf. Epistolae 53) y hasta anímica (cf. Epistolae 53; 123) –eventualmente curable por el «gran Médico de las almas, listo para librar de todo el padecimiento» (Epistolae 46,6)–, rozaba la ansiedad generalizada. Utilizando las propias palabras de Basilio, esta ansiedad llevaba a que su pensamiento, en vez de moverse circular y contemplativamente en su interior y en la presencia de Dios, se dispersara en línea recta, en una dianoia discursiva y divisiva, formadora quizá de imágenes de lo que no existía (cf. Epistolae 2,2; 233).
A nivel de su misión sacerdotal y, sobre todo, episcopal establece nuestro autor una singular sintonía con el panorama de la vida eclesial que conocía, especialmente la que le era más cercana (cf. Epistolae 28; 30; 136; 267). Philip Rousseau llegó a afirmar que «Basilio era un hombre capaz de relacionarse con su comunidad a todos los niveles, asumiendo una diversidad de papeles, y convirtiéndose últimamente en el “alma” de la ciudad» 38. Hasta el punto de que nuestro obispo termina por decir en una misiva del año 373 que lo que vivía provenía del hecho de que él mismo, en cuanto «alma» de su Iglesia metropolitana, debía aceptar pagar el precio por los problemas eclesiales que vivía el «cuerpo» eclesial correspondiente a aquella «alma»: «En gran parte, mi recuperación está siendo perjudicada por el desánimo, y mis peores síntomas surgen como consecuencia de mi disgusto» (Epistolae 141,2), por lo que se estaba viviendo eclesialmente. Todo ello debido a lo que estaba pasando, en palabras de Boris Bobrinskoy, en la «hermandad y comunidad de amor gobernada e inspirada por el Espíritu Santo» 39.
En segundo lugar, estamos convencidos de que muchos de sus recurrentes lamentaciones y quejas epistolares son el modo en que Basilio convive con sus padecimientos de una forma que le parece potencialmente terapéutica, aunque en ciertas ocasiones eso le comporta dolores tan intensos como si los viviera (cf. Epistolae 193). En otro contexto distinto al de las enfermedades físicas, el propio Basilio corrobora nuestra convicción cuando afirma: «Mi propósito es obtener algún consuelo para mí en los lamentos, que son una especie de medio natural de dispersar el dolor profundo cuando es producido» (Epistolae 241; cf. Epistolae 243).
Es decir, la realidad antes señalada parece evidenciar que era como si la verbalización escrita de sus males le ayudara no solo a conocerlos, sino también a vivirlos de un modo más equilibrado (cf. Epistolae 53; 80; 113; 136; 313). Escrita, sí, pero también presencial, más aún cuando tal verbalización le daba aquel consuelo que, por un lado, él mismo buscaba (cf. Epistolae 34; 80) –en particular en el amor, en la amistad, en la misericordia (cf. Epistolae 90; 184) y también en el saber que oraban por su persona (cf., por ejemplo, Epistolae 27; 60; 80; 151; 165; 218)– y, por otro, él mismo no se eximía de comunicarse (cf., por ejemplo, Epistolae 6; 28s; 101; 206; 227; 269; 300ss), preocupándose varias veces por la salud de sus interlocutores (cf., por ejemplo, Epistolae 9; 11; 116; 176; 194).
Parece, una vez más, que no se puede negar la evidente verdad de que solo quien pide ser –y se sabe– amado logra amar; solo quien pide ser –y es– consolado logra consolar; solo quien pide ser –y es– acompañado para conocerse mejor logra acompañar a quien no se resigna a la dificultad de conocerse (cf. Homiliae in Hexaemeron 9, 6); solo quien, queriendo progresar en la vida espiritual, «no esconde, en su interior, movimiento alguno de su alma […], antes hace conocer los secretos del corazón a aquellos que tienen la misión de cuidar de los más débiles con simpatía y comprensión» (Regulae fusius 26), será capaz de cuidar, de acuerdo con las circunstancias de aquellos más necesitados.
Dentro del marco anteriormente aludido, nuestro autor deja entrever que también buscaba vivir sus males como consecuencia de aceptar el castigo por sus pecados –porque, citando nuestro obispo libremente Mt 24,2, «el amor [nuestro] se hizo frío, dado que la iniquidad abunda» (Epistolae 141,2)–. También vivía sus males como consecuencia de querer efectuar la reparación de los mismos (cf. Epistolae 131; 140) delante del «justo juicio de Dios que organiza todo con sabiduría» (Epistolae 203,1). En otras palabras, ante «el buen Dios, que siempre mezcla consuelos con aflicciones» (Epistolae 90,1), nunca superiores a la aptitud de cada uno de soportarlas (cf. Epistolae 139; 264, y, después, 1 Cor 10,13), vive la enfermedad como un proceso que conduce a la salvación espiritual. De cualquier manera, Basilio afirma que, en teoría y por misericordia, Dios podría «retirar males inextricables […] [para un] tiempo de arrepentimiento» (Epistolae 136,1) favorable para sí mismo.
Si antes Basilio apuntaba a la necesidad de las virtudes de la paciencia y de la perseverancia ante las enfermedades, «enviadas por encima de todo como castigos por los pecados y pruebas para la esperanza […] [cf. Epistolae 136; 138] [ahora] se hace capaz de internalizar las imágenes de destino y resiliencia» 40. Afirma que al hombre virtuoso nada le afecta si mantiene la mirada fija en Dios (cf. Epistolae 293). Un Dios-amor que, como los buenos médicos y como intenta el propio Basilio realizar con los problemas eclesiales que tenía que afrontar, «no cauteriza a un enfermo ni le hace padecer el dolor de otro modo porque eso le gusta, sino que a menudo opta por ese tratamiento en obediencia a la necesidad de la causa» (Epistolae 151). Por eso, en el año 377, dentro de un contexto pastoral, nuestro pastor afirmó incluso que, para quien sufre alguna pena, «la muerte es una ganancia, porque trae alivio del dolor» (Epistolae 261,3).
Dicho esto, también nos parece relativamente seguro afirmar que nuestro teólogo no se cohibía en servirse de su propio malestar para al menos dos realidades. En primer lugar, para lograr algunos de sus objetivos, sobre todo obtener benevolencia para sí, suscitar arrepentimiento de los demás para consigo. Así lo confirma Gregorio de Nacianzo en una carta enviada a nuestro autor: «Y cuán tan apropiado y aceptable es tu pretexto [para yo ir contigo]. Simulaste estar muy enfermo, incluso cerca de fallecer, queriendo verme y darme un último adiós» 41. Tengamos en cuenta que, para la recta lectura de estas palabras, no se puede olvidar que la relación entre estos dos Padres de la Iglesia «ha incluido siempre una mezcla de cooperación y rivalidad fraternas» 42. En segundo lugar, para justificar algunas acciones más susceptibles de ser consideradas censurables por sus adversarios. Nos referimos, por ejemplo, a excusas para no hacerse presente en determinados eventos sociales.
Por un lado, Basilio cree que su salida de Cesarea de Capadocia pudiera abrir flanco a acciones dirigidas contra sí, su comunidad y otras vecinas a la suya y sobre las cuales él tenía jurisdicción eclesiástica (cf. Epistolae 74; 101; 195). Le preocupa salir, «pues mi patria en sus problemas me llama irresistiblemente a su lado» (Epistolae 74,1). Los seguidores de Arrio de Alejandría, según el parecer de Basilio, llevaban a que sintiera «no tener medios de protegerme contra los ataques de las maquinaciones eclesiales de mis adversarios» (Epistolae 136,2), que le desgarraban el alma (cf. Epistolae 223). Y esto era así, aunque, una vez más según los lamentos de Basilio, «el martirio no se entreviera, pues aquellos que se dirigen malévolamente a nosotros son llamados por el mismo nombre que nosotros» (Epistolae 164,2).
Por otro lado, aquella salida implicaba estar con dignatarios políticos con posiciones ambiguas frente a la ortodoxia de Nicea, con todo lo que esto podría implicar acerca de poder ser un signo de aprobación implícita por parte de Basilio (cf. Epistolae 76; 112; 163). Esto es lo que se puede leer, por ejemplo, en una carta enviada, «sin vida» (Epistolae 94), a Elías, gobernador de la provincia romana de Capadocia Prima, para justificar la apertura de su basilias 43 para beneficencia pública y basada en la caridad cristiana (cf. Homiliae 6; 7):
Yo también estoy muy ansioso por conocer su excelencia, para que el no hacerlo no me haga peor que mis acusadores; pero la enfermedad corporal me impidió, atacándome más gravemente de lo habitual, y por eso me veo obligado a dirigirme a ti por carta (Epistolae 94).
En lo que concierne a otras estrategias terapéuticas seguidas por nuestro teólogo para enfrentarse, muchas veces solo (cf. Epistolae 137), a sus enfermedades, además de las ya anotadas (verbalizar sus lamentaciones y encuentros espirituales con las personas que le eran más próximas), apenas encontramos información. Solo la alusión a una estancia en un lugar con «termas naturales» (Epistolae 138,1; cf. Epistolae 137), que poco o ningún efecto positivo le causaron.
Es cierto que nuestro obispo se refiere a que, «estando hace tanto tiempo inválido, no me faltan ejemplos de [una] tal ocurrencia» (Epistolae 34) en que, en ocasiones y cuando los padecimientos son muy intensos, los médicos pueden conducir a la insensibilidad (cf. Epistolae 34). Asociado a esto, Basilio menciona haber iniciado intentos de superar algunos malestares, si bien en un nivel retórico difícil de averiguar. Afirma «haber dispuesto mi mente a olvidar las dificultades [...] de un tiempo tan difícil para mí» (Epistolae 100).
También sabemos que conocía bien los tratamientos de la época (cf. Epistolae 34; 155), como cuando dice que los «médicos más sabios comienzan los tratamientos por las partes más vitales» (Epistolae 66). Además, Basilio no se cohibía de buscar la ayuda de los médicos (cf. Epistolae 138) y de sus «capacidades» (Epistolae 189,1). Médicos que, sin embargo, él sabe bien que, aunque estén llamados a ejercer «bondad hacia la humanidad» (Epistolae 189,1), se habían revelado usualmente impotentes para aliviar su gran y casi incesante padecimiento. En una carta ya citada, en la que se dirige justamente a un médico, llega a afirmar que la vida es la posesión más valiosa para un ser humano, siendo «dolorosa y no merecedora de ser vivida, a menos que sea vivida con salud» (Epistolae 189,1).
Lo que acabamos de ver es una de las dimensiones de la existencia de nuestro pensador, pues, aunque la salud haga más fácil de vivir la vida, no debe ser considerada como algo «bueno por naturaleza» (Epistolae 236,7), dado que no hace bueno a aquel que la posee. Hemos visto otro ejemplo de una cierta exageración pastoral característica de Basilio. Una exageración que, no obstante, refleja mucho de lo que él sentía ser la verdad dentro de los límites de la vivencia cristiana. Él, enfermo, vivía un ascetismo que, a veces, parecía haber descuidado aquella templanza que él dijo ser el «principio de la vida espiritual» (Regulae fusius 17,2) y hasta la semejanza con Dios (cf. Epistolae 366).
c) La teología de la enfermedad y de la curación en Basilio
Para conocer mejor quién fue Basilio en su vivencia más amplia de la enfermedad es relevante valerar su pensamiento acerca de esta, no tanto solo a partir de lo que sus cartas expresan, sino también desde otros dos textos suyos, para ver si hay o no sintonía entre el discurso textual más privado y el más público. En concreto, dos textos: la homilía 9, muy conocida por su nombre latín de Quod Deus non est auctor malorum, y probablemente redactada alrededor del 368, y el capítulo 55 del Regulae fusius tractatae, redactado en el momento de su retiro con familiares y amigos como Gregorio de Nacianzo en Annesis. Para la realización de esta sección partiremos, una vez más, de un análisis personal de esas fuentes, para después verificar la exactitud de nuestro dictamen en fuentes secundarias.
Pues bien, de acuerdo con nuestro pensador, en su esbozo de una teodicea, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el pecado existen a causa de una intención malévola de Dios, quien «no tiene ninguna responsabilidad [...] en los males que afligen a su creación» 44. Todo esto derivó solo de las elecciones voluntarias y conscientes de la humanidad, mediante el uso de un libre albedrío que es fundamental para que el ser humano pueda colaborar –libremente y sin ninguna restricción o constreñimiento (cf. Homiliae 9,6)– en el «ser criatura de Dios llamada a ser Dios» 45. Es decir, todo aquello derivó «no por necesidad, sino por insensatez» (Homiliae 9,7) del ser humano, que, habiendo descuidado la virtud de la prudencia (cf. Homiliae 12,6), no escogió siempre el bien. Afirmar que el mal, como la enfermedad considerada en sí misma, vienen de Dios, y negar así la bondad divina, es un acto de incredulidad igual que los que afirman, de modo más directo, la inexistencia de la divinidad. Aunque se pueda correr el riesgo de no decir más de lo que acabamos de afirmar, creemos, no obstante, que las propias palabras de Basilio merecen ser transcritas:
Uno es, pues, insensato, privado de razón y de inteligencia, yendo al punto de decir que no hay Dios. El otro se acerca mucho a él y no se queda atrás en la locura, diciendo que Dios es el autor del mal. Yo creo que ambos son igualmente culpables, porque los dos niegan de igual modo el Ser bueno: uno diciendo que [Dios] no existe, y el otro sentenciando que [Dios] no es bueno, pues si [él] es autor del mal, no podrá ser bueno (Homiliae 9,2).
Es un hecho que el cuerpo y el alma de nuestros primeros padres fueron creados por Dios para «disfrutar de la vida eterna» (Homiliae 9,7), pero no el padecimiento ni el pecado que los afligen respectivamente. Esta aflicción deriva, eso sí –y sin convertirse en algo sustancial (cf. Homiliae 9,2; 5; Homiliae in Hexaemeron 2,4s)–, de una «disarmonía en la naturaleza» (Homiliae 9,6) de la humanidad, que separó lo que Dios había unido: la salud del cuerpo y, más grave aún, la virtud del alma (cf. Homiliae in Hexaemeron 9,4). Aquí radica la disarmonía que fue instigada por el libre albedrío humano y, en primera instancia, por el Maligno, quien envidió la salud de una humanidad paradisíaca (cf. Homiliae 9,8) que estaba «exenta de enfermedades gracias a los dones de la creación anteriores a la caída» (Regulae fusius 55,1). En este contexto, la propia muerte biológica, que sucedió a aquella caída fruto de la colaboración entre el ser humano y el Maligno (cf. Homiliae in Hexaemeron 2,4), no es, para nuestro pastor, propiamente un castigo, sino la garantía de que las debilidades humanas no se podrían eternizar (cf. Homiliae 9,7).
Por eso, Basilio sostiene que Dios puede enviar enfermedades, que jamás separan por sí mismas al ser humano de Dios, sino que solo son como una etapa de un más amplio proceso de salvación. Una etapa en que, en la actual condición poslapsaria, se revelan como malignas apenas en apariencia (cf. Homiliae 9,5), de modo que pueda surgir algo mejor para el sujeto. Así pues, las enfermedades –que Basilio sabe bien, por ejemplo, que pueden derivarse de inhalar aire presente en ambientes insalubres (cf. Homiliae 9,9)– obligan al sujeto, de alguna forma, a moderarse y armonizarse con la razón de su naturaleza verdadera y así dejar de pecar (cf. Homiliae 9,3). En palabras de Jean-Claude Larchet: «El sufrimiento puede ofrecer entonces [al ser humano] la ocasión para ser purificado de sus pecados» 46.
Nuestro pastor no ignora ni esconde que este paso es generalmente doloroso, pero llama la atención sobre que eso no es en nada diferente del médico que, de modo análogo al actuar de Dios, puede provocar un padecimiento en una parte del cuerpo para impedir que la totalidad del mismo muera y que «la razón recta orienta, por consiguiente, que no rechazamos ni cortes, ni cauterizaciones, ni los dolores provocados por medicinas amargas y desagradables, ni la abstinencia de comida, ni un régimen estricto, ni el verse obligado a frenar lo que es perjudicial» (Regulae fusius 55,4). Dios, sin que debamos rechazar su acción, se sirve pedagógica y paternalmente del sufrimiento, tal como el médico puede usar un veneno natural para crear fármacos: «Tales males vienen de Dios para impedir los verdaderos males de nacer; él imaginó las aflicciones del cuerpo y las penas exteriores para bloquear el pecado. Así, Dios destruye el mal, pero el mal no viene de Dios, del mismo modo que el médico retira la enfermedad, pero no da la enfermedad al cuerpo» (Homiliae 9,5).
Al hilo del párrafo anterior podemos empezar a abordar la teología basiliana de la curación. Según nuestro teólogo, en el paraíso no eran precisas las técnicas en general, pero, después de la caída en que la humanidad asintió deliberadamente, Dios la proveyó con el arte «médico» (Regulae fusius 55,1). Un arte, y no menos una técnica, que no debe ser ni absolutizado ni menospreciado (cf. Regulae fusius 55,4), sobre todo porque su poder curativo no viene ni de los médicos ni de sus fármacos, que son, en ambos casos, siempre mediaciones del poder sanador divino (cf. Regulae fusius 55,4). El ejemplo dado por Basilio es especialmente ilustrativo y revelador: «Tal como Ezequías no consideró el pedazo de higos como la primera causa de su recuperación de la salud y no pensó este fruto como responsable de la curación de su cuerpo, antes dio gloria a Dios y dio gracias por la creación de los higos» (Regulae fusius 55,3).
Ahora bien, para que tal arte médico pudiera existir y ser eficaz, el propio Creador colocó providencialmente ciertos elementos en la naturaleza (cf. Regulae fusius 55,2), de modo que la humanidad –también mediante el conocimiento de ellos y su utilización correcta– pudiera, por el saber médico –por él tenido como un medio de hacer el bien (cf. Epistolae 189,1)–, encontrar alivio y consuelo en los momentos de sufrimiento. Para Basilio es ponerse, de algún modo, contra el propio designio divino cuando la persona enferma «obstinadamente rechaza por completo las ayudas [médicas]» (Regulae fusius 55,3) o las usa mal en lugar de servirse de ellas para la gloria de Dios, de la misma manera que, con mayor razón, esa persona debe cuidar de su propia alma.
¿Y si los tratamientos médicos no son eficaces, tal como fue casi una constante en la vida de Basilio? Jean-Claude Larchet, teniendo en cuenta el pensamiento de nuestro autor, apunta a esta realidad y señala que, aunque «reconociendo el valor de la ciencia y de la práctica médica, los Padres subrayan claramente sus límites» 47. Pues bien, en el caso en que las terapias se revelan ineficaces, Basilio advierte que el creyente debe confiar en que Dios nunca lleva a alguien a un estado que exceda su capacidad de soportarlo, sobre todo en lo que podría comportar una separación de su Creador (cf. Regulae fusius 55,2).
Pero en el caso de que la enfermedad se extienda y se convierta en una enfermedad «crónica» (Regulae fusius 55,3), el creyente debe vivir esa situación como un llamamiento a una reparación de los pecados y a un cambio de actitud espiritual de fondo, «mediante oración frecuente, penitencia prolongada y la disciplina rigurosa del tratamiento que la razón puede discernir como adecuada para la curación» (Regulae fusius 55,3). Basilio nunca se olvida de mencionar la oración como fundamental, incluso para una cura que se sabe que los médicos pueden realizar. Pero esta oración tiene dos rasgos esenciales. Por un lado, el coraje, que es considerado como una matriz para el incremento de la disponibilidad y de la resiliencia espiritual (cf. Homiliae 10). Por otro, un continuo hacer memoria de Dios (cf. Regulae fusius 2; 5; Epistolae 22) en busca –llena de aquella esperanza que, hija del amor, que es la norma de la salud (cf. Regulae brevius 172) y de la humildad, revela el celo espiritual (cf. Regulae brevius 32)– de la máxima fecundidad de la acción del Espíritu Santo, que reabre, de una forma incoativa en esta vida, las puertas de la vida paradisíaca (cf. De Spiritu Sancto 15,36).
Basilio tiene extremo cuidado de referir que no todos los padecimientos deben ser curados mediante el recurso a la medicina, sobre todo porque no siempre provienen de causas naturales, frente a las cuales «vemos que a veces es útil el uso de los medicamentos» (Regulae fusius 55,3). Esto es muy importante para nuestros días, en los que tan fácilmente una desolación espiritual acaba enmascarada por un tratamiento psicológico o incluso psiquiátrico. En realidad, algunos padecimientos pueden ser tan solo advertencias para que el sujeto reconozca que debe arrepentirse, pues, cuando esto sucede, aquellos desaparecen por sí solos (cf. Regulae fusius 55,4). En última instancia, para Basilio, la salud y sobre todo la enfermedad pueden, y hasta deben, ser entendidas como una posibilidad, pedagógica y terapéutica (cf. Maalouf), de crecimiento y de «dirección espiritual» 48 en la senda de una continua alabanza, glorificación y servicio amoroso de Dios.
4. Palabras finales
Ante el escenario descrito hay algo que no puede dejar de sorprendernos y admirarnos. Para evitar alguna exageración derivada de nuestra subjetividad personal, dejaremos, en un primer momento, que sean otros los que lo manifiesten, reservando nuestro dictamen para un ulterior momento.
Las casi continuas referencias a sus padecimientos e incapacidades, sus innumerables e intrépidas realizaciones pastorales, organizativas y, particularmente, literarias, surgen como un ejemplo notable de cómo fue posible a nuestro pastor integrar, a su manera, la enfermedad y las enfermedades. Y tal hecho hace que Philip Rousseau diga, con un toque de ironía, que «apetece decir que las constantes referencias de Basilio a sus propias enfermedades hacen sorprendente que él haya escrito lo que sea» 49. En un tono más ponderado, grave y laudatorio, el ya vetusto A Dictionary of Christian Biography –editado por William Smith y Henry Wace– refiere que «raramente un espíritu de una tan indomable actividad residió en una moldura tan débil, y, triunfando sobre su debilidad, hace de él el instrumento de tan vigorosa labor para Cristo y su Iglesia» 50. Conceptos y terminología antropológica aparte, solo podemos decir que estamos en sintonía con esta última apreciación.
Pero la verdad es que el carácter de una persona también se forma de este modo, y no es menos cierto que quien está frecuentemente enfermo o es enfermo crónico acaba por poder conocer y valorar mucho la ciencia médica. Cuando me preparaba para mi doctorado tuve que leer algunas obras francesas del siglo XVIII que se hacían eco del gran debate del siglo anterior sobre el tema del pur amour. Una de ellas fue Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, de Lenain de Tillemont, que, durante la realización de este presente estudio, regresó a mi memoria por algo que decía lúcidamente acerca de nuestro autor. En la primera parte del tomo IX de aquella obra, que no por tener casi trescientos años deja de ser valiosa, este autor corrobora nuestra opinión cuando afirma:
Sus enfermedades y los remedios que él [Basilio] tuvo que usar han hecho que necesitara la medicina, que es fruto de la filosofía y del trabajo. Habiendo comenzado por ahí, él se hizo conocedor de este arte: es decir, de la parte de la medicina que no tiene por objeto las cosas palpables, terrenas y visibles, sino que consiste en la especulación y en el conocimiento de sus principios 51.
Estas palabras son una transcripción casi literal de una parte de la homilía fúnebre dedicada a Basilio por Gregorio de Nacianzo 52. Su particular constitución débil, que él nunca dejó de experimentar y quizá de fomentar con sus inmoderados esfuerzos ascéticos, ciertamente contribuyeron a que –ya desde sus años de joven estudiante en Atenas, y más aún después del contacto con distintos médicos– Basilio se convirtiera en más que un mero aprendiz de la medicina. Esto se nota, por ejemplo, en el modo de referirse, teológicamente o no, a las cuestiones que le preocupaban y exigían su atención, las cuales le revelan como poseyendo una considerable sintonía entre el registro escrito privado y el público y, más importante aún, entre aquellos registros y lo que él vivió.
Conocer a nuestro autor en su poliédrica personalidad de enfermo, y enfermo grave, supone llenar los pulmones de autenticidad. Es contactar con un santo de «carne y hueso» que vivió sus padecimientos no como un héroe de cualquier blockbuster de verano, sino solo como un simple ser humano. Un ser humano repleto del Espíritu de Cristo Jesús, ciertamente, pero, por eso mismo, solo un ser humano con sus enfermedades: con quejas, desahogos, actitudes incómodas, constreñimiento y descontentos, incapacidades, preocupación por los enfermos, abatimientos, astucias y ardides a veces pueriles, deseoso de comprensión y de atención, y también, por el contrario, con alegría genuina por la salud de los demás. Y todo esto metamorfoseado desde el misterioso pero veraz don de la enfermedad natural, en un fruto espiritual para los demás, pero también para sí, aunque de modo indirecto.
Es evidente que nos es difícil, muy difícil, imaginar lo que era tolerar la enfermedad en las condiciones personales y médicas en que vivió Basilio de Cesarea. Sin embargo, con Basilio sentimos que estamos ante un hermano que, excepto en sus cualidades espirituales, puede no haber desentonado mucho de nosotros en el modo de ser enfermo; un hermano sin santidad de fragilidad forzada ni de resignación disfrazada que, sabemos ahora, escribió lo que escribió también habiendo sufrido mucho, especialmente de forma física. En suma, Basilio es alguien con quien nos sentiremos cómodos al conversar cuando estemos atravesando períodos de intensa enfermedad. También por eso y para nosotros él pasó a merecer, aún más, ser llamado «Magno».
Bibliografía
Fuentes patrísticas
BASILIO DE CESAREA, Ascetica, Prologus VII: De judicio Dei, PG 31,653A-676C.
–, De Spiritu Sancto, PG 32,68A-217C.
–, Epistolae, PG 32,220A-1112D.
–, Homiliae, PG 31,163A-617B.
–, Homiliae in Hexaemeron, PG 29,4A-208C.
–, Regulae brevius tractatae, PG 31,1052D-1320A.
–, Regulae fusius tractatae, PG 31,889A-1052C.
GREGORIO DE NACIANZO, Epistolae, PG 37,21A-388B.
–, Orationes, PG 35,396A-36,664C.
GREGORIO DE NISA, Orationes: In laudem fratris Basilii, PG 46,788C-817D.
Fuentes modernas y contemporáneas
ALLARD, P., Saint Basile. París, Victor Lecoffre, 21999.
ALTANER, B., Patrología. Madrid, Espasa-Calpe, 1962.
BERNARDI, J., La prédication des Pères cappadociens: le prédicateur et son auditoire. París, Presses Universitaires de France, 1968.
–, «Un regard sur la vie étudiante à Athènes au milieu du IVe siècle en J.-C.», en Revue des Études Grecques 103 (1990), pp. 79-94.
BOBRINSKOY, B., «Liturgie et ecclésiologie trinitaire de saint Basile», en Verbum Caro 23 (1969), pp. 1-32.
BROWN, P., Poverty and Leadership in the Later Roman Empire. Hanover, University Press of New England, 2002.
CLARKE, W. K. L., St. Basil the Great. A Study in Monasticism. Cambridge, University Press, 1913.
CONSTANTELOS, D., «Basil the Great», en W. M. JOHNSTON (dir.), Encyclopedia of Monasticism. Chicago - Londres, Fitzroy Dearborn Publishers, 2000, pp. 116-117.
CRISLIP, A., Thorns in the Flesh. Illness and Sanctity in Late Ancient Christianity. Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2013.
DUARTE, A. F., «Um pouco de luz sobre quatro sombras esbatidas, a morte, o martírio, o suicídio e a “eutanásia” nos Padres da Igreja», en Humanística e Teologia 38/1 (2017), pp. 79-108.
DUCHESNE, L., Histoire ancienne de l’Église. París, Albert Fontemoing, 22009.
FEDWICK, P. J., The Church and the Charisma of Leadership in Basil of Caesarea. Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1979.
FOX, M. M., The life and times of St. Basil the Great as revealed in his works. Washington DC, Catholic University of America Press, 1939.
GAIN, B., L’Église de Cappadoce au IVe siècle d’après la correspondance de Basile de Cesaree (330-379). Roma, Pontificium Institutum Orientale, 1985.
LARCHET, J.-C., Le chrétien devant la maladie, la souffrance et la mort. París, Cerf, 2010.
–, Dieu ne veut pas la souffrance des hommes. París, Cerf, 22008.
–, Théologie de la maladie. París, Cerf, 32001.
MAALOUF, C., «La théodicée de saint Basile de Césarée, une théologie de l’action de Dieu dans le monde», en Transversalités 128 (2013), pp. 55-74.
MITCHELL, S., Anatolia: Land, Men, and Gods in Asia Minor II. Oxford, Clarendon Press, 1993.
NORRIS, F. W., «Basil de Caesarea», en E. FERGUSON (ed.), Encyclopedia of Early Christianity. Nueva York - Londres, Routledge, 1997, pp. 169-172.
POUCHET, R., Basile le Grand et son univers d’amis d’après sa correspondance, une stratégie de communion. Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 1992.
QUASTEN, J., Patrología II. Madrid, La Editorial Católica, 31977.
RADDE-GALLWITZ, A., Basil of Caesarea, a Guide to his Life and Doctrine. Eugene, Cascade, 2012.
RAMOS-LISSÓN, D., Patrología. Pamplona, Eunsa, 22008.
RIVAS REBAQUE, F., «Basilio de Cesarea», en A. BERARDINO Y OTROS (dirs.), Literatura patrística. Madrid, San Pablo, 2010, pp. 269-277.
ROUSSEAU, Ph., Basil of Caesarea. Berkeley - Los Ángeles, University of California Press, 1994.
TILLEMONT, L. DE, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles IX/1. Bruselas, Eugene Henry Fricx, 1728.
VAN DAM, R., Becoming Christian. The Conversion of Roman Cappadocia. Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2003.
VENABLES, E., «Basilius of Caesareia», en W. SMITH / H. WACE (eds.), Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines I. Londres, John Murray, 1877.