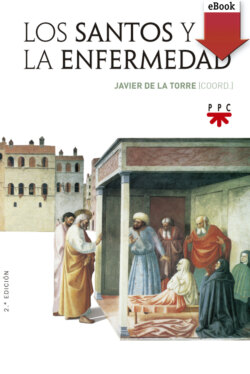Читать книгу Los santos y la enfermedad - Francisco Javier de la Torre Díaz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SAN BENITO.
LA TRADICIÓN MONÁSTICA (BENEDICTINA) Y LA ENFERMEDAD
ОглавлениеIGNASI M. FOSSAS, OSB
Monasterio de Montserrat
Barcelona
1. San Benito y su experiencia de la enfermedad
Sabemos poco sobre la biografía, en el sentido moderno del término, de san Benito. La única fuente para conocer algo de su vida es el libro II de los Diálogos, de san Gregorio Magno. Como es bien sabido, esta obra de san Gregorio es una recopilación de vidas de santos y, por tanto, hay que situarla en el género literario hagiográfico, cuyo objetivo no es hacer una biografía de los personajes, en el sentido moderno del término, sino más bien edificar a los lectores mostrando la acción de Dios en la vida de unos hombres y mujeres que se dejaron plasmar por la gracia. Esta obra está dividida en cuatro libros, el segundo de los cuales está enteramente dedicado a Benito de Nursia, «varón de vida venerable […] que, deseando agradar solo a Dios, buscó el hábito de la vida monástica» (Introducción), y que «escribió una regla para monjes, notable por su discreción y clara en su lenguaje» (cap. XXXVI) 1.
En relación con la enfermedad y la muerte, interesa al autor de los Diálogos mostrar los poderes taumatúrgicos de san Benito, como expresión de su santidad, fruto del don del Espíritu, a partir, naturalmente, de una clara inspiración bíblica. Así pues, lo vemos en el cap. XI sanando con su oración a un joven monje que había sido aplastado por el derrumbe de una pared, o en el cap. XXVI, donde cura a un leproso, e incluso resucitando al hijo de un campesino (cap. XXXII). Las cualidades curativas se extienden incluso a los lugares habitados por el santo, una vez este ya había fallecido. Así, en el cap. XXXVIII se narra el caso de una mujer que había perdido el juicio y estaba perturbada por completo, y que después de haber pasado una noche en la cueva donde había vivido Benito, al alba del día siguiente salió «tan sana de juicio como si nunca hubiese sufrido perturbación alguna, y conservó durante toda su vida la salud que había recobrado».
De todos modos, resulta más interesante para nuestro estudio lo que cuenta san Gregorio en el cap. XXXVII. Es la única referencia que encontramos a la enfermedad de san Benito, y está directamente relacionada con su muerte. La narración empieza con un «lugar común» en la vida de los santos, a saber, el anuncio del día de su muerte con notable antelación, tanto a hermanos que vivían con él como a otros que vivían lejos. Seguidamente se explica que «seis días antes de su muerte mandó abrir su sepultura. Muy pronto, atacado por unas fiebres, comenzó a fatigarse con su ardor violento. Como la enfermedad se agravaba de día en día, al sexto se hizo llevar por sus discípulos al oratorio y allí se fortaleció para la salida de este mundo con la recepción del Cuerpo y Sangre del Señor; y, apoyando sus débiles miembros en manos de sus discípulos, permaneció de pie con las manos levantadas al cielo, y exhaló el último aliento entre palabras de oración».
Encontramos aquí los elementos característicos de la tradición monástica benedictina –y, en última instancia, de la tradición cristiana tout court– para vivir la enfermedad y la muerte. Podríamos resumirlos en los siguientes puntos: en primer lugar, hay que intentar afrontar la enfermedad y la muerte como dos realidades integradas en la propia vida; no tanto como una excepción que no debería haber ocurrido, ni mucho menos como un castigo o un destino fatalista. Se trata de vivirlas como una oportunidad única para profundizar en la configuración con Cristo, y esto encuentra su máxima expresión en la comunión sacramental con su Cuerpo y su Sangre. Al final del Prólogo de la Regla para los monjes (RB), san Benito les recuerda que deben perseverar en el monasterio hasta la muerte, de modo que «participemos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia y merezcamos también acompañarle en su reino» (RB, Prólogo 50) 2. En segundo lugar, el ideal de morir rezando en el oratorio (el lugar donde se ha hecho la profesión monástica y que ha sido, junto con la propia celda, el espacio del combate de la oración) como síntesis de toda la vida monástica. Y, para terminar, la dimensión comunitaria, es decir, el hecho de vivir el momento de la enfermedad y de la muerte rodeado por los hermanos, con los cuales se ha ido construyendo la propia vida.
Este ideal sigue presente en los monasterios, de modo que a menudo somos testigos de cómo un hermano procura vivir, por la gracia de Dios y con la ayuda de la comunidad, su enfermedad y su muerte de este modo. Es habitual, cuando se da el caso y con el permiso del interesado, informar a los hermanos de una enfermedad grave que sufre uno de ellos, para que recen por él y le ayuden, directa o indirectamente, a afrontar la situación de fragilidad y de sufrimiento que comporta. La administración del sacramento de la unción de los enfermos es un momento de especial intensidad en este proceso. Cuando llega el momento de la muerte, lo ideal es poder avisar a la comunidad para que acompañen al hermano en el último tránsito hacia el encuentro definitivo con el Señor. Se acostumbra a leer fragmentos de la Escritura y al final se canta el Salmo 118,116: Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab exspectatione mea («Recíbeme, Señor, según tu palabra, y viviré; y no me confundas en mi esperanza»), que es el salmo propio de la profesión monástica (cf. RB 58, 21). No es difícil hacer una lectura alegórica de este versículo, muy apropiada en el momento de la profesión definitiva, en el umbral de la vida eterna.
2. La Regla de san Benito y los monjes enfermos
Aunque no consta documentalmente que san Benito sufriera alguna enfermedad en especial, excepto –como hemos visto– las fiebres que le atacaron días antes de su muerte, seguramente debía de tener bastante experiencia de cómo los monjes afrontan esta realidad. Y quizá por este motivo dedica un capítulo entero de la Regla, el 36, a los monjes enfermos.
Para empezar, llama la atención la colocación de este capítulo en el conjunto de la Regla. Se halla numéricamente en el centro de la misma, ya que la Regla tiene un prólogo y 73 capítulos. Este artificio literario es una forma de subrayar la centralidad del hermano enfermo como imagen de Cristo. Y así empieza el capítulo: «Ante todo y sobre todo se debe cuidar de los enfermos, de modo que se les sirva como a Cristo en persona, porque él mismo dijo: “Enfermo estuve y me visitasteis”» (RB 36, 1-2, citando Mt 25,36; visitar a los enfermos figura también entre los «instrumentos de las buenas obras», RB 4, 16).
Seguidamente, dispone que «para los hermanos enfermos haya destinado un local aparte y un servidor temeroso de Dios, diligente y solícito» (RB 36, 7). El cuidado de los enfermos requiere de un lugar especial en el monasterio y exige el trabajo de un hermano con dedicación exclusiva. Además, tanto el abad (RB 36, 8.10) como el ecónomo (RB 31, 6) deben preocuparse especialmente por los enfermos, de modo que no sufran ninguna negligencia. El hecho de disponer de un espacio apropiado facilita las excepciones que haya que hacer respecto a la observancia regular. Así pues, «el uso de baños ofrézcase a los enfermos cuantas veces convenga» (a los demás, solo «de tarde en tarde»; no olvidemos que la Regla se escribió a comienzos del siglo VI d. C.); «concédase asimismo el comer carne a los enfermos muy débiles para que se repongan». Si los enfermos comen en un lugar distinto del de la comunidad, los hermanos sanos no tendrán que soportar la tentación de ver –¡y de oler!– los platos de carne pasando por delante de ellos.
El mismo capítulo 36 ofrece unas breves notas de tipo psicológico-espiritual relativas a la relación entre los enfermos y los hermanos que cuidan de ellos. San Benito recuerda a los primeros que «se les sirve en obsequio a Dios, y no contristen con sus impertinencias a los hermanos que les asisten» (RB 36, 4). Pero, al mismo tiempo, advierte a los cuidadores que a los enfermos «se les debe soportar con paciencia, porque de los tales se adquiere mayor galardón» (RB 36, 5). Es bien sabido que la enfermedad, a menudo, aunque no siempre, asociada a la ancianidad, repercute en la psicología de quien la sufre, y no es fácil encontrar el equilibrio entre los dos extremos, que serían el narcisismo, por un lado, y la dificultad para pedir ayuda y sostén, por el otro. Impresiona la capacidad de san Benito para afrontar la realidad de la persona enferma desde una visión global y, como consecuencia, su preocupación por atenderla en sus distintas dimensiones: física o corporal, psicológica y espiritual.
3. La metáfora médico-sanitaria en la Regla de san Benito
La metáfora médico-sanitaria aplicada a la vida espiritual está presente en el texto de la Regla, siguiendo el camino trazado por el Nuevo Testamento y los Padres de la Iglesia, que la proyectan en primer lugar sobre el Señor y secundariamente sobre sus discípulos y seguidores.
Los capítulos 27 y 28 de la Regla presentan al abad como médico, más aún, como «sabio médico» (RB 27, 2 y 28, 2). Estos capítulos forman parte del llamado «código penitencial», que describe los procedimientos previstos para los monjes que han caído en conductas inadecuadas (RB 23-30; 43-46). Más concretamente, aquí se trata de la solicitud que debe tener el abad con los excomulgados (RB 27), teniendo presente que la excomunión es el grado máximo de castigo penitencial antes de la expulsión de la comunidad, y en RB 28, «de los que muchas veces corregidos no quieren enmendarse». Lo que llama la atención en primer lugar es el enfoque medicinal de la corrección. Para san Benito, el monje que no se comporta bien lo hace más porque está enfermo espiritualmente que por malicia o porque sea intrínsecamente malo. De ahí que los estudiosos de la Regla, en lugar de hablar de «código penal», prefieren agrupar los capítulos que tratan sobre este tema bajo el epígrafe de «código penitencial», concebido como remedio ante la enfermedad más que como castigo frente a la maldad. Es lógico, entonces, que el cometido principal del abad sea comportarse como un «sabio médico» (sapiens medicus), de acuerdo con el precepto evangélico: «No son los sanos los que han menester de médico, sino los enfermos» (RB 27, 1-2, citando Mt 9,12); un buen médico capaz de diagnosticar la enfermedad y de aplicar los tratamientos oportunos. Encontramos en estos capítulos una descripción alegórica del arsenal terapéutico del que disponían los médicos en el siglo VI. Este arsenal se componía de cataplasmas (es decir «monjes ancianos y prudentes que, como a escondidas, ayuden al hermano vacilante, induciéndole a una humilde satisfacción y le animen para no sucumbir a la excesiva tristeza», RB 27, 2-3), «fomentos y lenitivos de exhortaciones, medicamentos de las divinas Escrituras y, por último, el cauterio de la excomunión o la escarificación de los azotes» (recordemos, una vez más, que leemos un texto del siglo VI), si «aun así advierte que nada obtiene su industria, use también de lo que es más eficaz, su oración por él y la de todos los monjes, a fin de que el Señor, que todo lo puede, obre la salud en el hermano enfermo» (RB 28, 3-5). Queda como último remedio, cuando todos los anteriores han fracasado para curar al hermano, «el cuchillo de la amputación», es decir la expulsión de la comunidad (RB 28, 6-8).
Además, a medida que el abad se aplica al cuidado de los hermanos, aprende también a curarse a sí mismo (RB 2, 39: «Mientras se preocupa de la cuenta ajena se va haciendo solícito de la suya propia»). Poco a poco, el abad, como los ancianos espirituales, va adquiriendo la sabiduría del corazón, que le enseña a «curar tanto sus propias heridas como las de los demás» (RB 46, 5-6). En cualquier caso, está claro que la comunidad monástica no es un dream team, no es un grupo de «perfectos» o de «superhéroes», no está formada por una «élite espiritual», sino que se parece más bien a un grupo de enfermos que se ayudan mutuamente a soportarse y a afrontar sus debilidades. El abad, como buen médico, debe ser consciente de «que no tiene el dominio tiránico sobre almas sanas», sino que «tomó el cuidado de almas enfermizas» (RB 27, 6), empezando por la suya.
4. Conclusión
Es hora de sacar algunas conclusiones de lo expuesto hasta aquí. A partir del Libro II de los diálogos, de san Gregorio Magno, y de la Regla de san Benito, hemos intentado mostrar los fundamentos de la vivencia monástica de la enfermedad. Lo primero que destaca es su integración en la vida cotidiana del monje; casi me atrevería a decir su «normalidad». En segundo lugar, llama la atención de la Regla a la persona en su conjunto. San Benito, aun sin formularlo explícitamente, era consciente de los distintos componentes del ser humano, y se preocupa para que sean atendidos en su globalidad: la dimensión corporal, el área psicológica y la parte espiritual, teniendo en cuenta que las tres están estrechamente relacionadas. A partir de ahí destaca un tercer elemento de la tradición monástica benedictina: la humanitas. Esa misma humanitas que, según la Regla, debe impregnar el trato con los huéspedes (RB 53, 9), y que se traduce como «obsequiarlos con el mayor agasajo», inspira en todos los sentidos la relación con los enfermos, y de ahí la condescendencia para con ellos en lo que se refiere a los rigores ascéticos y el interés para que no les falte nada. Naturalmente, el fundamento teológico de todo está en la centralidad de Cristo y en la dinámica de la encarnación. Servir al hermano y tratarlo como a Cristo, y, por parte del enfermo, ver en quien le cuida, sea el enfermero, sea el abad u otro hermano, a Cristo médico.
Al final de la Regla hay un capítulo que resume «el buen celo que deben tener los monjes», es decir, el conjunto de virtudes y de acciones que configuran una vida fraterna verdaderamente evangélica. Entre ellas encontramos la siguiente: «Tolérense con suma paciencia sus flaquezas así físicas como morales [infirmitates suas sive corporum sive morum patientissime tolerent]» (RB 72, 5). Una vez más volvemos a encontrar la realidad de la debilidad, de la enfermedad, en toda su complejidad físico-psíquico-espiritual, como algo integrado en la vida del monje, no como un accidente indeseado e indeseable que viene a perturbar su vida tranquila, sino más bien como el acontecimiento real, el aquí y ahora en el cual está llamado a vivir, por el don del Espíritu, el seguimiento de Cristo hasta la muerte, para así poder «acompañarlo en su reino» (RB, Prólogo 50) 3.