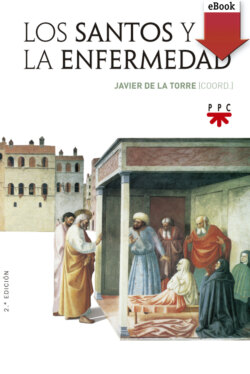Читать книгу Los santos y la enfermedad - Francisco Javier de la Torre Díaz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SAN FRANCISCO DE ASÍS Y LA ENFERMEDAD
ОглавлениеJULIO HERRANZ MIGUELÁÑEZ, OFM
Convento Santuario de San Pedro de Alcántara
Ávila
Antes de entrar directamente en el tema, vayan por delante algunas premisas de carácter crítico:
1) Gran parte de las cosas que aquí se dicen suponen una lectura crítica de las fuentes biográficas franciscanas, que –como es habitual en este tipo de fuentes, y más siendo hagiografía medieval– tienden a ocultar las sombras, los inevitables problemas pendientes y las contradicciones de su protagonista, hacen abstracción de la necesaria contextualización humana y espiritual del biografiado y habitualmente presentan su vida como algo unitario, totalmente coherente y ejemplar, pues «la persona interesa menos que el personaje» 1.
2) La historia no es una ciencia exacta, y en ella se dan la mano los hechos y el significado que les da unidad y hace de ellos una verdadera historia, y este no es posible precisarlo sino por las vías de la subjetividad de la interpretación del historiador, por lo que no puede pretenderse una objetividad absoluta; lo cual, evidentemente, no anula la legitimidad del trabajo de reconstrucción histórica desde la lectura crítica de las fuentes documentales a partir de unos previos que garanticen el máximo posible de objetividad: desde aquí pretendo moverme 2.
3) Los datos que siguen, sobre la comprensión y la actitud de san Francisco de Asís ante el sufrimiento y la enfermedad, no los propongo de manera esencialista, sino en relación directa con el devenir de su vida y su proceso humano y espiritual, siempre supuestos los límites ya referidos de las fuentes biográficas franciscanas, y evitando ceder a la tentación de llenar con la propia imaginación sus lagunas en su información.
4) Aunque el tema que nos ocupa es la actitud de san Francisco ante la enfermedad, parto del hecho de que esta no es solo ni principalmente la pérdida de la salud física, sino también una experiencia psíquica y espiritual de limitación, e incluso de frustración y fracaso, que en algunas ocasiones son concomitantes, en otras son presupuesto y, en otras, derivado de la enfermedad física. En las reflexiones que siguen trato de integrar las diversas dimensiones.
5) Finalmente, dada la relación inversamente proporcional entre la extensión de este trabajo y los numerosos testimonios al respecto de las fuentes biográficas de Francisco de Asís, renuncio desde el principio a toda pretensión de ser completo en mis reflexiones y en las referencias a las fuentes, y a remitir sistemáticamente a los lugares paralelos y notar sus diferencias 3.
1. San Francisco y la enfermedad en su juventud y su proceso de conversión
a) La forja de su personalidad
San Francisco de Asís nació en 1182 en el seno de una familia de comerciantes de telas –los nuevos ricos, promotores de una nueva cultura y sociedad fundadas sobre el dinero–, que educó a su hijo según los cánones ideales y las aspiraciones de la nueva clase social: «Desde su más tierna infancia –escribe su primer biógrafo– fue educado licenciosamente por sus padres, a tono con la vanidad del siglo» (1Cel 1). Por su parte, la Leyenda de los tres compañeros informa sobre algunas de las características de su personalidad, forjada en la interacción de la educación familiar y el entorno:
Era tan pródigo en gastar que cuanto podía tener y ganar lo empleaba en comilonas y otras cosas. Por eso sus padres le reprendían muchas veces por los despilfarros que hacía con su persona y con sus compañeros. Mas, como eran ricos y le tenían mucho cariño, no querían disgustarlo y le consentían tales demasías [...] Se excedía también en formas diversas en lo tocante a vestidos, escogiendo telas mucho más caras de lo que convenía a su condición. Y era tan dado a la vanidad que, en ocasiones, mandaba coser retazos de telas preciosas en vestidos de paño vilísimo (TC 1-3).
Este y otros varios testimonios de las fuentes biográficas nos hablan de un ambiente familiar superprotector y una educación excesivamente permisiva, que trajeron consigo un deficiente equipamiento humano de Francisco frente al inevitable sufrimiento y la frustración, y una componente marcadamente narcisista en su personalidad, cosas ambas que confirman los estudios psicológicos 4 y los escritos del santo, especialmente sus Admoniciones, que hablan de la interioridad de su autor como de un mundo de tensiones múltiples, espirituales y relacionales, detrás de las cuales parece descubrirse una persona inclinada al orgullo, frágil y pesada en el camino del espíritu 5.
Esta componente narcisista de su personalidad supuso para él, en la ambivalencia característica de todo lo humano, la tendencia a ser el centro de todo, a la vanagloria y la ostentación, cierta dificultad para elaborar las frustraciones y asumir el sufrimiento, la propensión a situarse en los extremos… Pero, como contrapartida, esa misma componente narcisista le estimulaba a mirar siempre adelante y más alto, le dotó de una gran incondicionalidad, de una notable capacidad de liderazgo y de un importante fondo afectivo y religioso: su proceso de conversión le llevará a la identificación afectiva y efectiva con Cristo siervo y la solidaridad con los menores, que le permitirán superar el conflicto narcisista y una realineación total de su identidad desde la pobreza, la humildad y la minoridad.
Francisco es un soñador que se encumbra con destinos de grandeza: sueña con convertirse en caballero, aunque para ello haya de ir a la guerra (cf. 1Cel 2; TC 1). Como hijo de la clase de los comerciantes alienta la lucha por la independencia de su pueblo frente al poder del emperador, y, apenas cumplidos los 18 años, toma parte en las violentas luchas de la nueva burguesía y los artesanos frente a la vieja nobleza asisiense.
En 1202 participa en la guerra que Asís mantenía, desde hacía casi dos años, contra la ciudad rival de Perusa, en la que se había refugiado la nobleza asisiense. El ejército de Asís fue derrotado y muchos de sus miembros fueron hechos prisioneros: entre ellos se encontraba Francisco, que un año después consiguió la libertad, previo pago del oportuno rescate por su padre (cf. TC 4) 6.
b) Su proceso de conversión
La experiencia de la derrota, la cárcel y una larga y grave enfermedad contraída en ella marcaron profundamente su vida (cf. 1Cel 3), pero no lograron acallar sus sueños de gloria por la vía de las armas. Apenas repuesto en su salud, se dispuso a participar en una nueva expedición militar: estando de camino le volvió la fiebre que lo había tenido largos meses en cama, y una voz le interpeló en el sueño, preguntándole adónde se proponía caminar:
Y como Francisco le detallara todo lo que intentaba, aquel añadió: «¿Quién te puede ayudar más, el señor o el siervo?». Y como le respondiera que el señor, de nuevo le dijo: «¿Por qué, pues, dejas al Señor por el siervo y al Príncipe por el criado?». Francisco contestó: «Señor, ¿qué quieres que haga?». «Vuélvete –le dijo– a tu tierra, y allí se te dirá lo que has de hacer» (TC 6).
Al día siguiente emprende el camino de regreso a Asís y se desencadena abiertamente su largo proceso de conversión (1202-1208), en el continuo alternarse de momentos de incertidumbre y abatimiento con otros de profundo gozo (cf. TC 11-12). Entre tanto, un día, de manera más o menos fortuita, se encuentra con un leproso –el enfermo por antonomasia en la sociedad medieval– 7 y tiene lugar la experiencia fundante de su conversión, que le fuerza a cambiar radicalmente su actitud ante la vida, ante sí mismo, ante los otros y ante Dios:
El Señor me dio a mí, el hermano Francisco –escribe en su Testamento–, el comenzar de este modo a hacer penitencia: pues, como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos; pero el Señor mismo me llevó entre ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y, al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo; y, después de un poco de tiempo, salí del mundo (Test 1-2).
Poco a poco fue descubriendo una realidad que aún no se había atrevido a mirar cara a cara: la del hombre naturalmente frágil, limitado y necesitado de solidaridad, especialmente en el sufrimiento, la enfermedad, la marginación y la pobreza. Comenzó de inmediato a prodigar sus cuidados a los leprosos y a convivir con ellos, aun a costa de sufrir la incomprensión y persecución familiar y el rechazo de sus conciudadanos, para quienes tenían un valor sacro las normas comunales, que relegaban a los leprosos en leproserías lejos de la ciudad y ordenaban buscarlos escrupulosamente para mantenerlos alejados, y maltratarlos si fuera necesario 8.
El encuentro con los leprosos y la práctica de la misericordia con ellos supuso, pues, en Francisco una verdadera transformación existencial: «Lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo», y una transformación espiritual: «Y, después de un poco de tiempo, salí del mundo».
Pero como hito determinante de la conversión y forma de vida y misión de Francisco hay que situar no solo el encuentro con los leprosos, que él recuerda, paradigmáticamente, en su Testamento, sino también, y estrechamente unido al anterior, el encuentro con Cristo leproso-varón de dolores (cf. Is 53,4-5), pobre y crucificado, del que habla seguidamente en el mismo Testamento (cf. Test 4-5). El encuentro con los leprosos es para él la experiencia fundante de su conversión, pero su verdadero alcance no se le desvelará sino en el encuentro con Cristo, el siervo sufriente, aunque ello no se le hará claro sino tras un largo proceso de discernimiento de la voluntad de Dios sobre sí, en el que parecen haber sido especialmente significativas la «locución» del Cristo de San Damián y la escucha del evangelio de la misión (cf. 1Cel 22; 2Cel 10-11): como los leprosos abren el Testamento, el seguimiento de las huellas de Cristo siervo abre su Regla (cf. Rnb 1,1; Rb 1,1).
2. San Francisco y la enfermedad en su vida de conversión y en su proyecto
a) «Estuvo siempre enfermo»
Las primitivas biografías de san Francisco son concordes en afirmar que era de constitución frágil y delicada, y que «estuvo siempre enfermo» y cada vez más enfermo (cf. LP 106 y 117), a lo que habrían contribuido especialmente la prisión en Perusa, la dureza de su vida itinerante y la radicalidad de su pobreza y penitencia.
Su vida de hermano menor aparece jalonada por continuas y nuevas enfermedades: una enfermedad de tipo gástrico y una fuerte fiebre le obligan a poner fin a su viaje a España en 1204 (cf. 1Cel 56; 3Cel 34); con ocasión de su viaje a Oriente en 1219-1220, en su particular anticruzada, adquirió una dolorosísima conjuntivitis tracomatosa (cf. LP 77); poco después sufrió unas persistentes «fiebres cuartanas» (cf. LP 80), acompañadas en breve por graves dolencias de todo el aparato digestivo (cf. 1Cel 98; LP 77), que no serían sus últimas dolencias y enfermedades 9.
El año 2012, la doctora María Cambray publicó un estudio sobre Las enfermedades de san Francisco, que –mientras esperamos la valoración que de sus resultados puedan hacer otros especialistas, y supuesto el carácter un tanto aproximativo de todas las conclusiones al respecto (pues la medicina hoy exige pruebas técnicas, radiológicas, etc.)– parece abrir nuevos horizontes en este tema que ha interesado a numerosos profesionales de la medicina, aunque sus conclusiones son muy diversas 10. Según la doctora Cambray, Francisco se habría encontrado, en sus últimos años, con las secuelas de las múltiples enfermedades sufridas a lo largo de su vida: fiebres tifoideas contraídas en la prisión de Perusa, paludismo, tracoma, y, a causa de una alimentación irregular e inadecuada, desde su conversión estaba enfermo de estómago y de todo el aparato digestivo, lo que habría derivado en cáncer de estómago y sido la causa de su muerte 11.
Por otra parte, aun cuando sea necesario distinguir los hechos y la interpretación que de ellos dan los biógrafos, Francisco presta muy escasa atención a los cuidados que reclaman sus varias enfermedades, según afirma la generalidad de las fuentes:
Los hermanos le aconsejaban frecuentemente, e insistentemente le rogaban que tratara de restablecer su cuerpo enfermo y debilitado en extremo con la ayuda de los médicos. Él, empero, hombre de noble espíritu, dirigido siempre al cielo, que no ansiaba otra cosa que morir y estar con Cristo, se negaba en redondo a ello (1Cel 98; cf. LP 77).
Una lectura afinadamente crítica de las fuentes biográficas franciscanas obliga, sin embargo, a matizar la afirmación de Tomás de Celano, reconociendo que en Francisco se da una clara ambivalencia en relación con los cuidados especiales que reclamaban su frágil salud y sus muchas dolencias, ambivalencia que no es, en definitiva, sino una expresión más del desfase obligado en su vida entre la desmesura del radicalismo evangélico en el seguimiento de Cristo y su propósito de ejemplaridad, por una parte, y la limitación y fragilidad de la condición humana, por otra. Siente que la búsqueda de cuidados especiales podría alejarle de su vocación y misión de hermano menor –llamado a la identificación afectiva y efectiva con Cristo pobre y crucificado– y poner en entredicho su confianza incondicional en Dios, de lo que parece ser un eco cuanto dice en la Regla (cf. Rnb 10,3-4); por ello se despreocupa totalmente de su enfermedad, y, cuando se ve obligado por ella a particulares cuidados en el vestido, la alimentación, etc., se acusa públicamente de glotón, de dar una falsa imagen de santo pobre y penitente (cf. 1Cel 52; LP 80-81). Pero, al mismo tiempo, busca alivio a los dolores de su enfermedad pidiendo expresamente ciertos alimentos y bebidas desacostumbradas en su fraternidad (cf. 1Cel 61; 2Cel 170; LM 5,19; LP 71), procurándose la cercanía y los cuidados de sus compañeros más íntimos (cf. 1Cel 102), escuchando un poco de música (cf. LP 66, LM 5,11) o cantando y haciéndose cantar su Cántico de las criaturas (cf. LP 99; cf. 1Cel 109)… y pide a Clara y las hermanas de San Damián moderación en su pobreza y penitencia y asegurarse los necesarios cuidados y ayuda en sus enfermedades (cf. ExhCl 4-6) 12.
En los últimos meses de su vida, reconciliado con su arqueología, su fragilidad y su enfermedad, pide perdón a su cuerpo por haber pretendido negar sus necesidades –«Alégrate, hermano cuerpo, y perdóname, que ya desde ahora condesciendo de buena gana a tus deseos y me apresto a atender tus quejas» (2Cel 210)– y agradece tener a la cabecera de su cama a su vieja amiga Jacoba de Settesoli (fray Jacoba), que llega a Santa María de los Ángeles con los dulces que le daba cuando estuvo enfermo en Roma y que él le había pedido formalmente que le trajera (cf. CtaJac).
b) Enfermo entre los enfermos
Tomás de Celano, y con él la generalidad de los primitivos biógrafos de san Francisco, deja constancia de que el santo «tenía mucha compasión de los enfermos» y era muy solícito en salir al encuentro de sus necesidades, haciendo todo lo posible para aliviar sus dolencias, fuera lo que fuera (cf. 2Cel 175); así, por ejemplo, le vemos que «en días de ayuno comía también él, para que los enfermos no se avergonzaran de comer» (2Cel 175), y en la Regla hace una excepción en su prohibición absoluta del dinero en relación con los enfermos: «Ninguno de los hermanos, dondequiera que esté y adondequiera que vaya, tome, reciba o haga recibir pecunia o dinero, absolutamente por ninguna razón, a no ser en caso de manifiesta necesidad de los hermanos enfermos» (Rnb 8,3) 13.
Pero, para entender en toda su densidad la actitud de Francisco en relación con los enfermos –que el biógrafo considera fruto de su «compasión»–, es necesario verla a la luz de su proyecto de vida. Baste para ello remitir al capítulo 6 de la Regla bulada de los hermanos menores (1223), que tiene un doble centro de atención: la pobreza (vv. 4-6) y la fraternidad (vv. 7-9), en su correlación e interrelación; en un mismo contexto se pone fin al tema de la pobreza, con el encumbramiento mayor que de ella pueda hacerse, y se inicia el de la fraternidad con la afirmación también más encumbrada de la misma. La correlación no es al acaso: solo es posible vivir gozosamente la radicalidad de vida que reclama la Regla, y particularmente el desvalimiento de la pobreza, desde el calor de la fraternidad; solo puede radicalizarse la pobreza si, a la vez, se radicaliza la fraternidad, que ha de ser tanto más viva e intensa cuanto más duras son las condiciones de vida. El capítulo concluye con estas palabras:
Y dondequiera que estén y se encuentren unos con otros los hermanos, muéstrense mutuamente familiares entre sí. Y con total confianza manifieste el uno al otro su necesidad, porque si la madre nutre y ama a su hijo carnal, ¡cuánto más amorosamente debe cada uno amar y nutrir a su hermano espiritual! Y si alguno de ellos cayera enfermo, los otros hermanos le deben servir como querrían ellos ser servidos (Rb 6,7-9).
El texto recoge tres aspectos determinantes de la concepción y praxis de la fraternidad franciscana:
1) El primado de lo interpersonal: en la medida en que la vida fraterna no se identifica con «la vida en común», en ella son decisivos los lazos interpersonales hechos de familiaridad, afecto y ayuda, vividos en la reciprocidad que todo lo da y todo lo acoge, y en la que el pedir y el dar se viven en el respeto sacrosanto a la libertad del otro: el que pide no exige, y el que da no impone desde la autosuficiencia inferiorizadora vestida de generosidad ni niega al otro su libertad y responsabilidad.
2) La calidad de estas relaciones interpersonales es para los hermanos el calor de hogar que les permite asumir la radicalidad de su forma de vida, y especialmente la enfermedad. Por ello Francisco, tan cautivado por la fraternidad, no encuentra el typus de las relaciones fraternas en las de los hermanos en el marco de la familia, sino en el amor de la madre, más aún, mayor que el de una madre, es decir, la relación más emotiva, la actitud más oblativa, y señala las exigencias de la vida fraterna con verbos tan maternos como amar y nutrir.
3) La fraternidad es, al igual que la pobreza, una prioridad en la vida de los hermanos: ser hermanos es fin en sí mismo, por lo que los enfermos, los más necesitados de cuidados en la fraternidad, han de ser los preferidos en ella, pues son, por excelencia, el sacramento de la gratuidad de su vida fraterna, que Francisco siempre ejemplariza en relación con los enfermos (cf. Rnb 5,7-8): la actitud para con ellos es lugar privilegiado de discernimiento no solo de la calidad de la vida fraterna de los hermanos, sino también de la calidad de su vida evangélica en absoluto (cf. Adm 24; Rnb 9,2).
Pero poner a los enfermos en el centro de la vida de la fraternidad no significa hacer ley de sus caprichos ni idealizarlos. En este sentido van las palabras de Francisco de la Regla no bulada (1209-1222), donde pide al enfermo no solo que no se irrite ni imponga cargas indebidas a los hermanos, sino también asumir positivamente su enfermedad, pues esta es una de sus formas de vivir la reciprocidad en la vida fraterna, su «dar»:
Pero si alguno se turba o se irrita contra Dios o contra los hermanos, o si acaso reclama con inquietud medicinas […] es carnal y no parece ser uno de los hermanos. Y ruego al hermano enfermo que dé gracias por todo al Creador, y que desee estar, sano o enfermo, tal como le quiere el Señor […] (Rnb 10,3-4).
Hay un texto en los escritos de san Francisco que nos ofrece la clave de lectura de estas últimas palabras: la carta que escribe a un ministro [superior] que, ante las grandes dificultades que encuentra en su servicio a los hermanos, ha decidido, después del oportuno discernimiento, retirarse a un eremitorio, y pide para ello el visto bueno del santo, que este le niega, apremiándole a hacer un nuevo discernimiento, poniendo sobre la mesa algunas cartas que ha olvidado, especialmente las siguientes 14:
1) «Todas las cosas que te son un obstáculo para amar al Señor Dios [...] debes tenerlo por gracia» (CtaM 2): Francisco le invita a cambiar su valoración de las cosas, a transformar su mirada sobre la realidad, para ver, en medio de la ambigüedad de todo lo humano, y hasta de su perversión, la dimensión de gracia que esta siempre tiene: «Aunque te azotaran debes tenerlo por gracia».
2) «Y quiérelo así y no otra cosa» (CtaM 3): transformada la mirada, es necesario transformar la voluntad en la aceptación de lo real, que es grandeza y miseria, capacidad de transformación e incapacidad de cambio, cumplimiento de las propias expectativas y frustración.
3) «Y ama a los que esto te hacen […] Y ámalos precisamente en esto, y no quieras que sean mejores cristianos» (CtaM 5-7): estas palabras, aparentemente paradójicas, suponen una afirmación extrema del respeto a la persona y a la acción de Dios en ella, con su propio ritmo; y, al mismo tiempo, estando en la segunda parte de la carta, con ellas Francisco viene a decirle al ministro que su deseo de que los hermanos sean «mejores cristianos» [en nuestro caso, el deseo de verse libre del dolor y la enfermedad, ser más útil a los demás…], aunque fuera legítimo, pudiera no ser cristiano si nace de la propia resistencia a aceptar la realidad.
3. San Francisco y la enfermedad en los tres últimos años de su vida 15
Los últimos años de su corta vida son para Francisco la hora de recoger los mejores frutos: de centrar y concentrar su existencia en Dios; la consumación de su identificación afectiva y efectiva con Cristo siervo y de la forja en sí del verdadero hermano menor; la reconciliación con la propia arqueología y la aceptación positiva de la propia historia; la transformación interior del corazón, y la hora, supuesto lo anterior, de la fraternización con todo, de la que brota el Cántico de las criaturas.
Pero, evidentemente, esta es también la hora de la «reducción existencial» y la correspondiente crisis, de la que nadie se libra por muy santo que sea; de la pérdida de protagonismo social e incluso de un cierto «arrinconamiento» objetivo en la consideración personal; de la tendencia a vivir de recuerdos y a cerrarse en lo ya alcanzado; del sentimiento de impotencia frente a tantas cosas; de la compañía obligada de la enfermedad y de la conciencia, cada vez más viva, de la proximidad de la muerte.
Y, como consecuencia de ello, las cuestiones pendientes, que a nadie le faltan, tienden a hacerse especialmente presentes ahora que son menos sus recursos humanos: ahí está la componente narcisista de su personalidad y sus derivaciones, en particular la tendencia a colocarse en los extremos –o todo o nada–, que le crea algunos problemas a la hora de vivir la tensión entre utopía y realidad, radicalismo evangélico y limitación humana, y de aceptar la marginación y el rechazo; cierta tendencia, por lo mismo, a magnificar hechos y experiencias positivas (los orígenes de la fraternidad) o negativas (la situación de su Orden); la dificultad, habitual en el ser humano, para elaborar las crisis y las noches del espíritu, porque, por más camino que se haya hecho, uno no está nunca suficientemente equipado; la dificultad para terminar de personalizar una de las experiencias clave de la madurez humana y espiritual: todo es gracia, algo sabido por Francisco desde época temprana (cf. Test 1-3), pero que le costó hacer fuente del propio ser (sentir y obrar): «Que todas las cosas que te son un obstáculo para amar al Señor Dios […] debes tenerlo por gracia. Y quiérelo así y no otra cosa» (CtaM 2-3).
Hecha y aprobada la Regla bulada de los Hermanos Menores, Francisco, que ya había dejado en 1220 la responsabilidad del gobierno de su Orden, ha de dejar ahora a la Regla todo el protagonismo a la hora de definir teórica y prácticamente el ideal y la praxis de su fraternidad, lo que exige de él un nuevo recolocarse en ella y su servicio a la misma, y redefinir el sentido de su vida y de su misión.
Durante los tres últimos años de su vida, la enfermedad se fue recrudeciendo hasta hacerse, con cierto dramatismo, la gran protagonista en su biografía. Y, junto al dolor de la enfermedad, el dolor por la marcha de su fraternidad, envuelta en numerosas tensiones y discusiones internas sobre la identidad de los hermanos menores, y sobre cómo vivir su propuesta evangélica; tensiones y discusiones que están como trasfondo de la Regla bulada, y en las que Francisco toma parte con firmeza y, en ocasiones, con cierta acritud. En estas circunstancias no se le ahorró a su viva sensibilidad el dolor de sentirse marginado (cf. VerAl 9-14) y, según parece, considerado por algunos como un estorbo, lo que no le hacía fácil ni cómoda su vida con los hermanos, ni a estos vivir a su lado 16. Y acaso haya que colocar en este mismo contexto el reavivarse en él la «tentación» de dedicarse enteramente a la vida eremítica, tentación que le habrían ayudado a superar, con su discernimiento, la hermana Clara y el hermano Silvestre 17: permanecer con los hermanos y no permitirse ni siquiera el simple deseo de abandonarlos «es para ti mejor que vivir en un eremitorio» (CtaM 8; cf. Adm 3,9).
Durante este tiempo, Francisco se sintió puntualmente tentado de asumir, en relación con algunos de sus hermanos, el mismo comportamiento que su padre había tenido con él en el marco de su conversión: los hermanos deberían someterse a sus deseos; las cóleras puntuales de Francisco reproducen en parte las de Bernardone: como su padre, siente la tentación de no tolerar que sus hijos sigan una vía distinta a la señalada por él ni que la obra escape a su creador para vivir vida propia 18. Entonces, como siempre, su más apasionado empeño fue poseer y conservar la alegría (cf. 2Cel 115.128; LP 120), pero, sintiendo sobre sí todo el desgarro de la situación, rehúye a los hermanos y llega incluso a maldecir a los que llevan la Orden por caminos con los que él no comulga por considerar que no son conformes con la voluntad del Señor (cf. 2Cel 188; LP 101.106).
Y, para mayor abundancia, como fruto de todo ello y trascendiéndolo, Francisco se ve inmerso en una verdadera «noche del espíritu» –con derivaciones de tipo depresivo– de la que él mismo habla simbólicamente en la Verdadera alegría, y hablan también las fuentes biográficas, como de una larga tentación de unos dos años, al final de su vida 19.
En el fondo de todo había un profundo cuestionamiento sobre el sentido de su vida y su obra, y sobre el qué y el cómo de su fidelidad personal y la de su fraternidad a la «forma del santo Evangelio» (Test 14) que el Señor le reveló. La situación se hizo insoportable, hasta el punto de que Francisco, culpabilizándose por los límites que su situación personal le ponía en la vivencia de su vocación y por considerar que la orientación que algunos pretendían dar a su Orden la alejaba del camino que el Señor le reveló, llegó a dudar hasta de su misma salvación (cf. LP 63, 2Cel 115; 213).
Las fuentes biográficas, y especialmente la Leyenda de Perusa, ofrecen una serie de datos sobre las enfermedades y sufrimientos de Francisco en estos años y dan sus propias explicaciones de cómo vivió y asumió positivamente la noche y la enfermedad. Pero nada nos ayuda tanto a comprender esto –sin la mediación interpretativa de biógrafos y cronistas– como algunos de los escritos del santo en los tres últimos años de su vida, convenientemente contextualizados. Veámoslo.
a) Las «Alabanzas a Dios altísimo» 20
En el marco de esta noche y de la enfermedad había de ser fundamental para el santo la experiencia de la estigmatización en el Alverna, en septiembre de 1224, que, si por una parte vino a añadirle a todas sus dolencias y enfermedades los continuos y atroces dolores de las llagas, fue, por otra, el Tabor que le confirmaba en su misión y le equipaba para su subida a Jerusalén 21.
En efecto, la correcta comprensión de la estigmatización de Francisco exige no descontextualizarla, como hacen en buena parte las fuentes biográficas, del drama interior que entonces vive 22. La estigmatización es para él, en primer lugar, el momento cumbre en la consumación de su experiencia de Dios y de su identificación afectiva y efectiva con Cristo pobre y crucificado, lo que le ofrecía una nueva luz sobre su propia vida, sus anhelos de martirio y su misma noche oscura.
Nada puede acercarnos mejor a los sentimientos que llenaban el corazón de Francisco en estos momentos, como sus Alabanzas a Dios altísimo, que surgen a borbotones de su corazón, a modo de un Te Deum por la estigmatización, y con ellas le confía al hermano León su experiencia del alto y glorioso Dios humanado y crucificado que recibe hasta cuarenta y seis nombres, con los que canta al innombrable y más que todas las cosas deseable, de quien todo lo que se puede decir es poco más que un rodeo en torno a un misterio siempre mayor y nunca bastante (cf. Rnb 23,9-19). La primera serie de atributos subraya el lado grandioso del misterio de Dios: «Tú eres el santo, Señor Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el altísimo, tú eres el omnipotente; tú, Padre santo, rey del cielo y de la tierra» (AlD 1-3). La segunda serie, que encuentra su punto de convergencia en la afirmación «Tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien», canta a Dios como la plena satisfacción de las aspiraciones humanas, a las que trasciende y desborda: «Tú eres el amor, la sabiduría, la paciencia, la belleza, la seguridad, el descanso, el gozo y la alegría, nuestra esperanza, tú eres todo, nuestra riqueza a satisfacción…» (AlD 4-6).
Pero la estigmatización en el Alverna significó además para Francisco la reafirmación-confirmación por el Padre de la vocación y misión a la que le había llamado junto con sus hermanos, y la garantía de poder contar con la fuerza de su gracia para permanecer fiel a la misma.
En el reverso del autógrafo de las Alabanzas al Dios altísimo se encuentra la Bendición al hermano León, escrita por Francisco a petición de este: aunque tomada casi en su literalidad del libro de los Números (cf. Nm 6,24-27), es un eco de la experiencia que llevó a Francisco al Alverna, y que la estigmatización le está ayudando a transformar 23: el santo le desea al hermano experimentar la cercanía de Dios y su paz, esa paz que él anhela vivamente y que poco a poco se va abriendo paso en su vida por las vías de la identificación afectiva y el seguimiento de Cristo pobre y crucificado.
Y al bajar del Alverna con sus compañeros, una vez finalizada la Cuaresma, Francisco sintió una necesidad imperiosa de volver en medio de las gentes para anunciarles la alegría del Evangelio y las maravillas de Dios; y en los meses siguientes llevó a cabo toda una campaña de predicación por los pueblos de Las Marcas y de Umbría, no obstante que los estigmas le crearan más de un problema en su firme propósito de permanecer siempre en la condición de menor –pues por ellos las gentes le aclamaban como santo–, y que su precario estado de salud hiciera totalmente desaconsejable dicha campaña.
A finales de diciembre de1224 o en las primeras semanas de 1225, acaso forzado ya por el agravamiento de sus múltiples enfermedades, Francisco regresa a Santa María de los Ángeles, y, previsiblemente, nació entonces la alegoría de La verdadera alegría como fruto de la experiencia de liberación de la noche que comenzaba a abrirse paso en su espíritu.
b) «La verdadera alegría» 24
Desde el punto de vista de su contenido, este escrito tiene un valor autobiográfico solo comparable con el Testamento del santo, aunque su lenguaje sea alegórico-simbólico, pues nos encontramos ante una alegoría que no describe hechos concretos realmente acaecidos, y ni siquiera es la combinación de hechos reales e imaginados. Pero en la base del relato está la experiencia que está viviendo Francisco: la descripción climática –«es noche cerrada, tiempo de invierno y hace mucho frío» (cf. VerAl 8)– es la descripción simbólico-alegórica del alma de Francisco; simbólico-alegóricas son igualmente las heridas que sangran, aunque también reales: sus estigmas, todo su aparato digestivo, sus ojos…: el que habla es un enfermo, y muy enfermo (cf. VerAl 8); Francisco se siente rechazado (cf. VerAl 9-14) y ve puesto en cuestión el sentido mismo de su vida, su fidelidad y la de su fraternidad a la vocación recibida (cf. VerAl 4-6); y en estas circunstancias Dios parece estar ausente: el relato guarda casi un total silencio sobre Dios –cosa absolutamente inusual en los escritos del santo–, al que solo se le invoca como último recurso para lograr la acogida (cf. VerAl 12), y aun esto, que era para él lo más sacrosanto (cf. 2Cel 5; TC 3), resulta frustrado.
Pero Dios le guiaba en la «noche», y una nueva luz se abrirá en el horizonte cuando consiga ver su desolación y sufrimiento como lugares de la gracia (cf. CtaM 2), cosa que, evidentemente, no se le da sin presupuestos humanos y espirituales, gestados a lo largo de toda su vida: su experiencia afectiva y gozosa de Dios; la desnudez de la confianza en él y en su gracia salvadora y portadora de sentido, desde el saber de la fe; la identificación afectiva y efectiva con Cristo pobre y crucificado y su seguimiento… Pero La verdadera alegría es, al mismo tiempo, expresión de toda una serie de mediaciones espirituales y psico-antropológicas, entre las que cabe destacar: la desapropiación más absoluta, la pacificación interior, la reconciliación fraterna, que hacen posible el milagro de la aceptación –nada puede ser transformado si no es aceptado–, en la que se implica la totalidad de la persona: aceptación psicológica de la propia grandeza y la propia fragilidad; aceptación existencial de lo logrado y no logrado en los propios objetivos e ideales desde los que uno define el sentido de la propia vida, y aceptación espiritual desde la renuncia a toda pretensión de buscar el sentido de la existencia en sí mismo y desde la confianza en Dios, su fidelidad y misericordia 25.
La alegoría de La verdadera alegría refleja el momento en que se abre paso decididamente la alegría verdadera 26, que «no reside en la positividad que uno pueda tener, por más excelente que sea, sino en la negatividad asumida con amor. La verdadera alegría o la libertad perfecta provienen de un amor tan intenso que no solo es capaz de soportar, sino de amar y abrazar alegremente la propia negatividad 27, y tiene como fruto la paz: «Te digo que, si tuviera paciencia y no me turbara, en esto está la verdadera alegría, y la verdadera virtud y la salvación del alma (VerAl 15).
Francisco no es de los derrotados por el silencio de Dios, el rechazo de los hermanos, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y las sombras de la existencia; y, así, lo que fluye de su corazón no es un grito de desgarro y rebelión ni una excomunión, sino una profunda experiencia de pacificación y reconciliación que dice que, frente al silencio de Dios y el sufrimiento físico, psíquico y espiritual, hay otra realidad: la del abandono confiado en el amor absoluto de Dios, «aunque es de noche», y la del hombre fraterno 28, fuente de una paz transpsicológica cuyos signos son el amor y la aceptación, que no hay que confundir con ninguno de sus sucedáneos: la aceptación estoica o a golpe de imperativos éticos, la resignación fatalista e irresponsable, el repliegue sobre la propia limitación y el propio sufrimiento, etc.
El sufrimiento ha sido siempre la piedra de tropiezo para la fe ingenua y ha provocado las últimas preguntas sobre Dios y el hombre: ¿puede existir Dios cuando el sufrimiento y el dolor son el pan de cada día? ¿Se puede ser feliz y plenamente humano en medio del sufrimiento, la enfermedad, el incumplimiento y la frustración de los sueños y expectativas desde las que uno da sentido a su vida? La respuesta de Francisco es clara: no solo se puede, sino que también se «debe» ser feliz no obstante el sufrimiento, en medio del sufrimiento y hasta gracias al sufrimiento; no solo es posible la plenitud humana en el sufrimiento, sino que este tiene, de algún modo, la llave de la dicha y la plenitud humana y espiritual. Cuando el sufrimiento tiende a provocar agresividad, ira, rechazo, su aceptación conserva al hombre en su libertad, y, conquistada la libertad, la vida crece en plenitud en la paz, la comprensión, la acogida, la humildad, la solidaridad. Si se pregunta a Francisco cómo se logra eso, dirá que es gracia de Dios que nace de la desapropiación y se acoge desde la confianza en él, confianza que no necesita saber por qué y para qué suceden las cosas, porque confiar es una relación de amor y la fuente de todo sentido.
Y como en «la noche de los sentidos» al inicio de su conversión, en la que, cuando los sueños de gloria, las promesas de los placeres empezaban a perder todo gusto para su espíritu, se abrió paso en él una nueva dulzura del alma y del cuerpo al ponerse al servicio de los leprosos (cf. Test 1-2), ahora, en «la noche del espíritu», del dolor y la enfermedad se abre paso una nueva y definitiva dulzura. Desde aquí, La verdadera alegría es el fruto y la coronación de la segunda etapa en el proceso por el que Francisco se vio libre de las garras de la noche.
La alegoría de La verdadera alegría tiene una particular semejanza con el capítulo 8 de las Florecillas de san Francisco –sin duda, la página más conocida de este libro–, pero no faltan las diferencias entre ambas, la principal de las cuales es esta: mientras La verdadera alegría es un texto marcadamente personal y autobiográfico, el libro de las Florecillas ha hecho de él una mera parábola moral, presentando a un Francisco convertido en una especie de «héroe» que lo puede todo desde su voluntarismo y ascetismo 29.
c) El «Cántico de las criaturas»
Ante el empeoramiento de su enfermedad de los ojos, el ministro general, fray Elías, manda al santo que se deje curar por los médicos, y con tal fin determinó llevarlo a Rieti (cf. 1Cel 98-99,101; LP 83). Antes de emprender el viaje, en la primavera de 1225, pasa a San Damián.
Un ataque de conjuntivitis tracomatosa lo retuvo allí unos cincuenta días, encerrado en un lugar oscuro para verse libre del más mínimo rayo de luz, que le producía fuertes dolores (cf. LP 83). Paradójicamente, fue en San Damián donde comenzó a brillar definitivamente la luz en el horizonte de su espíritu. Tres cosas parecen haber sido determinantes para ello: la cercanía –con toda probabilidad, expresamente buscada por Francisco– de Clara y las hermanas de San Damián, y de los compañeros más queridos del santo, que allí estaban al servicio de las hermanas; la radicalización de la experiencia de la justificación-salvación por gracia: una voz interior, en la que reconoce la voz de Dios, le invita a alegrarse porque se le da el Reino eterno (cf. LP 83); y la mayor de las desapropiaciones, la renuncia a su fraternidad: «La Orden no es tuya», le asevera la misma voz interior (cf. 2Cel 213; LP 112).
Y en San Damián brotó del corazón de Francisco la primera parte del Cántico de las criaturas, tras una noche sin dormir, de fuertes dolores y de ratones que le rodeaban por todas partes (cf. LP 83): todo lo contrario, pues, de ese contexto romántico y sentimental en el que espontáneamente tiende a colocarse el Cántico, reduciéndolo al canto de un poeta religioso en la contemplación de la naturaleza, o desde la nostalgia de aquello que, debido a su ceguera, ya no puede contemplar. El Cántico es ante todo y sobre todo un canto por la liberación de las garras de la noche, al que Francisco, como es habitual en él, quiere ver asociado todo lo creado, que ahora le es devuelto como hermano, y, desde aquí, no solo es objeto, sino también sujeto de la alabanza.
Pero, una vez más, para no dejarse llevar por la primera impresión y poder entrar en el corazón del Cántico, es necesario tener presente que «las realidades cósmicas que evoca y celebra son a la par cosas y símbolos» 30; que el Cántico, más que cantar las cosas en su objetividad –es incuestionable su unilateralidad a este respecto al contemplar solo la parte positiva de las criaturas–, las canta desde la subjetividad y afectividad del cantor; más que hablar de las cosas en sí mismas habla del alma de su autor, y desde aquí cobra todo su sentido, y podemos entender lo que es su centro de convergencia: Francisco, el «hermano», el hombre fraterno que, reconciliado consigo mismo y transformada su mirada sobre la realidad, vive como hermano no solo las estrellas preciosas, sino también al que le rechaza, la enfermedad y la misma muerte.
Y no habrá que dejar de notar, por lo que aquí nos interesa, que el Cántico de las criaturas nos desvela otro aspecto importante de la actitud de Francisco ante la enfermedad y el dolor: es una oración en medio del sufrimiento.
Según el testimonio de las fuentes biográficas, «en este mismo tiempo» (LP 84), aunque en un segundo momento, Francisco compuso para su Cántico de las criaturas la estrofa sobre el perdón y la enfermedad, con el propósito –logrado– de reconciliar al obispo y el alcalde de Asís, gravemente enfrentados:
Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor
y soportan la enfermedad y la tribulación.
Dichosos aquellos que las soportarán en paz,
pues por ti, Altísimo, coronados serán (Cánt 10-11).
Según la Leyenda de Perusa (LP 84), lo que Francisco añadió en esta ocasión fue un verso –unum versum–, lo que permite pensar que lo que hizo el santo fue reformular una estrofa que ya formaba parte del Cántico, añadiendo tan solo «por los que perdonan por tu amor». Con la alabanza a Dios por la enfermedad y la «tribulación» aceptadas, «so-portadas» (cargadas libremente sobre sí) en paz, Francisco reconocía agradecido, presumiblemente ya desde el principio, uno de los presupuestos y al mismo tiempo derivados de su liberación de la noche 31.
d) La hermana muerte
Probablemente, en junio del mismo año 1225 se logró llevar a Francisco a la ciudad de Rieti, donde comenzaron de inmediato las curas de vario género: «Sufrió cauterios en varias partes de la cabeza, le sajaron las venas, le pusieron emplastos, le inyectaron colirios» (1Cel 101). Ninguna de estas curas le proporcionó alivio, por lo que se le trasladó a San Fabián de La Foresta, en las cercanía de Rieti (cf. LP 67), y, cuando se consideró que era el tiempo oportuno para nuevas y más radicales curas, se le llevó al eremitorio de Fontecolombo, no distante de La Foresta (cf. LP 86), donde un cirujano procedió a la cauterización de la parte superior de la mejilla hasta el entrecejo, para sacarle la gran cantidad de líquido inflamatorio que día y noche le goteaba por los ojos (cf. 2Cel 166; LP 86). Los compañeros del santo describen así el cauterio:
Un día vino el médico, provisto de un hierro con que solía cauterizar en casos de enfermedad de los ojos. Mandó hacer fuego para calentarlo; encendido el fuego, puso en él el hierro. El bienaventurado Francisco, para reconfortar su ánimo y apartar todo temor, dijo al fuego: «Hermano mío fuego, el Señor te ha creado noble y útil entre todas las criaturas. Sé cortés conmigo en esta hora, ya que siempre te he amado y continuaré amándote por el amor del Señor, que te creó. Pido a nuestro Creador que aminore tu ardor para que yo pueda soportarlo». Terminada la súplica, hizo la señal de la cruz sobre el fuego.
Nosotros, que estábamos con él, nos retiramos por el amor que le teníamos y la compasión que nos producía. Cuando el médico concluyó su trabajo, volvimos a él y nos dijo: «¡Cobardes! ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué habéis huido? En verdad os digo que no he sentido dolor alguno, ni siquiera el calor del fuego» (LP 86).
El relato biográfico nos permite reconocer en los hechos narrados al Francisco del Cántico de las criaturas: pacificado, reconciliado con el propio límite y la contradicción, la enfermedad y la muerte, que porta fraternamente sobre sí (soporta), privándolos de su aguijón y haciéndolos hermanos.
Fontecolombo significa para Francisco un paso importante en la culminación de su experiencia espiritual del sufrimiento: no es un héroe ni un estoico; sin negar el dolor ni racionalizarlo, lo soporta con una libertad admirable y una paz especial, que ciertamente no se improvisa, es conquista humana y gracia de Dios: el secreto de su actitud frente al dolor está en la aceptación psicológica y antropológica, y sobre todo espiritual, desde una confianza absoluta en Dios, que fundamenta el sentido de su existencia y se abandona en acto de fe, y desde su identificación afectiva y efectiva con Cristo siervo y varón de dolores: le había pedido al Señor en el monte Alverna identificarse con su amor crucificado compartiendo los dolores de su pasión (cf. CLl 3), y se le dio la impresión de las llagas en su cuerpo; ahora había de culminar su identificación amorosa con el «varón de dolores» crucificado, en quien Dios dijo su última palabra sobre el sufrimiento haciéndolo suyo y revelándonos en ello su amor absoluto.
Las fuentes biográficas nos ofrecen un particular relacionado con la estancia de Francisco en Fontecolombo para la cauterización (cf. LP 89; 2Cel 92), que resulta especialmente significativo por lo que a nuestro caso se refiere: el cirujano, conociendo la compasión de Francisco para con los pobres y necesitados, y quizá con la pretensión de que ello le sirviera al santo para alejar la mente de sus sufrimientos y de anestésico para su cauterización –en el caso en que el hecho hubiera de ponerse en relación directa con esta–, le contó la situación de una viuda pobre a la que él estaba atendiendo en su enfermedad de los ojos de manera absolutamente desinteresada y a la que además, dada su pobreza, él ayudaba en su necesidad. Terminada la cura, Francisco hizo llamar a uno de sus compañeros íntimos y, entregándole el manto con el que se protegía del frío del lugar, le dijo:
Toma este manto y también doce panes; vete y di a la mujer pobre y enferma que te indicará el médico que la atiende: «Un hombre a quien prestaste este manto te da las gracias por el préstamo que le hiciste; ahora toma lo que es tuyo». Fue el hermano e hizo lo que le dijo el bienaventurado Francisco (LP 89).
A este lugar de Fontecolombo cabe referir también diversos gestos y prodigios de solidaridad de Francisco en medio de los fortísimos dolores de su enfermedad: una comida ofrecida al médico que lo atendía en agradecimiento por sus servicios (cf. 2Cel 44; LP 68), una ayuda «prodigiosa» al mismo médico para evitar que su casa se derrumbara (cf. LM 7,11), la liberación de una epidemia al ganado vacuno del entorno (cf. LP 94), etc. El sufrimiento humaniza a Francisco y da a su existencia una hondura especial, promueve la calidad de su amor y su solidaridad compasiva que le ayuda a asumir el sufrimiento del otro olvidándose del propio, y suscita en él reconocimiento y gratuidad.
Durante su estancia en Fontecolombo y hasta el final de sus días se hizo cantar repetidas veces, tanto de día como de noche, su Cántico de las criaturas, «para confortar su espíritu y para evitar que decayera su ánimo por sus muchas dolencias» (LP 99; cf. 1Cel 109). Invitado en una ocasión por el hermano Elías a la «compostura» que cabría esperar de quien se preparaba para el angosto paso de la muerte, le habría respondido el santo: «Deja, hermano, que me alegre en el Señor, y que cante sus alabanzas en medio de mis dolencias; por la gracia del Espíritu Santo estoy tan íntimamente unido a mi Señor que, por su misericordia, bien puedo alegrarme en el mismo Altísimo» (LP 99).
La dolorosísima cauterización no tuvo éxito, como tampoco la perforación de ambas orejas que le hizo otro médico (cf. LP 86), y se le trasladó de nuevo a Rieti, donde pasó todo el invierno.
La Leyenda de Perusa nos permite reconstruir a grandes rasgos el íter seguido por Francisco en los últimos meses de su vida. En la primavera de 1226, en un nuevo intento por aliviarle su enfermedad, el hermano Elías decide llevarlo a un «especialista» a Siena. Llegado allí, tuvo lugar un agravamiento de sus muchas enfermedades, con «fuertes vómitos de sangre» (cf. LP 59; 1Cel 105), lo que hacía temer su próxima muerte, por lo que, a petición de sus compañeros, dictó su última voluntad para sus hermanos con estas palabras:
Que, en señal del recuerdo de mi bendición y de mi testamento,
se amen siempre mutuamente;
que amen siempre a nuestra señora, la santa pobreza, y la observen;
y que vivan siempre fieles y sujetos a los prelados y
a todos los clérigos de la santa madre Iglesia (TestS 3-5).
Restablecido un poco, al final de la primavera se decide, a petición del propio Francisco, su traslado a Asís (cf. 1Cel 105). La comitiva hizo un alto en el camino en el eremitorio de Le Celle de Cortona, donde tuvo lugar un nuevo empeoramiento de sus enfermedades, lo que le obligó a permanecer allí algunas semanas. También durante el viaje a Le Celle y su estancia en el lugar, el santo, rompiendo el círculo de la autorreferencialidad en el que fácilmente se cierra el enfermo, mostró una viva preocupación por los necesitados (cf. 2Cel 88-89; LP 31-32), y, cuando la enfermedad le tenía postrado, invitaba a sus hermanos –que era tanto como invitarse a sí mismo– a mirar hacia adelante y más alto en el camino del seguimiento de Cristo: «Comencemos, hermanos, a servir al Señor Dios, pues escaso es o poco lo que hasta ahora hemos adelantado» (1Cel 103): la enfermedad serenamente asumida era para él fuente de compasión, y potenciaba en él lo mejor de sí mismo como hombre creyente.
Apenas las circunstancias lo hicieron aconsejable, a ruegos de Francisco se reemprendió el viaje hasta Asís. A su llegada fue llevado directamente a Santa María de los Ángeles, pero, dado su estado de salud y el calor, después de unos días se le trasladó a Bagnara - Nocera Umbra, en las montañas, donde algún tiempo antes se había construido una pequeña casa para los hermanos (cf. LP 96). Hacia finales de agosto, ante un nuevo agravamiento de sus enfermedades y sin poderse ya mover, las autoridades de la Orden y del comune de Asís, que quieren que el santo muera en su ciudad, organizan una comitiva para su traslado a Asís, adonde es acogido como un santo a su llegada y, para asegurarle los mejores cuidados, se le hospeda en el palacio episcopal (cf. LP 99), donde permaneció algunas semanas.
A lo largo de estas semanas tiene lugar una serie de gestos con los que celebraba y acogía su muerte, y, en medio de sus fuertes dolores, mostraba un vivo interés por su fraternidad 32. Entre ellos se encuentran su Testamento y la composición de una nueva estrofa para su Cántico de las criaturas, la de la muerte, que habría añadido al Cántico pocos días antes de esta, una vez que el médico que le atendía le aseguró, a petición del propio santo, su pronta muerte (cf. LP 100):
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal,
de la cual ningún hombre vivo puede escapar.
¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!;
dichosos los que encuentre en tu santísima voluntad,
pues la muerte segunda no les hará mal (Cánt 12-14).
Llama poderosamente la atención en esta estrofa la actitud de Francisco ante la muerte, que acoge como hermana, más hermana, si cabe, que el resto de las criaturas, porque gracias a ella se cumplen sus esperanzas de bien y plenitud puestas en Dios. Pero no llama menos la atención la severidad con la que habla de la posibilidad de morir alejados de Dios y sus consecuencias: sus palabras son una invitación apremiante a caminar en sinceridad de vida, en la fe y la esperanza, porque el presente ya contiene la vida eterna.
A finales de septiembre de 1226, presumiblemente con un acto de fuerza de Francisco ante las autoridades de la Orden y del comune, se hizo llevar a Santa María de los Ángeles, donde quería morir (cf. 1Cel 105; J. de Giano 50). A los pocos días tuvo la alegría de ver a la cabecera de su lecho a la señora Jacoba, que se presentó con todos los ingredientes para prepararle el dulce romano que le gustaba al santo y que él había deseado tomar (cf. LP 8).
Y la tarde del 3 octubre abrazaba Francisco a la «hermana muerte», con la que «se cumplían en él todos los misterios de Cristo» (LM 14,6) al compartir con él la muerte, y tenía lugar su encuentro definitivo con el Señor, «el bien, el todo bien, el sumo bien [...] nuestra riqueza a satisfacción» (AlD 3-4).