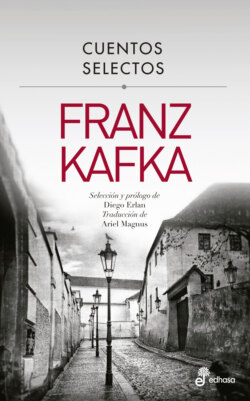Читать книгу Cuentos selectos - Franz Kafka - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеPocos días después de la noche del cometa, en mayo de 1910, Franz Kafka empezó siete veces y abandonó otras tantas un relato que suele considerarse autobiográfico. “Si me pongo a pensar, tengo que decir que, en muchos sentidos, mi educación me ha perjudicado mucho”, escribe Kafka una y otra vez, con variaciones, en uno de los cuadernos de hule negro que destina a su diario íntimo. Nunca conseguirá terminar ese texto, al que titulará “El pequeño habitante de las ruinas”. Tenía veintisiete años. Era el único hijo varón de una familia judía y acomodada de Praga. Era el empleado silencioso y responsable del Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo. Era el amigo despistado, sin noción del tiempo. Era una de las cincuenta personas llamadas Franz Kafka que, en el siglo XIX, vivieron al menos un tiempo en la ciudad bohemia. Aunque no fue uno más. En ese mosaico de textos en loop se advierte ya su capacidad verbal, su dominio de las formas literarias, su renuncia a cualquier folclore urbano y una característica que, a medida que pase el tiempo, lucirá su literatura: un doble movimiento, entre la ironía y la paradoja, cuyas tensiones conviven con una estremecedora lucidez intelectual, a menudo gélida, y una saturación de imágenes extravagantes.
En estos primeros borradores de autobiografía, Kafka apunta con vehemencia a sus padres, a ciertos parientes, a maestros, a escritores, a un inspector escolar, a una cocinera, a transeúntes que “caminaban lentamente”, incluso a “algunas chicas de las clases de baile”. “Hasta el momento, mis padres y sus secuaces quedaban cubiertos y ensombrecidos por mi reproche; ahora lo echan fácilmente a un lado y sonríen, porque he apartado las manos de ellos, me las he llevado a la frente y pienso: debiera haber sido el pequeño habitante de las ruinas, a la escucha del graznido de los grajos, bajo sus sombras que me sobrevuelan, enfriándome bajo la luna, aunque al principio hubiese sido algo débil bajo el peso de mis buenas cualidades, que necesariamente habrían crecido en mí con la fuerza de las malas hierbas; tostado por el sol, el cual, entre los escombros, me habría iluminado por todas partes en mi lecho de hiedra.” Quizá pensara en ese texto la noche del 17 de mayo, recordada en la historia como la noche en que el paso del cometa Halley generó pánico y suicidios en masa por considerarlo un anuncio del apocalipsis. En ese contexto, Kafka se obligaba a “salir de su interior” para oír el gemido de un gato perdido, tal vez hambriento. Nada más. Como si del extravío interior, más allá de la psicosis generalizada, sólo el llamado de un gato pudiera traerlo de vuelta al mundo.
Ese año, Kafka tuvo un quiebre personal, un cambio psíquico que algunos interpretan como una crisis pero a la vez como una maduración. Se trató de una pérdida de coherencia interna, una fragmentación del pensamiento y de la percepción que volvía a su propio cuerpo “algo ajeno”. Por entonces se quejaba de constantes molestias de salud y dolencias espirituales difíciles de explicar, o que explicaba de manera que a los demás –entre ellos su amigo Max Brod– les resultaba incomprensible. “Todo lo que poseo se vuelve contra mí, todo lo que está en mi contra deja de ser de mi propiedad”, escribía Kafka a Brod en marzo. “Si por ejemplo –no es más que un ejemplo– me duele el estómago, ya no es más mi estómago, sino algo que no se diferencia sustancialmente de un individuo extraño que se divierte dándome una paliza.” Sólo una imaginación extravagante como la de Kafka puede concebir el propio cuerpo escindido de la persona. Acompañado por Brod, Kafka dedicaba sus tardes a leer en voz alta (y en un francés precario) La tentación de San Antonio, de Gustav Flaubert, que para algunos es “un sueño liberado” pero, para otros, un monumento de sabiduría. Nadie sabe exactamente de qué manera esta obra influyó en Kafka pero sabemos, con certeza, la profunda incidencia que tuvo en él La educación sentimental: “En cualquier momento y en cualquier lugar en que lo haya abierto me ha infundido sobresalto y miedo, se ha hecho dueño de mí, siempre me he sentido hijo espiritual de este escritor, si bien un mísero y torpe hijo”, le confesó en una carta a Felice Bauer. La influencia resulta evidente en una descripción que hace Flaubert de la vida en una calle de la ciudad, donde pueden verse mujeres y carros y caballos con el vértigo de los estribos, que Kafka retoma para el inicio de “Preparativos de boda en el campo” y su descripción del tráfico de la gran ciudad, un día de lluvia, desde la perspectiva de su protagonista, Eduard Raban. Pocas páginas después, ese mismo texto contendrá el germen para La transformación: el momento en que Raban se imagina con la forma de un gran escarabajo.
Será luego de la lectura sistemática de La tentación de San Antonio cuando se inicie, para Kafka, la fase creativa más importante de su vida, que tendrá su punto más alto entre los años 1912 y 1914. Por el diario, justamente, puede datarse la fecha precisa de escritura de “La condena”. La noche del 22 de septiembre de 1912, Kafka se encerró en su habitación. Sin dormir, agotado y con las piernas entumecidas por haber permanecido sentado tanto tiempo, amaneció con la certeza de que esa era la única manera de escribir. “Sólo así, con esa cohesión, sólo con esa apertura total de cuerpo y alma.” Poco tiempo después, entre mediados de noviembre y principios de diciembre de 1912, casi como en un trance, Kafka escribe lo que será su obra maestra: el relato “Die Verwandlung”, conocido popularmente como “La metamorfosis” pero cuya traducción, como sugería Borges, sería más precisa como “La transformación”. Los grandes cuentos tienen un comienzo demoledor como este: “Al despertar una mañana tras unos sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso”. A partir de esa línea estalla todo. En la historia de la literatura se acumulan interpretaciones sobre el relato como si fueran formularios en una oficina pública. Más allá de ese detalle, hay algo en verdad sorprendente en este texto y no es tanto que alguien se despierte, una mañana entre semana, convertido en un espantoso insecto que tiene forma de escarabajo, sino otra cosa: la mayor distorsión se produce cuando la familia, al fin, se acostumbra al hijo devenido en monstruo. Como si a lo más atroz del mundo, con el tiempo, uno terminara acostumbrándose.
La originalidad de Kafka reside en que sus textos describen detalles ambientales mínimos, gestos que pasarían inadvertidos a cualquier otra persona. La mayoría de los relatos están compuestos con términos del lenguaje del derecho y de la ciencia, con estructuras de informes, procedimientos y memorias, dándole a sus narraciones una especie de precisión irónica, sin intrusiones de los sentimientos personales del autor. “Informe para la academia”, “Un artista del hambre” o “Investigaciones de un perro”, son ejemplos de esta construcción y, a la vez, ejemplos de la línea donde Kafka reflexiona, a su modo, sobre la literatura, el arte y la mala educación de la sociedad burguesa. Esa precisión irónica, que es una forma de la distancia, convierte la tragedia del mundo en una comedia de enredos. Eso es, también, El proceso, una de las novelas más desopilantes y angustiantes de todos los tiempos. Aunque se encuentre inacabada podemos decir que logra su perfección en esa singularidad y además contiene, en su interior, una de las piezas más perfectas de Kafka: “Ante la ley”. Escrita en el invierno de 1914, esa leyenda, que luego se incluye al final de El proceso, nos sigue dando vueltas, como también le ocurre a Josef K., y nos interpela en su núcleo paradojal.
“La escritura se me niega”, le escribirá Kafka a Milena Jesenská en diciembre de 1920, en otra de sus tantas lagunas creativas a pesar de las cuales, sin embargo, nunca deja de producir infinidad de textos, de novelas inacabadas, de cartas y pensamientos. Será para sortear esas lagunas que durante años continúe con la idea de un proyecto de investigaciones autobiográficas. Kafka, lector voraz de biografías y memorias, rastreaba en ellas detalles que revelaran la estructura y el núcleo de una vida entera. Algo único y particular. Como si fuera el dueño de una casa endeble –explicaba Kafka–, pretendía desechar esa construcción y edificar al lado una mucho más segura con los mismos materiales de la anterior.
En uno de los testamentos que le escribió a Max Brod, fechado entre 1919 y 1922, es decir después del diagnóstico de tuberculosis que recibió en 1917, Kafka dice que de todo lo que ha escrito sólo valen los libros La condena, El fogonero, La transformación, En la colonia penitenciaria, Un médico rural y la narración “Un artista del hambre”. “Cuando digo que estos cinco libros y la narración valen, no quiero decir con ello que desee que sean editados de nuevo y transmitidos a la posteridad, al contrario: que desaparezcan por completo es lo que responde a mi deseo. A nadie le prohíbo, puesto que ahí están, que los consiga si le interesa. Por el contrario, el resto de todo lo que he escrito, sin excepción (en periódicos, en forma de manuscrito o en forma de cartas), debe ser quemado y te pido que lo hagas a la mayor brevedad posible.” No es falsa modestia. A Kafka le resultaba inadmisible lidiar con esas fisuras. Lo que sigue será una de las traiciones más legendarias de la historia: Max Brod fue y rastreó las cartas, los diarios, los cuadernos en octavo y cada uno de los textos de Kafka aparecidos en prensa. No los quemó. Desobedeció la última voluntad de su amigo y asumió el trabajo de publicar a Kafka, de vender a Kafka, de plantar una lectura y armar un paquete de un personaje introvertido, genio místico y autor visionario de un mundo dominado por oscuras, absurdas y anónimas burocracias. Tal vez Kafka lo supiera: Brod lo traicionaría. De algún modo entendió que ese era el único final posible para su obra maestra: la construcción de su propio enigma. Si fue así, lo de Kafka se trató de una performance descabellada. Podría haber quemado sus papeles él mismo pero no lo hizo. Podría haber dejado de escribir en su diario pero no pudo. Podría haber entregado la “Carta al padre” a su destinatario, pero tampoco lo hizo quizá porque si lo hacía, ese texto, que retoma cierta intención de proyecto autobiográfico, abría un diálogo y derrumbaba la endeble construcción de lo imposible. Toda memoria es una ficción. Juan José Saer entendió que esa “carta gigante” que escribió Kafka en noviembre de 1919 en una de sus estancias en la pensión Stüdl es un ejemplo más de la “estética de la imposibilidad”, para designar de alguna manera la enigmática ambigüedad de Kafka, en quien el destino adverso de la biografía es transfigurado por la lógica férrea del arte. Dice Saer: “La identificación de su vida inacabada (sus relaciones familiares, amorosas, su enfermedad, su muerte) con su obra inacabada (textos inconclusos, impublicados, desmembrados, póstumos) es patente, y esa coincidencia perfecta permite sugerir que, consciente o no, había por encima de ella una voluntad unificadora. La total coherencia de sus fracasos transfigurados en imagen imperecedera por su literatura no es de orden psicológico o biográfico sino estético.” Una coincidencia al pasar: en 1905, Kafka empezó su novela Preparativos de boda en el campo tres veces y, sin poder continuarla, llegó a considerarla su maldición. Flaubert escribió y reescribió La tentación de San Antonio en 1849 antes de empezar Madame Bovary; en 1856, antes de Salambó; y en 1872, mientras componía Bouvard y Pécuchet. El rechazo de Flaubert a terminar el libro sugiere un impulso tan caóticamente complejo que no podía encontrar expresión en una obra de arte acabada.
Volvamos. Toda carta representa un intento, consciente o inconsciente, de construcción del yo, incluso cuando se escribe para construir al otro. El escribiente intenta verse a sí mismo o lo que describe con sus propios ojos y, a la vez, con los ojos del receptor, cuya reacción imagina. ¿De qué manera se veía Kafka? La “Carta al padre” brinda algunas claves, pero una traducción de esas sensaciones también se observa en los pocos dibujos que quedaron de Kafka entre los papeles póstumos de Brod. Kafka consideraba que de chico había sido un “gran dibujante” que lamentablemente aprendió a dibujar con “sistemas escolares, bajo la dirección de una pintora mediocre” que echó a perder, según decía, la totalidad de sus talentos. Sin embargo, los que pudieron rescatarse poseen una carga expresiva alucinante. En pocas líneas, esos dibujos logran escorzos que parecen gritos, inquietantes sombras de bastón y sombrero que deambulan en los rincones, espectros atribulados que exhiben las vacilaciones de Kafka durante el proceso creativo. De algún modo son los escombros de unas ruinas: o el retrato brutal de aquel pequeño habitante que prefigura un mundo destruido. A pesar de que hoy, en retrospectiva, esos dibujos puedan encontrar su linaje junto al Alfred Kubin de Der Letzte König o los primeros trazos de Paul Klee, Kafka los menospreciaba con hostilidad: “No son dibujos para mostrar a nadie. Tan sólo son jeroglíficos muy personales y, por tanto, ilegibles. (...) Mis figuras carecen de las proporciones espaciales adecuadas. No tienen un verdadero horizonte”, le dijo a Gustav Janouch en 1922. Algo que no podía entender Kafka en ese momento sería que su virtud, justamente, estaba en la articulación de ese jeroglífico, en la composición de ciertos paisajes sin horizonte.
El elemento de la carta, entonces, articula toda esta antología. Desde “La condena” pasando por “Un mensaje imperial” hasta la “Carta al padre”, las epístolas sin enviar (es decir, esos diálogos inconclusos) abren un arco donde se manifiestan los múltiples Kafkas. El escritor Luis Gusmán entendió que ese uso del plural convierte a la figura de Kafka en una sala de espejos donde el reflejo y su distorsión se multiplican hasta el infinito. Y su literatura, en tanto, se manifiesta amorfa y con una aspiración inesperada. Algunos cuentos de Kafka parecen una analogía biográfica (“La condena”, “La transformación”, explícitamente “Carta al padre”), mientras que otros funcionan como una velada reflexión sobre el arte, la escritura y el extenuante camino del artista hasta llegar a la perfección (“Un artista del hambre, “Primer sufrimiento”, “En la colonia penitenciaria”). Esta selección incluye todos los textos que Kafka consideraba valiosos salvo “El fogonero”, por entenderlo como primer capítulo de la novela América, pero suma otros, más breves, que dan cuenta de las diferentes obsesiones kafkianas y las tradiciones que lo influyeron como el relato de temática japonesa. Tiene sentido. Una de las primeras certezas estéticas de Kafka surgió a partir de la obra de artistas japoneses del siglo XIX: en las pinturas y los grabados de Hokusai, Utamaro y Hiroshige, Kafka advirtió que no eran pintores espontáneos sino creadores de una producción ardua y compleja pero de una perturbadora sencillez. En ellos, la dimensión técnica del arte parecía abolida: un solo movimiento parecía bastarles para conseguir una figura o un paisaje. A esa sencillez del trazo (tanto en sus dibujos como en sus textos), Kafka le agrega un nuevo movimiento que desplaza la estructura habitual de pensamiento, formateada por el sistema educativo. Algunos ejemplos de este desplazamiento: En “Un médico rural”, un joven quiere morir deslumbrado por la vida de su herida; en “En la colonia penitenciaria”, la escritura se vuelve tatuaje, la literatura como una máquina de tortura que se clava en el cuerpo. Estos textos actúan en un doble movimiento que encuentra su virtud en lo múltiple, hasta arriesgaría en la contradicción. Por eso quizá uno de los aforismos más perturbadores de Kafka sea aquel que dice, con reminiscencias al T. S. Eliot de los Cuatro cuartetos: “Hay una meta, pero no hay camino, lo que llamamos camino es vacilación”. Esa vacilación es el extravío permanente donde se encuentra una forma de pensar alternativa. Toda antología es una especie de retrato de la obra del autor. Y cada obra, para un autor, es el retrato distorsionado de sí mismo.
Entre las páginas de su diario, Kafka intentó relacionar “La condena” con su vida mientras que al final de sus días pretendió desmarcarse de Samsa diciendo que, de ninguna manera, como sugería Janouch, se trataba de un relato en clave autobiográfica aunque aceptaba que, tal vez, fuera sólo una indiscreción. Otra vez el autorretrato distorsionado. K., Josef K., Samsa, el artista del hambre: los nombres cambian y aceptan sus propias metamorfosis. Quizá sea por eso que pensar la literatura de Kafka pueda extraviarnos y llevarnos a pensar en las pinturas de Francis Bacon. Veamos. La rotunda intensidad de esas pinturas procedía de una conjugación paradójica de dos factores: la distorsión de las figuras y el tratamiento aceptablemente naturalista del entorno. En “Tres estudios de cabeza humana”, por ejemplo, la mano del pintor se apodera con un gesto brutal de un cuerpo, de una cara, con la esperanza de encontrar en ella, detrás de ella quizá, algo que se oculta. Ese mecanismo paradójico funciona también en Kafka. Sus personajes están envueltos en una niebla difusa, son sujetos radicales, extremos, delirantes, que se degradan o confunden, que saltan al vacío ante lo absurdo del mundo o mueren frente a la apatía del entorno; son personajes que se disuelven, se mezclan y enrarecen hasta convertirse en una sustancia gris, extraña y deforme. Al igual que Bacon con sus pinturas, Kafka pretende distorsionar el relato desde el detalle mínimo, cotidiano, intrascendente, y de ese modo asumir el sinsentido de un sistema y exhibir la paradoja, avanzar hacia lo inesperado, hacia el caos ordenado de la pesadilla.