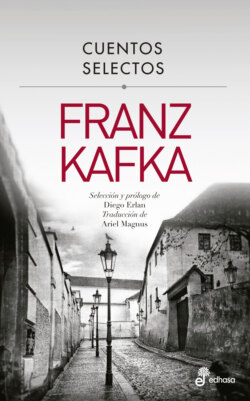Читать книгу Cuentos selectos - Franz Kafka - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Un artista del hambre
ОглавлениеEn las últimas décadas, el interés por los artistas del hambre ha disminuido mucho. Mientras que antes valía la pena organizar por cuenta propia grandes representaciones de ese tipo, hoy resulta completamente imposible. Eran otros tiempos. En aquel entonces, la ciudad entera se ocupaba de los artistas del hambre, la convocatoria aumentaba con cada día de ayuno. Todos querían ver al ayunador al menos una vez por día y en los últimos había abonados que se pasaban sentados jornadas completas delante de la pequeña jaula. Las visitas tenían lugar también de noche, a la luz de las antorchas para acrecentar el efecto. Cuando el clima era bueno, sacaban la jaula al aire libre y le mostraban el ayunador a los niños. Mientras que para los adultos solía ser no más que un entretenimiento, del que participaban porque estaba de moda, los niños miraban asombrados y con la boca abierta, tomados por las dudas de la mano entre ellos, al hombre pálido de camiseta negra y costillas muy sobresalientes sentado sobre la paja desparramada, pues rehusaba incluso la silla. Asentía amablemente o respondía preguntas con una sonrisa forzada, sacando tal vez un brazo a través de la reja para que pudieran sentir su delgadez; luego se ensimismaba por completo y, sin prestarle atención a nadie, ni siquiera al paso de las horas, tan importante para él, en su reloj, único mobiliario de la jaula, se quedaba mirando al vacío con los ojos casi cerrados y sorbiendo de vez en cuando agua de un vasito diminuto para humedecerse los labios.
Aparte de los cambiantes espectadores, había también guardias permanentes elegidos por el público, curiosamente carniceros por lo general, que tenían la tarea, siempre de a tres en simultáneo, de observar día y noche al ayunador, no sea cosa que consumiera alimento a escondidas. Pero se trataba sólo de una formalidad, implementada para tranquilizar a las multitudes, pues los iniciados sabían bien que bajo ningún concepto un ayunador habría comido jamás lo más mínimo durante su ayuno, ni siquiera a la fuerza: el honor de su arte se lo prohibía. Claro que no todos los guardianes entendían esto. A veces se reunían grupos de guardianes nocturnos que mantenían sus guardias de manera muy laxa. Adrede se sentaban todos juntos en un rincón alejado y se sumergían en su juego de naipes con el evidente propósito de concederle al ayunador un pequeño refresco, que en su opinión el otro podía extraer de algunas provisiones secretas. Nada atormentaba más al ayunador que esta clase de guardias; lo ponían melancólico, le dificultaban espantosamente el ayuno; a veces superaba su debilidad y cantaba durante este turno de guardia tanto como podía, a fin de mostrarles a esas personas cuán injustas eran al sospechar de él. Pero no servía de mucho, pues ellos sólo se asombraban de su habilidad para comer incluso mientras cantaba. Prefería mucho más a los guardianes que se sentaban pegados a la jaula y, no conformes con la brumosa iluminación nocturna de la sala, lo alumbraban con las linternas eléctricas que el empresario ponía a su disposición. La luz enceguecedora no le molestaba en absoluto, dormir igual no podía nunca y dormitar un poco es algo que podía siempre, con cualquier iluminación y a toda hora, también con la sala repleta y alborotada. Con esos guardias estaba más que dispuesto a pasar la noche entera sin dormir; con ellos estaba dispuesto a bromear, a contarles historias sobre su vida itinerante y a cambio escuchar sus historias, todo por mantenerlos despiertos y poder mostrarles que no tenía nada comestible en la jaula y que ayunaba como no hubiera podido hacerlo ninguno de ellos. Lo que más feliz lo ponía era cuando llegaba la mañana y les traían un opíparo desayuno, pagado por él, sobre el que se abalanzaban con el apetito de hombres sanos tras una noche de esforzada vigilia. Había gente que consideraba este desayuno como una forma improcedente de influir en los guardias, pero exageraban y, cuando se les preguntaba si ellos querían hacerse cargo de la guardia sólo por amor al arte, sin desayuno, se echaban atrás, aunque manteniendo sus sospechas.
Esto formaba parte, sin embargo, de las desconfianzas imposibles ya de separar del ayuno. Nadie estaba en condiciones de pasar todos los días y noches de manera ininterrumpida junto al ayunador como guardián, es decir que nadie podía saber por experiencia propia si el ayuno había sido realmente continuo y sin tacha. El único que podía saberlo era el propio ayunador, sólo él podía ser al mismo tiempo el espectador totalmente satisfecho por su ayuno. A su vez, él nunca estaba satisfecho, por otra razón. Quizá no era el ayuno lo que lo tenía tan delgado que algunos debían abstenerse, a pesar suyo, de presenciar el espectáculo, por no tolerar su aspecto, sino que estaba así de delgado sólo por insatisfacción consigo mismo. Es que él era el único que sabía (ni los iniciados lo sabían) lo fácil que era ayunar. Era la cosa más fácil del mundo. Tampoco lo callaba, sólo que nadie se lo creía, tomándolo en el mejor de los casos por humilde, aunque por lo general se lo creía ávido de publicidad o directamente un charlatán al que ayunar le resultaba fácil porque sabía hacérselo fácil y todavía le daba la cara para confesarlo a medias. Todo esto debía aguantar él y, con el correr de los años, se había acostumbrado a ello, pero la insatisfacción lo seguía corroyendo por dentro y nunca hasta ahora, después de ningún período de ayuno –este era un diploma que debía concedérsele–, había dejado la jaula de manera voluntaria. Como tiempo máximo de ayuno, el empresario había establecido cuarenta días; más allá de eso no lo dejaba ayunar, tampoco en las metrópolis, y con buena razón. La experiencia indicaba que por más o menos cuarenta días se podía ir azuzando cada vez más el interés de una ciudad por medio de un paulatino incremento de la publicidad, pero que luego de eso el público empezaba a fallarles y se podía comprobar una disminución considerable de la concurrencia. Claro que en este sentido había pequeñas diferencias entre las ciudades y los países, pero por regla cuarenta días constituía el tiempo máximo. De modo que el día cuarenta se abría la puerta de la jaula coronada de flores, un entusiasmado público llenaba el anfiteatro, tocaba una banda militar, dos médicos ingresaban a la jaula para practicarle al ayunador las mediciones necesarias, por medio de un megáfono se comunicaban los resultados a la sala y por último se acercaban dos jóvenes damas, felices de haber salido sorteadas, que procuraban sacar al ayunador de la jaula y conducirlo un par de escalones hacia abajo, donde estaban servidos sobre una pequeña mesita unos alimentos para enfermos cuidadosamente seleccionados. Y en ese momento el ayunador siempre se resistía. Aunque apoyaba voluntariamente sus brazos raquíticos sobre las serviciales manos que le extendían las damas inclinadas hacia él, no quería ponerse de pie. ¿Por qué acabar justo ahora, después de cuarenta días? Él podría haber aguantado más, ilimitadamente más. ¿Por qué acabar justo ahora, que estaba en el mejor momento y ni siquiera en el mejor momento del ayuno? ¿Por qué querían hurtarle la gloria de seguir ayunando y convertirse no sólo en el mayor ayunador de todos los tiempos, cosa que probablemente ya era, sino también superarse a sí mismo hasta lo inconcebible, pues sentía que su capacidad de ayuno no tenía límites? ¿Por qué esa multitud que tanto aparentaba admirarlo tenía tan poca paciencia con él? Si él aguantaba seguir ayunando, ¿por qué no aguantaba también ella? Además estaba cansado, bien acomodado en la paja, y debía ahora levantarse cuan largo era e ir a comer, lo que de sólo imaginarlo le daba unas náuseas que sólo con mucho esfuerzo lograba no exteriorizar, por consideración hacia las damas. Alzaba la vista hacia esas damas, tan amables en apariencia pero en realidad tan crueles, y sacudía la cabeza demasiado pesada para su débil cuello. Pero luego ocurría lo de siempre. Venía el empresario y, en silencio –la música no dejaba hablar–, alzaba los brazos sobre el ayunador, como si invitara al cielo a echarle un vistazo a su obra aquí sobre la paja, ese mártir digno de misericordia, cosa que el ayunador era verdaderamente, sólo que en un sentido muy distinto. Luego tomaba al ayunador de su delgada cintura, buscando que la exagerada precaución hiciera creíble lo frágil que resultaba la cosa con la que debía vérselas aquí y se lo entregaba –no sin sacudirlo un poco de manera subrepticia, para que el ayunador oscilara de un lado al otro con las piernas y el tronco sin poder dominarse– a las damas que entretanto se habían puesto lívidas como cadáveres. El ayunador pasaba entonces a tolerarlo todo, con la cabeza sobre el pecho, que parecía como que hubiera llegado rodando y se hubiese detenido allí de manera inexplicable. Tenía el cuerpo ahuecado, con las piernas que en su afán por mantenerse por sí solas se apretaban firmemente a la altura de las rodillas, frotando el piso como si ese no fuera el verdadero y lo estuvieran buscando. Todo el peso del cuerpo, aunque muy pequeño, cargaba sobre una de las damas, que buscando ayuda con la respiración revoloteante –no era así como se había imaginado esta tarea honorífica–, primero estiraba el cuello todo lo posible, para al menos resguardar la cara del contacto con el ayunador, pero luego, al no conseguirlo, y puesto que su compañera más afortunada no acudía en su ayuda, sino que se contentaba con llevar temblando delante suyo la mano del ayunador, ese pequeño manojo de huesos, estallaba en llanto bajo las encantadas risas de la sala y debía ser suplantada por un criado, hacía rato preparado para ello. Luego venía la comida, de la que el empresario le administraba un poco al ayunador en medio de su duermevela, parecida a un desmayo, conversando animadamente para distraer la atención del estado del ayunador. Se pronunciaba un brindis por el público, que el empresario hacía como que se lo había susurrado el ayunador al oído, la orquesta confirmaba todo esto mediante un gran toque de trompetas, la gente se iba y nadie tenía derecho a quedar disconforme con lo sucedido, nadie salvo el ayunador, siempre sólo él.
Así vivió, con pequeñas pausas regulares de descanso, durante muchos años, en aparente esplendor y estimado por el mundo, pero en medio de todo eso casi siempre con el ánimo abatido y que se abatía cada vez más por el hecho de que nadie se lo tomase en serio. ¿Con qué habrían de consolarlo, por lo demás? ¿Qué más podía pedir? Y si de pronto aparecía un ser benevolente que se compadecía de él e intentaba explicarle que su tristeza provenía posiblemente del hambre, podía ocurrir, sobre todo si estaba en un momento avanzado del ayuno, que el artista respondiera con un ataque de ira y, para espanto de todos, empezara a sacudir las rejas. Contra esos estados el empresario tenía un castigo que implementaba con gusto. Disculpaba al ayunador ante el público reunido, admitía que su conducta sólo podía excusarse por la irritabilidad propia del ayuno, difícil de entender para las personas bien comidas, pasaba luego a hablar en ese contexto de la afirmación de este artista del hambre, también ella necesitada de explicación, de que podía ayunar mucho más tiempo del que lo hacía, elogiaba las altas ambiciones, la buena voluntad y la gran abnegación que sin duda también estaban contenidas en esta aseveración, pero luego buscaba refutarla mostrando fotografías, que estaban al mismo tiempo a la venta, donde se veía al ayunador en el día cuarenta de ayuno, en la cama, casi extinguido por el debilitamiento. Esta tergiversación de la verdad colmaba la paciencia del ayunador, pues por muy conocida que fuera siempre lograba enervarlo de nuevo. ¡Lo que constituía la consecuencia de la finalización anticipada del ayuno se presentaba ahí como su causa! Era imposible luchar contra esta insensatez, contra este mundo insensato. Una y otra vez escuchaba al empresario junto a la reja, ansioso y de buena fe, pero cuando aparecía la fotografía soltaba la reja, se hundía entre suspiros en la paja y el público ya aplacado podía volver a acercarse para contemplarlo.
Cuando los testigos de estas escenas pensaban en eso algunos años más tarde, dejaban con frecuencia de entenderse a sí mismos. Pues entretanto había tenido lugar el cambio antedicho, que ocurrió casi de súbito. Tal vez tuviera motivos más profundos, pero a quién le interesaba ya encontrarlos. Como sea, el consentido ayunador se vio un día abandonado por la multitud ávida de divertimento, que prefirió acudir en masa hacia otros espectáculos. El empresario volvió a recorrer con él media Europa para ver si volvían a encontrar aquí y allí el viejo interés, pero todo en vano. Como si se hubieran puesto de acuerdo en secreto, en todas partes se había desarrollado un verdadero rechazo hacia el arte de ayunar en público. Por supuesto que en realidad esto no podía haber ocurrido de manera tan repentina y ahora, en retrospectiva, recordaban algunos indicios a los que, en su momento, durante la embriaguez de los éxitos, no les habían prestado la suficiente atención, no los habían coartado lo suficiente y ahora era tarde para hacer algo en su contra. Aunque seguro volverían los tiempos de ayuno, no era consuelo para los que vivían ahora. ¿Qué podía hacer entonces el ayunador? Ese mismo que había sido festejado por miles a su alrededor no podía mostrarse dentro de casetas en pequeñas ferias y, para tomar otro oficio, no sólo era demasiado viejo, sino que se hallaba fanáticamente entregado al ayuno. De modo que despidió al empresario, compañero de una carrera sin igual, y se hizo contratar rápidamente por un gran circo; a fin de proteger su sensibilidad, ni miró las condiciones del contrato.
Un gran circo con un sinnúmero de personas, animales y artefactos que todo el tiempo se están compensando y complementando entre sí puede necesitar a cualquiera en cualquier momento, incluido a un ayunador, claro que de pretensiones correspondientemente modestas. En este caso en especial, se contrataba además no sólo al propio artista del hambre, sino también a su antiguo y conocido nombre y, por la peculiaridad de su arte, que no decrecía con el incremento de la edad, ni siquiera se le podía espetar que era un artista ya inservible que al pasar el pico de sus capacidades busca refugio en un tranquilo puesto de circo. Por el contrario, el ayunador aseguraba que él, lo cual era completamente creíble, ayunaba igual de bien que antes. Incluso afirmaba que, si lo dejaban hacer lo que él quería, cosa que le concedieron de buenas a primeras, provocaría recién ahora el justificado asombro del mundo, una aseveración que considerando el gusto de los tiempos, que el ayunador olvidaba fácilmente en su afán, sólo había suscitado una sonrisa entre los expertos.
En el fondo, tampoco el ayunador había perdido la perspectiva de las circunstancias reales y asumía como algo natural que él y su jaula no fueran la atracción estelar en medio de la pista, sino que lo pusieran afuera en la cercanía de los establos, en un lugar por cierto que de muy fácil acceso. Grandes y coloridas pancartas rodeaban la jaula, anunciando lo que se podía ver en ella. Durante las pausas, cuando el público se agolpaba en los establos para observar a los animales, resultaba casi inevitable que pasaran por delante del ayunador y se detuvieran allí un poco. Tal vez se habrían quedado un rato más si los que empujaban desde atrás en el angosto pasillo, que no entendían esta parada camino a los ansiados establos, no hubieran imposibilitado una observación más extendida y serena. Esto explicaba por qué estos horarios de visita hacían temblar al artista del hambre, aun cuando naturalmente los deseaba, por constituir el sentido de su vida. En los primeros tiempos, esperaba con ansias las pausas de la función y miraba encantado la multitud que rodaba hacia él, pero muy pronto se convenció –ni el autoengaño más tozudo y casi consciente pudo vencer a la experiencia– de que generalmente sólo se trataba, sin excepciones, de gente con intención de visitar los establos. Verlos a la distancia seguía siendo lo más bello. Pues cuando se aproximaban, enseguida empezaba a rugir en torno suyo el griterío y los insultos de los grupos que se renovaban constantemente, el de aquellos que querían acomodarse para mirarlo, no por simpatía, sino por antojo y obstinación –y que pronto se volvió el grupo más embarazoso para el artista del hambre–, y el segundo, formado por los que en principio sólo buscaban los establos. Una vez pasado el gran amontonamiento, venían los rezagados y también estos, a los que ya no les estaba vedado detenerse todo el tiempo que quisieran, pasaban presurosos a grandes pasos, casi sin mirar de reojo, para llegar a tiempo a los animales. Y no era un golpe de suerte demasiado frecuente que viniera un padre de familia con sus hijos y señalando al ayunador con el dedo explicara en detalle de qué se trataba y contara de tiempos pasados, de cuando había asistido a espectáculos similares a este, aunque incomparablemente más grandiosos, a lo que los niños, debido a su preparación insuficiente en la escuela y en la vida, si bien seguían parados ahí sin comprender –¿qué significaba para ellos el ayuno?–, auguraban con el brillo de sus ojos escrutadores algo de los nuevos y más benignos tiempos por venir. Quizá, como se decía de vez en cuando el ayunador, todo hubiera sido un poco mejor si no hubiese estado ubicado tan cerca de los establos. A la gente esto le facilitaba demasiado la elección, por no hablar del profundo daño y la continua congoja que le provocaban las emanaciones de las cuadras, la inquietud de los animales por la noche, el paso de los trozos de carne cruda para las fieras y los rugidos mientras eran alimentadas. Pero no se animaba a presentarse ante la dirección, pues a fin de cuentas era gracias a los animales que tenía una multitud de espectadores, entre los que de vez en cuando se hallaba uno para él, y quién sabía dónde lo esconderían si les recordaba su existencia y con ello también que, bien mirado, no era más que un obstáculo camino a los establos.
Un obstáculo pequeño, de todos modos, un obstáculo que se iba empequeñeciendo. El público se acostumbró a la rareza que comportaba pretender atención hoy en día para un artista del hambre y esa costumbre ya constituía su condena. Aunque ayunara lo mejor que pudiera, cosa que también hacía, nada lo salvaría ya, la gente pasaba de largo. ¡Prueben de explicarle a alguien el arte de ayunar! El que no lo siente tampoco lo va a entender. Las bellas inscripciones se ensuciaron y se volvieron ilegibles, las tiraron abajo y a nadie se le ocurrió reemplazarlas. La pizarrita con el número de los días de ayuno cumplidos, que en un principio se ponía cuidado en renovar a diario, hacía tiempo ya que estaba igual, pues tras las primeras semanas el personal se hartó incluso de este pequeño trabajo. Ahí el ayunador siguió ayunando tal como lo soñara algún día, y lo logró sin esfuerzo, tal como lo había vaticinado en aquel entonces, sólo que nadie contaba los días, nadie sabía cuán grande era ya su marca, ni siquiera el propio artista del hambre, y su corazón se llenó de pesadumbre. Una vez se detuvo un pasante y riéndose de la vieja cifra habló de estafa, pero se trataba de la mentira más tonta que pudiera idear la indiferencia y la maldad congénita, pues el ayunador no engañaba, él trabajaba honestamente, era el mundo quien lo engañaba a él, negándole su remuneración.
Volvieron a pasar muchos días, y aun eso llegó a su fin. Una vez, un vigilante se percató de la jaula y le preguntó al criado por qué dejaban ahí sin usar esa jaula buena y útil con la paja podrida dentro. Nadie lo sabía, hasta que con ayuda de la pizarra con el número alguien se acordó del artista del hambre. Removieron el heno con palos y lo encontraron adentro.
—¿Sigues ayunando? —preguntó el vigilante—. ¿Cuándo vas a terminar de una buena vez?
—Sepan disculparme todos —susurró el ayunador, al que sólo lo entendió el vigilante, que tenía el oído pegado a la reja.
—Claro, te disculpamos —dijo el vigilante, y se puso un dedo en la sien, señalándole al personal cuál era el estado del artista.
—Todo el tiempo quise que admiraran mi ayuno —dijo el ayunador.
—Y lo admiramos —dijo el vigilante solícitamente.
—Pero no deben admirarlo.
—Pues bien, entonces no lo admiramos. ¿Por qué no debemos admirarlo?
—Porque yo tengo que ayunar, no puedo hacer otra cosa.
—Vaya, vaya —dijo el vigilante—. ¿Y por qué no puedes hacer otra cosa?
—Porque yo —dijo el ayunador, levantó la cabecita un poco y con labios en punta, como para dar un beso, le habló al vigilante directo en la oreja, a fin de que no se perdiera nada—, porque yo no pude encontrar comida que me gustara. Si la hubiese encontrado, créeme que no habría armado revuelo y me habría hastiado con ella como tú y como todos.
Estas fueron las últimas palabras, pero en sus ojos afligidos estaba aún la firme convicción, aunque ya no orgullosa, de que seguía ayunando.
—¡Hagan orden ahora! —dijo el vigilante, y enterraron al ayunador junto con la paja.
En la jaula pusieron una pantera joven. Hasta para el sentido más obtuso resultó un perceptible descanso ver revolcarse al animal salvaje dentro de esa jaula tanto tiempo desierta. No le faltaba nada. Los vigilantes le traían el alimento que le gustaba sin pensarlo demasiado. Ni siquiera daba la sensación de extrañar la libertad. Ese cuerpo noble, provisto de todo lo necesario hasta casi estallar, parecía transportar a la libertad en sí mismo, como metida en algún lugar de su dentadura. La alegría de vivir emanaba con tan fuerte ardor desde sus fauces que para los espectadores no resultaba fácil hacerle frente. Pero se sobreponían, se apretaban alrededor de la jaula y no querían moverse del lugar.