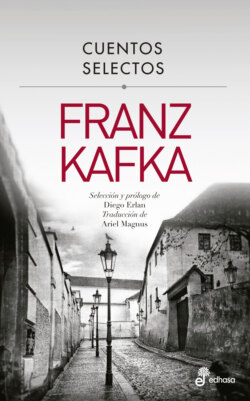Читать книгу Cuentos selectos - Franz Kafka - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La condena
ОглавлениеPara la señorita Felice B.
Ocurrió una mañana de domingo en lo mejor de la primavera. Georg Bendemann, un joven comerciante, estaba sentado en su habitación del primer piso de una de las casas bajas, de estructura liviana, que se extendían en una larga hilera a lo largo del río y se diferenciaban entre sí casi únicamente por su altura y color. Acababa de terminar de escribir una carta dirigida a un amigo de juventud que se encontraba en el extranjero, la cerró con juguetona lentitud y apoyando los codos en el escritorio de madera se puso luego a mirar por la ventana hacia el río, el puente y las elevaciones tenuemente verdosas al otro lado de la orilla.
Pensaba en que este amigo, insatisfecho con cómo le iba en su país, casi que había escapado a Rusia años atrás. Ahora tenía un negocio en San Petersburgo, que al principio había marchado muy bien, pero que hacía tiempo parecía haberse estancado, tal como se había venido quejando en visitas cada vez más esporádicas. De modo que se mataba trabajando para nada, con esa exótica barba que le cubría malamente el rostro bien conocido desde la infancia, cuya piel amarillenta parecía indicar una enfermedad en curso. Según contaba, no había establecido un verdadero lazo con la comunidad de sus compatriotas asentados allí, y como tampoco tenía casi relación social con las familias del lugar, se aprestaba para una soltería definitiva.
¿Qué escribirle a un hombre así, que evidentemente se había metido en un callejón sin salida, y por el cual se podía sentir pena, pero no ayudarlo? ¿Había que aconsejarle acaso que volviera a su país, que trasladara su existencia hacia aquí y retomara las viejas relaciones de amistad –para lo cual no había obstáculo– y que en general confiara en la ayuda de los amigos? Pero eso no significaba otra cosa que decirle al mismo tiempo –y cuanto más cuidado se pusiera, mayor sería la ofensa– que sus intentos hasta el momento habían fracasado, que debía renunciar a ellos de una vez por todas, regresar y dejar que todo el mundo lo contemplara con grandes ojos como a un regresado para siempre. Era como decirle que sólo sus amigos entendían algo y que era un niño viejo que simplemente debía seguir a los amigos exitosos que se habían quedado en su casa. ¿Y estaba uno seguro de que todos estos tormentos a los que habría que someterlo tendrían una finalidad? Quizá ni se lograba traerlo de nuevo a casa –él mismo decía que ya no entendía el estado de cosas en su país– y entonces se quedaría pese a todo en el extranjero, amargado por los consejos y un poco más distanciado aún de sus amigos. Y si realmente seguía el consejo y aquí –por supuesto que no adrede, sino por los hechos– se deprimía, no lograba sentirse bien con sus amigos ni sin ellos, se sentía avergonzado y dejaba realmente de tener patria y amigos, ¿no era entonces mucho mejor para él quedarse en el extranjero tal como estaba? ¿Podía pensarse, en esas circunstancias, que aquí podría llevar sus cosas efectivamente adelante?
Por estas razones, si se quería al menos sostener el intercambio epistolar, no le podía contar nada en serio, como haría uno sin reservas hasta con el conocido más lejano. Hacía más de tres años que el amigo no regresaba al país y lo explicaba de manera muy precaria diciendo que la inseguridad de la situación política en Rusia no permitía ni la más breve ausencia de un pequeño comerciante, mientras que cientos de miles de rusos daban vueltas por el mundo con toda tranquilidad. En el curso de estos tres años era mucho lo que había cambiado para Georg. El amigo había llegado a enterarse del fallecimiento de la madre de Georg, sucedido hacía dos años y desde el cual él vivía junto a su anciano padre bajo un mismo techo, y había expresado sus condolencias en una carta con una sequedad que sólo podía tener su fundamento en que la tristeza por un acontecimiento semejante resulta del todo inconcebible estando en el extranjero. Desde aquel momento, Georg se había abocado, como a todo lo otro, también a su negocio con mayor resolución. Este se había desarrollado en los últimos dos años de manera muy inesperada, tal vez porque mientras su madre estaba viva, su padre, por querer que en el negocio sólo valiera su opinión, le había impedido a Georg desarrollar una verdadera tarea propia, o tal vez porque su padre se había vuelto más reservado desde la muerte de la madre, a pesar de seguir trabajando en el negocio, o tal vez por el papel mucho más prominente que habían jugado casualidades favorables –cosa que era incluso muy posible–; como fuera, habían tenido que duplicar la cantidad de empleados, los ingresos se habían quintuplicado y sin duda tenían más progresos aún por delante.
El amigo no tenía ni idea de este cambio. Antes, por última vez quizá en aquella carta de condolencias, había querido convencer a Georg de que se mudara a Rusia, explayándose sobre las perspectivas que había para el rubro comercial de Georg en San Petersburgo. Las cifras eran diminutas respecto al volumen que el negocio de Georg había adquirido ahora. Pero Georg no había tenido ganas de escribirle a su amigo acerca de sus éxitos comerciales, y si lo hubiese hecho ahora en retrospectiva, habría dado una impresión muy extraña.
De modo que se había limitado a escribirle al amigo sólo sobre acontecimientos insignificantes, tal como se acumulan desordenadamente en la memoria cuando uno se pone a reflexionar un domingo tranquilo. No quería más que dejar intacta la idea que el amigo se había hecho de su ciudad natal y con la que se había conformado en ese largo intervalo. Le ocurrió así a Georg que en tres cartas bastante espaciadas le anunció al amigo el compromiso de un hombre que le era indiferente con una muchacha que le era indiferente, hasta que de pronto el amigo, muy en contra de la intención de Georg, empezó a interesarse por esta rareza.
Georg prefería mucho más escribirle sobre estas cosas que confesarle que él mismo se había comprometido hacía un mes con la señorita Frieda Brandenfeld, una muchacha de una familia pudiente. A menudo hablaba con su prometida sobre este amigo y sobre la especial relación epistolar que mantenía con él.
—Entonces no va a venir a nuestro casamiento —dijo ella finalmente—, y yo tengo derecho a conocer a todos tus amigos.
—No quiero molestarlo —contestó Georg—. Entiéndeme, es probable que viniera, al menos eso creo yo, pero se sentiría obligado y perjudicado, tal vez me envidiaría y, sin duda frustrado e incapaz de sacarse de encima esta frustración nunca más, se volvería solo. Solo, ¿sabes lo que es eso?
—¿Y no podría enterarse de nuestro casamiento por otra vía?
—Eso no lo puedo evitar, aunque por la vida que lleva es más bien improbable.
—Si tienes ese tipo de amigos, no deberías haberte comprometido nunca.
—Bueno, en eso tenemos ambos la culpa; pero ahora no me gustaría que fuera diferente.
Y cuando ella, respirando agitada bajo los besos de él, agregó que en el fondo la ofendía, él estimó que era realmente de lo más natural contarle todo a su amigo por escrito. “Así soy y así debe tomarme —se dijo—. No puedo recortarme para formar una persona que acaso sea más apropiada para la amistad con él que la persona que soy.”
Y efectivamente, en una larga carta que había escrito ese domingo por la mañana, le comunicó al amigo el compromiso adquirido con las siguientes palabras: “La mejor novedad me la guardé para el final. Me he comprometido con la señorita Frieda Brandenfeld, una muchacha de una familia pudiente que se estableció aquí mucho tiempo después de tu partida, por lo que difícilmente la conozcas. Ya se dará la oportunidad de contarte más cosas sobre mi prometida, por hoy confórmate con saber que estoy muy feliz y que en nuestra relación mutua lo único que cambiará es que ahora, en vez de tener en mí a un amigo normal, tendrás a un amigo feliz. Además ganarás con mi prometida –que te manda saludos cordiales, y que en breve te escribirá por su cuenta– a una amiga sincera, lo que para un soltero no carece de importancia. Sé que son muchas las circunstancias que te retienen de visitarnos, pero ¿no sería justamente mi boda la oportunidad correcta para por una vez arrojar por la borda todos los obstáculos? Más allá de cómo resulte esto, actúa sin consideración alguna y sólo siguiendo tu mejor parecer”.
Largo tiempo pasó Georg con esta carta en la mano, sentado en su escritorio con la cara vuelta hacia la ventana. A un conocido que lo saludó desde la callecita al pasar apenas si le respondió con una sonrisa ausente.
Por fin se metió la carta en el bolsillo, salió de la habitación y cruzó en diagonal un pequeño pasillo hasta la pieza de su padre, a la que no entraba hacía meses. Tampoco había tenido necesidad, pues estaba todo el tiempo en contacto con él en el negocio, almorzaban juntos en un restaurante y si bien por la noche cada uno se las arreglaba por su lado, más tarde, si es que Georg, como sucedía con frecuencia, no estaba con amigos o visitaba ahora a su prometida, solían quedarse sentados un ratito, cada cual con su periódico, en la sala de estar que compartían.
Georg quedó asombrado por lo oscura que estaba la habitación del padre incluso en una mañana de sol. Tanta era la sombra que arrojaba el alto muro que se elevaba al otro lado del patio. El padre estaba sentado junto a la ventana, en un rincón adornado con varios recuerdos de la santa madre, y leía el periódico, que sostenía de costado ante los ojos, buscando compensar alguna debilidad visual. Sobre la mesa estaban los restos del desayuno, del que no parecía haber consumido mucho.
—¡Ah, Georg! —dijo el padre, yendo enseguida a su encuentro.
Su pesado salto de cama se abrió al caminar, las puntas revolotearon a su alrededor. “Mi padre sigue siendo un gigante”, se dijo Georg.
—La oscuridad aquí es intolerable —dijo luego el hijo.
—Sí, está oscuro —respondió el padre.
—¿Tienes la ventana cerrada, además?
—Prefiero así.
—Hace mucho calor afuera —dijo Georg, como complemento de lo anterior, y tomó asiento.
El padre recogió la vajilla del desayuno y la colocó sobre una cómoda.
—En realidad, sólo quería decirte —continuó Georg, siguiendo abstraídamente los movimientos del viejo— que al final anuncié mi compromiso a San Petersburgo.
Extrajo la carta un poco del bolsillo y volvió a dejar que se deslizara adentro.
—¿Por qué a San Petersburgo? —preguntó el padre.
—A mi amigo —dijo Georg, buscando los ojos del padre.
“En el negocio es completamente distinto —pensó— a cómo está sentado aquí a sus anchas, con los brazos cruzados delante del pecho.”
—Sí. Tu amigo —dijo el padre con énfasis.
—Ya sabes, padre, que al principio quería ocultarle mi compromiso. Por consideración a él y por ningún otro motivo. Tú mismo estás enterado de que es una persona difícil. Yo me decía que bien podía llegarle lo de mi compromiso por otro lado, aunque con la vida solitaria que lleva es muy poco probable (eso yo no lo puedo evitar), pero que no se iba a enterar de mi boca.
—¿Y ahora cambiaste de opinión? —preguntó el padre, dejó el periódico de grandes dimensiones sobre el borde de la ventana, y sobre el periódico los anteojos, que cubrió con la mano.
—Sí, ahora cambié de opinión. Si es un buen amigo, me dije, entonces mi feliz compromiso tiene que ser una felicidad para él también. Y por eso no vacilé más en anunciárselo. Pero antes de enviar la carta, quería decírtelo.
—Georg —dijo el padre y ensanchó su boca desdentada—, ¡escúchame! Has venido a verme por este asunto para discutirlo conmigo. Eso te honra, sin duda. Pero no significa nada, es peor que nada, si no me dices ahora la verdad. No quiero remover cuestiones que aquí están fuera de sitio. Desde la muerte de nuestra querida madre han ocurrido ciertas cosas nada bonitas. Tal vez llegue el tiempo también para ellas y tal vez llegue antes de lo que pensamos. En el negocio se me escapan algunos asuntos, quizá no me oculten nada –no quiero suponer que me ocultan algo–, sino que ya no tengo la fuerza suficiente, mi memoria flaquea, no conservo el panorama de tantos asuntos. Esto se debe en primer término a un proceso natural, y segundo a que la muerte de nuestra madrecita me ha golpeado mucho más que a ti. Pero ya que nos detenemos en la cuestión de esta carta, te pido, Georg, que no me engañes. Es una pequeñez, no es digna de gastar saliva en ella, así que no me engañes. ¿Realmente tienes ese amigo en San Petersburgo?
Georg se puso de pie, desconcertado.
—Dejemos a un lado a mis amigos. Mil amigos no me reemplazan a mi padre. ¿Sabes lo que creo? Que no te cuidas lo suficiente. Pero la edad exige sus derechos. Eres imprescindible para mí en el negocio, lo sabes perfectamente, pero si el negocio va a poner en riesgo tu salud, lo cierro mañana mismo para siempre. Esto no va. Tenemos que establecer otro tipo de vida para ti. Pero desde la raíz. Estás sentado aquí a oscuras, y en la sala de estar tendrías una hermosa luz. Picoteas del desayuno en lugar de nutrirte correctamente. Estás sentado con las ventanas cerradas cuando el aire te haría tan bien. ¡No, padre mío! Voy a buscar al médico y vamos a seguir sus prescripciones. Cambiaremos de piezas, te mudarás al cuarto del frente y yo vendré aquí. No será ningún cambio para ti, todo se mudará contigo. Pero para eso hay tiempo, ahora recuéstate un poco más en la cama, precisas sin falta descansar. Ven, te ayudaré a desvestirte, verás que puedo. ¿O quieres ir ya mismo al cuarto del frente y acostarte por el momento en mi cama? La verdad es que sería algo muy sensato.
Georg estaba parado muy cerca del padre, que había dejado caer sobre el pecho su cabeza de hirsutos cabellos blancos.
—Georg —dijo el padre bajito, sin moverse.
Georg se arrodilló de inmediato junto al padre y en su cara cansada vio las pupilas enormes dirigiéndose a él desde las comisuras de los ojos.
—No tienes ningún amigo en San Petersburgo. Siempre has sido un bromista y tampoco te has privado de serlo frente a mí. ¡Cómo vas a tener un amigo justo allí! Es algo que no puedo creer.
—Piénsalo una vez más, padre —dijo Georg, levantó al padre del sillón y, como se quedó parado ahí muy débil, le quitó el salto de cama—, pronto van a ser tres años de cuando mi amigo nos vino a visitar. Me acuerdo de que no te cayó especialmente bien. Al menos dos veces te negué su presencia, a pesar de que estaba conmigo en la pieza. Podía entender muy bien tu rechazo, mi amigo tiene sus peculiaridades. Pero luego pudiste conversar con él de la mejor manera. Me puso tan orgulloso que lo escucharas, asintiendo y haciéndole preguntas. Si reflexionas tienes que acordarte. Nos contó historias increíbles de la Revolución rusa. Como por ejemplo la vez que durante un viaje de negocios a Kiev vio en medio de un tumulto a un clérigo en un balcón que se talló con una botella una amplia cruz de sangre en la palma de la mano, la levantó y le gritó a la multitud. Tú mismo volviste a contar esa historia en esta o la otra oportunidad.
Mientras tanto, Georg había logrado volver a sentar al padre y sacarle con cuidado los pantalones de punto que llevaba puestos encima de los calzoncillos de lino, así como también las medias. Al ver que las ropas no estaban especialmente limpias se hizo reproches por tenerlo descuidado. Seguro que era también su deber controlar que se cambiara de ropa. Aún no había hablado expresamente con su prometida sobre cómo querían organizar el futuro del padre, pues habían asumido de manera tácita que se quedaría solo en el antiguo departamento. Pero ahora decidió de pronto con toda determinación llevárselo a su futuro hogar. Casi parecía, si se lo miraba con atención, que los cuidados que allí se le fueran a dispensar podrían llegar demasiado tarde.
Lo llevó en brazos hasta la cama. Durante el par de pasos lo invadió una sensación horrible al notar que el padre jugaba con la cadena del reloj que colgaba sobre su pecho. No podía acostarlo enseguida en la cama, de lo firme que se aferraba a esta cadena del reloj.
No bien se acomodó en la cama, todo pareció estar bien. Se metió entre las sábanas por su cuenta y luego tiró de la frazada hasta bastante más allá de los hombros. Miró a Georg sin descortesía.
—¿Verdad que ya te acuerdas de él? —preguntó Georg, asintiendo como para darle ánimo.
—¿Estoy ahora bien tapado? —dijo el padre, como si no pudiera mirar si los pies estaban lo suficientemente cubiertos.
—Te gusta entonces estar en la cama —dijo Georg, acomodándole mejor la frazada.
—¿Estoy bien tapado? —preguntó el padre otra vez y pareció prestarle especial atención a la respuesta.
—Quédate tranquilo, estás bien tapado.
—¡No! —gritó el padre, haciendo que la respuesta se estrellara contra la pregunta, arrojó la frazada con tal fuerza que por un momento se desplegó por completo en el aire y se paró sobre la cama, con sólo una mano apoyada ligeramente en el cielorraso—. Querías cubrirme, ya lo sé, pequeño retoño mío, pero aún no estoy cubierto. Y aunque sean mis últimas fuerzas, son suficientes para ti, demasiadas para ti. Claro que conozco a tu amigo. Sería un hijo de mi agrado. Por eso es que lo has estado engañando todos estos años. ¿Por qué si no? ¿Crees que no he llorado por él? Es por eso que te encierras en tu oficina, nadie debe molestar, el jefe está ocupado: sólo para que tú puedas escribir tus falsas cartitas a Rusia. Pero por suerte el padre no necesita que nadie le enseñe a adivinarle las intenciones al hijo. Como ahora creíste que lo habías avasallado, tan avasallado que podías sentarte encima de él con tu trasero y él no se movería, ¡ahí fue que mi señor hijo se decidió a casarse!
Georg alzó la mirada hacia la figura fantasmal de su padre. El amigo de San Petersburgo, que el padre de pronto conocía tan bien, se apoderó de él como nunca. Lo vio perdido en la extensa Rusia. Lo vio en la puerta de la tienda vacía y saqueada. Parado a duras penas entre las ruinas de las estanterías, las mercaderías destrozadas, los soportes de las lámparas de gas caídos. ¡¿Por qué había tenido que irse tan lejos?!
—¡Pero mírame! —exclamó el padre, y Georg caminó, casi abstraído, hacia la cama, para entenderlo todo, aunque se quedó paralizado a medio camino.
—Porque ella se levantó la falda —empezó a decir el padre con voz meliflua—, porque se levantó así la falda, la cretina asquerosa —y a fin de representarlo se levantó el camisón tan alto que quedó a la vista la cicatriz que tenía en el muslo de sus años en la guerra—. Te le fuiste encima porque se levantó la falda así y así y así. Para poder satisfacerte en ella sin molestias has profanado el recuerdo de nuestra madre, has traicionado al amigo y metido a tu padre en la cama, de modo que no pueda moverse. Pero ¿puede moverse o no?
Se quedó parado sin agarrarse de ningún lado y levantando las piernas. Irradiaba perspicacia.
Georg se había retirado a un rincón, lo más lejos posible del padre. Hacía un largo rato que había tomado la firme decisión de observar todo con la mayor de las precisiones, para no poder ser sorprendido por medio de rodeos, desde atrás, desde arriba. Ahora recordó otra vez esa decisión olvidada hacía mucho y la olvidó, como se atraviesa un hilo corto por el ojo de una aguja.
—¡Pero el amigo no ha sido traicionado! —exclamó el padre, moviendo el dedo índice de un lado al otro a modo de refuerzo—. Yo soy su representante en este lugar.
—¡Comediante! —Georg no pudo contenerse de gritar, reconoció enseguida el perjuicio y se mordió, demasiado tarde (los ojos petrificados), la lengua, hasta doblarse de dolor.
—¡Sí, claro que he hecho una comedia! ¡Comedia! ¡Buena palabra! ¿Qué otro consuelo le quedaba al viejo padre enviudado? Dilo (y por el instante en que dure la respuesta sé aún mi hijo vivo): ¿qué otra cosa me quedaba, en mi cuarto trasero, perseguido por empleados desleales, viejo hasta la médula? ¡Y mi hijo que iba jolgorioso por el mundo, cerrando negocios que yo había allanado, saltando de contento y huyendo de su padre con la cara circunspecta de un hombre de honor! ¿Crees que yo no te hubiera querido, yo, de quien has salido?
“Ahora se va a inclinar hacia adelante —pensó Georg—, ¡si cayera y se hiciera trizas!” Esta última palabra atravesó silbando su cabeza.
El padre se inclinó hacia adelante, pero no cayó. Puesto que Georg no se acercó como había esperado, volvió a erguirse.
—¡Quédate donde estás, no te necesito! Tú crees que aún tienes las fuerzas para venir hasta aquí y sólo te refrenas porque así lo quieres. ¡Cuidado con no equivocarte! Yo sigo siendo el más fuerte. ¡Si estuviera solo tal vez habría tenido que recular, pero ahora la madre me ha dado su fuerza, me he aliado con tu amigo de manera maravillosa, a tu clientela la tengo aquí en el bolsillo!
“¡Hasta en el camisón tiene bolsillos!”, se dijo Georg, y creyó que con esa observación podía dejarlo en ridículo frente a todo el mundo.
Sólo lo pensó un instante, porque continuamente se olvidaba de todo.
—¡Cuélgate del brazo de tu prometida y ven con ella hacia mí! ¡Yo te la barro de al lado, no sabes cómo!
Georg hizo muecas de no creerle. El padre sólo asentía en dirección a la esquina de Georg, reafirmando la verdad de lo que decía.
—Cómo me entretuviste hoy al venir y preguntarme si debías escribirle a tu amigo sobre el compromiso. ¡Si lo sabe todo, tontito, lo sabe todo! Era yo el que le escribía, porque te olvidaste de quitarme las cosas para escribir. Por eso es que hace años que no viene, sabe todo cien veces mejor que tú, a tus cartas las estruja con la mano izquierda sin leerlas mientras en la derecha se pone delante las mías para leerlas.
Bamboleaba el brazo con entusiasmo sobre su cabeza.
—¡Sabe todo mil veces mejor! —gritó.
—¡Diez mil veces! —dijo Georg, para reírse del padre, pero ya en su boca las palabras adquirieron un tono de seriedad mortal.
—Hace años espero que me vengas con esta pregunta. ¿Crees que hay alguna otra cosa que me preocupe? ¿Crees que leo los periódicos? ¡Ahí tienes!
Y le arrojó a Georg una hoja de periódico, que de alguna manera había llegado hasta la cama. Un viejo periódico con un nombre ya completamente desconocido para Georg.
—¡Cuánto que has vacilado antes de madurar! Madre tuvo que morirse, no pudo vivir ese día de júbilo, el amigo se va a pique en Rusia, ya hace tres años estaba amarillo como para tirarlo a la basura, y yo, ya ves cuál es mi situación. ¡Para eso tienes los ojos!
—¡Así que me estuviste espiando! —exclamó Georg.
El padre dijo compasivo y como al pasar:
—Probablemente querías decir eso antes. Ahora ya está por completo fuera de sitio. —Y agregó más fuerte—: Ahora sabes entonces qué hay además de ti, hasta ahora sólo sabías sobre ti. En el fondo eras un niño inocente, ¡pero mucho más en el fondo eras una persona diabólica! Por eso, sábelo: ¡te condeno ahora a morir ahogado!
Georg se sintió expulsado de la habitación, el golpe a sus espaldas con el que su padre se desplomó sobre la cama sólo lo alcanzó a pescar con los oídos. En la escalera, por cuyos escalones voló como sobre una superficie inclinada, sorprendió a su criada, que estaba a punto de subir para limpiar el departamento después de la noche.
—¡Jesús! —exclamó ella y se tapó la cara con el delantal, pero él ya se había ido.
Cruzó de un salto el portón, sintiéndose arrastrado hacia el agua al otro lado de la calle. Ya se aferraba a la baranda, como un hambriento a la comida. Se balanceó por encima, como el excelente gimnasta que había sido en sus años de juventud, para orgullo de sus padres. Aún seguía sosteniéndose con manos cada vez más débiles, atisbó entre las barras de la baranda un ómnibus que taparía con facilidad el ruido de su caída, y exclamó bajito: “Queridos padres, yo, sin embargo, siempre los he querido”. Y se dejó caer.
En ese instante cruzaba por el puente un tráfico realmente infinito.