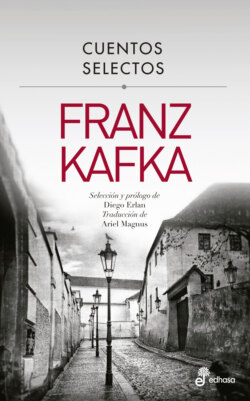Читать книгу Cuentos selectos - Franz Kafka - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Un médico rural
ОглавлениеEstaba en un gran apuro: tenía por delante un viaje urgente; un enfermo de gravedad me esperaba en un pueblo a diez millas de distancia; fuertes ráfagas de nieve llenaban el espacio entre él y yo; tenía un coche, liviano, de ruedas grandes, que servía perfectamente para nuestras carreteras; parado en el patio dentro de mi tapado de piel, el maletín con el instrumental en la mano, estaba listo para el viaje; pero el caballo faltaba, el caballo. Mi propio caballo había perecido la noche anterior como consecuencia de los esfuerzos excesivos de este invierno gélido; mi criada daba vueltas en este momento por el pueblo para conseguir uno prestado; pero era inútil, yo lo sabía, y cada vez más cubierto de nieve, cada vez más inmóvil, estaba parado ahí sin sentido. La muchacha apareció en el portón, sola, balanceando la lámpara; por supuesto, ¿quién va a prestar su caballo para semejante viaje? Volví a recorrer el patio; no encontré ninguna posibilidad; abstraído, atormentado, golpeé con el pie la puerta resquebrajada de la porqueriza que ya no se usaba hacía años. Se abrió y quedó batiendo de las bisagras. Salió un calor y un olor como de caballos. Una mortecina lámpara de acero oscilaba adentro colgando de una cuerda. Un hombre, acurrucado en su cobertizo de techo bajo, mostró una cara franca de ojos azules.
—¿Engancho los caballos? —preguntó, arrastrándose en cuatro patas.
No supe qué decir y me limité a inclinarme, para ver qué más había en el establo. La criada estaba junto a mí.
—Uno no sabe lo que tiene como provisión en la propia casa —dijo, y los dos nos reímos.
—¡Ea, Hermano, ea, Hermana! —exclamó el mozo de cuadra, y dos caballos, poderosos animales de fuertes ancas, las piernas pegadas al cuerpo, agachando como camellos las cabezas bien proporcionadas, asomaron uno después del otro, gracias únicamente a la fuerza de los giros de sus troncos, por el agujero de la puerta, que llenaron por completo. Pero enseguida se enderezaron, con sus patas largas y sus cuerpos exhalando denso vapor.
—Ayúdalo —dije, y la servicial muchacha se apresuró a alcanzarle al peón los arreos del coche.
No bien estuvo a su lado, el peón la rodeó con sus brazos y pegó su cara a la de ella. Ella gritó y huyó hacia mí; en las mejillas de la muchacha hay impresas dos rojas hileras de dientes.
—¡Bestia! —grito furioso—, ¿quieres látigo?
Pero enseguida recuerdo que es un extraño, que no sé de dónde viene y que me está ayudando voluntariamente en algo en lo que todos los otros han fallado. Como si supiera lo que estoy pensando, no se toma a mal mi amenaza, sino que se vuelve hacia mí una sola vez, siempre ocupado con los caballos.
—Sube —me dice, y en efecto: todo está listo.
Nunca he viajado con una yunta tan bonita, lo noto, y me subo contento.
—Pero yo seré quien maneje las riendas, tú no conoces el camino —le digo.
—Sin duda —dice él—, yo ni voy a viajar, me quedo con Rosa.
—¡No! —grita Rosa y corre hacia la casa, en el certero sentimiento de que su destino es inevitable; oigo rechinar la cadena de la puerta cuando la corre; oigo la cerradura cuando cierra; veo además cómo apaga las luces del pasillo y a toda velocidad las de las habitaciones, para volverse inhallable.
—Tú vienes conmigo o desisto del viaje, por muy urgente que sea —le digo al peón—. Ni se me ocurre entregarte a la muchacha como precio por viajar.
—¡Arre! —dice él; aplaude con las manos; el coche es arrastrado como troncos por la corriente; aún llego a escuchar cómo la puerta de mi casa revienta y se astilla ante el asalto del peón, luego los ojos y los oídos se me llenan de un zumbido que se abre paso de manera uniforme por todos mis sentidos. Pero también eso dura nada más que un momento, pues, como si frente al portón de mi patio se abriera inmediatamente el patio de mi enfermo, ya estoy allí; los caballos están quietos y tranquilos; cesó la nevada; luz de luna alrededor; los padres del enfermo se precipitan fuera de la casa; la hermana detrás de ellos; casi que me alzan del coche; de lo que me dicen confusamente no deduzco nada; en la pieza del enfermo el aire apenas si se puede respirar; el hogar descuidado humea; voy a abrir la ventana de un tirón, pero primero quiero ver al enfermo. Delgado, sin fiebre, sin frío, sin calor, con ojos vacíos, sin camisa, el joven se yergue bajo el plumón, se me cuelga del cuello, me susurra al oído:
—Doctor, déjame morir.
Miro en derredor; nadie lo ha oído; los padres están mudos e inclinados hacia adelante esperando mi veredicto; la hermana ha traído una silla para mi maletín. Abro el bolso y busco entre mis instrumentos; el joven me busca tanteando todo el tiempo desde la cama, haciéndome recordar su ruego; tomo unas pinzas, las examino a la luz de la vela y vuelvo a dejarlas.
“Sí —pienso blasfemamente—, en estos casos los dioses ayudan, envían el caballo faltante, agregan un segundo por la urgencia, donan para colmo un mozo de cuadra.”
Sólo entonces vuelvo a pensar en Rosa; ¿qué hacer, cómo salvarla, cómo sacársela a ese mozo de cuadra, a diez millas de distancia, con caballos inmanejables delante de mi coche? Los caballos, que ahora han aflojado de alguna manera las riendas; que abren la ventana, no sé cómo, ¿de un golpe desde afuera?, que meten cada cual la cabeza por una de las ventanas y que, impávidos ante el griterío de la familia, observan al enfermo. “Me vuelvo enseguida”, pienso, como si los caballos me instaran al viaje, pero tolero que la hermana, que me cree aturdido por el calor, me quite el tapado de piel. Me preparan un vaso con ron, el viejo me golpea un hombro, la entrega de su tesoro justifica esta confianza. Sacudo la cabeza; para el estrecho pensamiento del viejo lo que pasa es que me siento mal; sólo por esa razón rechazo beber. La madre está parada junto a la cama y me insta a acercarme; obedezco y, mientras un caballo relincha fuerte hacia el techo de la habitación, apoyo la cabeza sobre el pecho del joven, que se estremece bajo mi barba mojada. Se confirma lo que sé: el joven está sano, con la circulación sanguínea algo baja, saturado de café por la preocupada madre, pero sano, lo mejor sería sacarlo de la cama de un empujón. Yo no soy de los que quieren cambiar el mundo y lo dejo donde está. Trabajo para el distrito y cumplo con mi deber hasta el límite, hasta donde es casi demasiado. Mal pago, soy generoso y solícito con los pobres. Aún tengo que ocuparme de Rosa, luego el joven puede que tenga razón y también yo quiera morir. ¡Qué hago aquí en este invierno interminable! Mi caballo ha perecido, y no hay nadie en el pueblo que me preste el suyo. Tengo que sacar mi yunta de la porqueriza; si no fueran casualmente caballos, tendría que viajar con cerdos. Así es. Y asiento en dirección a la familia. No saben nada de todo esto, y si lo supieran, no lo creerían. Escribir recetas es fácil, pero más allá de eso es difícil entenderse con la gente. Pues bien, aquí terminaría entonces mi visita, una vez más me han llamado sin necesidad, es algo a lo que estoy acostumbrado, con ayuda de mi campanilla nocturna me martiriza todo el distrito, pero que esta vez haya tenido que entregar también a Rosa, esa bella muchacha que vivió durante años en mi casa casi sin que yo le prestara atención, ese sacrificio es demasiado grande, y yo debo explicármelo de alguna manera en mi cabeza provisoriamente con sofisterías para no arremeter contra esta familia, que ni con la mejor voluntad podría devolverme a Rosa. Pero al cerrar mi maletín y señalar mi tapado, con la familia toda junta, el padre olisqueando el vaso de ron en su mano, la madre –probablemente decepcionada de mí, pero bueno, ¿qué es lo que espera la gente?– mordiéndose llorosa los labios y la hermana agitando un pañuelo empapado en sangre, estoy de alguna forma dispuesto a admitir eventualmente que el joven quizá sí esté enfermo. Me acerco a él, que me sonríe como si le trajera la sopa más vigorizante –ay, ahora relinchan ambos caballos; es probable que el ruido, mandado desde regiones superiores, facilite el examen–, y entonces creo: sí, el joven está enfermo. En su costado derecho, en la zona de la cadera, se ha abierto una herida del tamaño de la palma de una mano. Es rosada, con varios tipos de sombras, oscura en la parte profunda, clareando hacia los bordes, delicadamente granulada, con sangre acumulándose de manera irregular, desplegada como una mina a cielo abierto. Así, a la distancia. De cerca queda a la vista una complicación más. ¿Quién puede mirar esto sin soltar un silbido por lo bajo? Gusanos, de fuerza y tamaño similares a mi dedo meñique, rosados de por sí y además salpicados de sangre, se retuercen a la luz, atrapados en el interior de la herida, con cabecitas blancas y muchas patitas. Pobre jovencito, no tienes remedio. Tu gran herida he encontrado; por esta flor a tu costado estás sentenciado. La familia está feliz, me ven activo; la hermana se lo dice a la madre, la madre al padre, el padre a algunos huéspedes que entran en puntas de pie, haciendo equilibrio con los brazos extendidos, a través de la luz de luna de la puerta abierta.
—¿Me vas a salvar? —susurra el joven sollozando, completamente encandilado por la vida en su herida.
Así es la gente en mi región. Siempre exigiendo lo imposible del médico. Han perdido la antigua fe; el cura está sentado en su casa, despedazando las casullas, una tras otra; pero el médico debe lograrlo todo con su delicada mano quirúrgica. Pues bien, como quieran: yo no me he ofrecido; si me quieren usar con fines sagrados, dejo que me ocurra también eso; ¡qué más puedo querer, viejo médico rural, despojado de su criada! Y ellos vienen, la familia y los ancianos del pueblo, y me desnudan; delante de la casa hay un coro escolar con el maestro a la cabeza y canta una melodía extremadamente simple con esta letra:
Desnúdenlo, que entonces curará,
y si no cura, ¡pues mátenlo!
Es sólo un médico, es sólo un médico.
Estoy entonces desnudo y con los dedos en la barba miro tranquilamente a la gente, la cabeza inclinada. Me encuentro absolutamente sereno y superior a todos y así permanezco también, pese a que de nada me sirve, porque ahora me toman por la cabeza y por los pies y me llevan a la cama. Me acuestan contra la pared, al lado de la herida. Luego todos se van de la pieza; se cierra la puerta; el canto cesa; las nubes tapan la luna; la ropa de cama me rodea con su calidez, las cabezas de los caballos se balancean vagamente en los huecos de la ventana.
—¿Sabes? —escucho que me dicen al oído—. Te tengo muy poca confianza. Tan sólo te han arrojado de alguna parte, no vienes por tus propios medios. En lugar de ayudar, me limitas mi lecho de muerto. Lo que más me gustaría es arrancarte los ojos de un arañazo.
—Correcto —digo—, es una vergüenza. Pero sucede que soy médico. ¿Qué debo hacer? Créeme, tampoco para mí se hace fácil.
—¿Y con esa disculpa debo conformarme? Ay, sí que debo. Siempre tengo que conformarme. Con una bella herida llegué al mundo; ese fue todo mi equipamiento.
—Joven amigo —digo—, tu error está en no tener una visión de conjunto. Yo, que ya he estado en todas las habitaciones de enfermos, a lo ancho y a lo largo, te digo: tu herida no es tan grave. Hecha en ángulo agudo con dos golpes de azada. Muchos dejan expuesto su costado y casi no oyen la azada en el bosque, menos aún que se les acerca.
—¿De verdad es así o me engañas en mi fiebre?
—De verdad es así, acepta la palabra de honor de un médico oficial.
Y él la aceptó y se quedó en silencio. Pero ahora era tiempo de pensar en mi salvación. Los caballos seguían lealmente parados en sus lugares. Rápido recogí la ropa, el tapado y el maletín; no quise demorar en vestirme; si los caballos se apuraban como en el viaje de ida, era de alguna manera como saltar de esta cama a la mía. Un caballo se retiró obediente de la ventana; lancé el fardo al coche; el tapado voló demasiado lejos, apenas si quedó aferrado por una manga a un gancho. Suficiente. Me subí al caballo. Las riendas arrastrándose flojas, un caballo apenas unido al otro, el coche errante detrás, el tapado a lo último sobre la nieve.
—¡Arre! —dije, pero el arreo nada tuvo de arrobo; lentos como hombres viejos nos arrastramos por el desierto de nieve; largo rato resonó detrás de nosotros el canto nuevo pero equívoco de los niños:
¡Alégrense, pacientes,
les acostaron al médico en su cama!
Así no voy a llegar nunca a casa; mi floreciente consultorio está perdido; un sucesor me roba, pero sin provecho, porque no me puede reemplazar; en mi casa hace estragos el repugnante mozo de cuadra; Rosa es su víctima; no quiero ni pensarlo. Desnudo, entregado a la helada de la más desgraciada de las épocas, con un coche terrenal, caballos sobrenaturales, voy yo, un hombre viejo, a la deriva. Mi tapado de piel cuelga detrás del carro, pero no lo puedo alcanzar, y nadie de la cambiante chusma de los pacientes mueve un dedo. ¡Engañado! ¡Engañado! Una vez que sigues el falso llamado de la campanilla nocturna, jamás lo puedes subsanar.