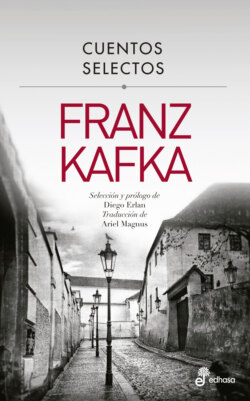Читать книгу Cuentos selectos - Franz Kafka - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Informe para la academia
ОглавлениеDistinguidos señores de la academia:
Me han hecho ustedes el honor de invitarme a brindarle a la academia un informe sobre mi vida anterior como mono.
Lamentablemente, no puedo cumplir con la petición en ese sentido. Son casi cinco años los que me separan del estadio simiesco, un tiempo que acaso sea corto medido según el calendario, pero que resulta infinitamente largo para ser galopado como lo he hecho yo, de a tramos acompañado por personas magníficas, consejos, aplausos y música de orquesta, pero en el fondo en soledad, pues todas las compañías permanecieron, por seguir con la metáfora, del otro lado de la baranda. Este desempeño habría sido imposible si me hubiera querido aferrar obstinadamente a mi origen, a los recuerdos de juventud. Prescindir de cualquier obstinación fue precisamente el mandato supremo que me impuse; yo, un mono libre, me sometí a ese yugo. Pero eso hizo que los recuerdos se me fueran sustrayendo cada vez más. Si al principio, en caso de que los humanos hubieran querido, mi regreso se hallaba franqueado por todo el portal que forma el cielo sobre la tierra, ese portal se fue volviendo a la vez más bajito y estrecho a medida que avanzaba mi progreso a latigazos; me sentía más cómodo e incluido en el mundo humano; la tempestad que soplaba desde mi pasado se apaciguó; hoy es sólo una brisa que me refresca los talones; y el lejano agujero del que proviene ese pasado, y del cual alguna vez provine yo, se ha hecho tan pequeño que si me alcanzaran las fuerzas y la voluntad como para volver hasta allí, tendría que desollarme la piel a fin de atravesarlo. Para decirlo con franqueza, por mucho que me guste elegir metáforas para estas cosas, para decirlo con franqueza: su estado simiesco, señores, si es que tienen un pasado semejante, no podría estar más alejado de ustedes de lo que está el mío para mí. Pero a todos los que andan sobre la tierra les cosquillean los talones: tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles.
En un sentido restringido, puedo, sin embargo, responder a su requerimiento, y lo hago incluso con gran regocijo.
Lo primero que aprendí fue a dar la mano; dar la mano demuestra franqueza; aunque puede que hoy, en el cenit de mi carrera, se agregue a cada primer apretón de manos también la palabra franca. Lo que diga no le va a aportar nada esencialmente nuevo a la academia y quedará muy por detrás de lo que se me ha pedido y de lo que con la mejor voluntad no podría decir, pero de todos modos expondrá las pautas en base a las cuales un ex mono se incorporó al mundo humano para allí establecerse. Con todo, no me permitiría decir ni lo poco que sigue si no estuviera por completo seguro, y si mi posición no se hubiera afianzado hasta lo inconmovible en todos los grandes teatros de variedades del mundo civilizado.
Provengo de la Costa de Oro. De cómo fui cazado me enteré por informes ajenos. Una expedición de caza de la empresa Hagenbeck1 –con cuyo director ya hemos vaciado desde entonces algunas buenas botellas de vino tinto– estaba al acecho entre los arbustos de la orilla cuando bajé a beber por la tarde en medio de una manada. Dispararon; fui el único al que le dieron; recibí dos tiros.
Uno en la mejilla; aunque leve, me dejó una roja cicatriz grande y pelada que me valió el repugnante nombre de Pedro el Rojo, absolutamente desacertado, casi parece inventado por un mono, como si sólo por la mancha roja en la mejilla yo me distinguiera del mono vestido llamado Pedro, conocido aquí y allí y que espichó hace poco. Esto dicho al margen.
El segundo tiro me dio debajo de la cadera. Fue de gravedad, a él le debo la cojera que aún tengo hoy. No hace mucho leí en un artículo de alguno de los diez mil charlatanes que se despachan sobre mí en los periódicos que mi naturaleza simiesca no está del todo suprimida aún; la prueba de esto sería que cuando vienen a visitarme me bajo con gusto los pantalones para mostrar el orificio de entrada de aquel disparo. Al tipo ese le deberían arrancar a tiros uno por uno cada dedito de la mano con la que escribe. Yo, yo tengo permitido bajarme los pantalones delante de quien se me dé la gana; no se encontrará allí más que una piel bien cuidada y la cicatriz remanente –elijamos aquí para un fin determinado una palabra determinada, pero que no busca malentendidos–, la cicatriz remanente de un tiro criminal. Todo está a la vista; no hay nada que esconder; si se trata de la verdad, cualquier persona de buena voluntad deja de lado los modales más finos. Ahora bien, si aquel articulista se bajara los pantalones cuando tiene visita, eso ya tendría otra aspecto, y acepto como signo de sensatez que no lo haga. Pero entonces que se mantenga alejado de mí con sus sensibilidades.
Tras aquellos tiros me desperté –y aquí empiezan de a poco mis propios recuerdos– dentro de una jaula en el entrepuente del vapor de Hagenbeck. No era una jaula de barrotes con cuatro lados; más bien eran tres lados de barrotes sujetos a una caja; es decir que la caja formaba la cuarta pared. El conjunto era demasiado bajo para estar de pie y demasiado estrecho para sentarse. Estuve por eso acuclillado, con rodillas eternamente temblorosas y vuelto hacia la caja, posiblemente porque en principio no quería ver a nadie y sólo quería mirar hacia la oscuridad, mientras que atrás los barrotes de la jaula se me clavaban en la carne. Se estima que este tipo de reclusión para animales salvajes es ventajosa durante los primeros momentos, y hoy, después de mi experiencia, no puedo negar que este sea el caso, desde el punto de vista de los humanos.
Pero no pensaba en eso en aquel entonces. Por primera vez me hallaba sin salida; al menos el camino recto resultaba impracticable; delante de mí estaba la caja, con las tablas ensambladas firmemente entre sí. Si bien corría entre ellas una ranura, que al principio yo saludé, al descubrirla, con el llanto feliz de la irreflexión, no alcanzaba ni por lejos para sacar la cola; tampoco se la podía ensanchar ni con toda la fuerza simiesca.
Según me dijeron más tarde, yo hice inusualmente poco ruido, de lo que dedujeron que en breve moriría o que, si lograba sobrevivir a la primera etapa crítica, sería muy capaz de ser amaestrado. Sobreviví a esa etapa. Sollozar contenidamente, espulgarme hasta el dolor, lamer cansinamente un coco, golpearme el cráneo contra la pared de la caja, sacar la lengua cuando se me acercaba alguien: esas fueron las primeras ocupaciones de mi nueva vida. Pero entre todo eso un solo sentimiento: no hay salida. Claro que hoy sólo puedo explicar con palabras humanas lo que entonces sentí como mono, y acorde a eso es que lo dejo registrado, pero aun sin poder alcanzar la antigua verdad simiesca, la misma se encuentra al menos en la dirección de mi relato, de eso no cabe duda.
Hasta ahora había tenido tantas salidas y de pronto no tenía ninguna. Estaba atrapado. Si me hubieran sujetado con clavos, mi libertad de movimiento no se habría visto disminuida. ¿Y eso por qué? Puedes rascarte entre los dedos gordos del pie hasta dejar el sitio en carne viva que no encontrarás el motivo. Apriétate el lomo contra la reja hasta casi partírtelo en dos que no encontrarás el motivo. No tenía salida, pero tenía que conseguirme alguna, pues sin ella no podía vivir. Siempre vuelto hacia la pared de esta caja, inevitablemente habría reventado. Y como en Hagenbeck a los monos les corresponde la pared de la caja, lo que hice fue dejar de ser un mono. Un razonamiento claro y bello que de alguna manera me debe haber salido del estómago, puesto que los monos piensan con el estómago.
Temo que no se comprenda con exactitud lo que entiendo por salida. Uso la palabra en su sentido más normal y pleno. Es adrede que no hablo de libertad. Porque no me estoy refiriendo a esa gran sensación de libertad hacia todos lados. Como mono tal vez la conocía, y me he topado con hombres que la anhelaban. En lo que a mí se refiere, no exigía libertad, ni en aquel entonces ni ahora. Al margen: con la libertad los hombres se engañan entre sí con demasiada frecuencia. Y así como la libertad se cuenta entre las sensaciones más elevadas, así también la correspondiente decepción es de las más elevadas. Antes de salir a escena en los teatros de variedades he observado a menudo a diversas parejas de artistas trabajando en los trapecios junto al techo. Se balanceaban, se hamacaban, saltaban, se colgaban mutuamente de los brazos, uno sostenía al otro de los pelos con los dientes. “También eso es libertad humana —pensaba yo—, movimiento soberano.” ¡Qué burla de la sagrada naturaleza! Ninguna construcción resistiría las risotadas de la monada ante este espectáculo.
No, no quería libertad. Sólo una salida; hacia la derecha, hacia la izquierda, donde fuera; no pedía nada más; aun si la salida resultaba ser sólo un engaño, el pedido era pequeño, y la decepción no hubiera sido mayor. ¡Seguir adelante, seguir! Todo menos estar quieto con los brazos alzados, oprimido contra la pared de una caja.
Hoy lo veo claro: sin la máxima tranquilidad interior no hubiera podido huir. En efecto, todo lo que he llegado a ser se lo agradezco tal vez a la tranquilidad que me invadió allí en el barco después de los primeros días. Y a la tranquilidad se la agradezco por su parte a la gente del barco.
Son buena gente, pese a todo. Con gusto rememoro aún hoy el sonido de sus pesados pasos, que por entonces resonaban en mi duermevela. Tenían la costumbre de abocarse a las cosas con extrema lentitud. Si alguno quería frotarse los ojos, alzaba la mano como si fuera una pesa. Sus bromas eran groseras, pero afables. Sus risas siempre venían mezcladas con una tos que sonaba peligrosa pero que no significaba nada. En sus bocas tenían constantemente algo que escupir, y les daba lo mismo dónde lo escupían. Todo el tiempo se quejaban de que mis pulgas les saltaban encima; pero nunca se enojaron conmigo en serio por eso; sabían que las pulgas se criaban en mi piel y que son saltarinas, con eso se conformaban. Cuando tenían franco, algunos se sentaban a veces en semicírculo a mi alrededor; no hablaban casi, sólo mascullaban entre sí; fumaban sus pipas, tendidos sobre cajas; se palmeaban las rodillas no bien yo hacía el menor movimiento; y de vez en cuando alguno tomaba un palito y me hacía cosquillas en el lugar que me resultaba placentero. Si hoy me invitaran a hacer un viaje con ese barco, seguro que rechazaría la invitación, pero igual de seguro es que tampoco son sólo recuerdos horribles los que podría rememorar de aquella entrecubierta.
La tranquilidad que adquirí en el círculo de estas personas me mantuvo a distancia de cualquier intento de fuga. Visto desde la actualidad me parece como si al menos hubiera intuido que debía encontrar una salida si quería vivir, pero que no se podía alcanzar esa salida por medio de la fuga. Ya no sé si era posible una fuga, pero lo creo; para un mono la fuga siempre debería ser una posibilidad. Con mis dientes actuales debo cuidarme hasta al abrir normalmente un coco, pero en aquel entonces debería haber logrado con el tiempo romper a dentelladas el candado. No lo hice. ¿Qué hubiera ganado con eso, a fin de cuentas? No bien asomara la cabeza, me habrían atrapado de nuevo y encerrado en una jaula aún peor; o podría haberme escapado sin ser visto hacia otros animales, por ejemplo hacia las serpientes gigantes que tenía enfrente, y expirar entre sus abrazos; incluso si hubiera logrado llegar hasta cubierta y saltar fuera de borda, me habría mecido un ratito en el océano y me habría ahogado. Actos de desesperación. No hacía cálculos tan humanos, pero bajo el influjo de mi entorno me comporté como si los hubiera hecho.
No hacía cálculos, pero sí observaba con toda tranquilidad. Veía a esa gente subir y bajar, siempre las mismas caras, los mismos movimientos, a menudo me parecía como si fueran sólo uno. El hombre o esos hombres andaban sin que los molestaran. Un gran objetivo se despertó en mí. Nadie me prometía que, si yo me volvía como ellos, me levantarían las rejas. No se hacen promesas semejantes por cosas aparentemente imposibles de realizar. Pero si se realizan, también las promesas aparecen retrospectivamente justo ahí donde antes se las buscó en vano. Ahora bien, esta gente en sí no tenía nada que me sedujera mucho. Si hubiera sido un adepto de la mencionada libertad, seguro que el océano hubiera sido preferible a la salida que se me presentaba en la turbia mirada de estas personas. Como sea, ya los venía observando desde hacía mucho, antes de empezar a pensar en estas cosas; de hecho, fue el cúmulo de observaciones lo que me impulsó en la dirección certera.
Era tan fácil imitar a las personas. Escupir es algo que logré hacer ya en los primeros días. Nos escupíamos mutuamente a la cara; la única diferencia era que después yo me la limpiaba con la lengua y ellos no hacían lo mismo con la suya. Pipa fumé en breve como un viejo; si además metía el pulgar en la cabeza de la pipa, toda la entrecubierta gritaba de júbilo; sólo que durante mucho tiempo no entendí la diferencia entre la pipa vacía y la llena.
Lo que más trabajo me costó fue la botella de aguardiente. El olor me atormentaba; me obligué con todas las fuerzas, pero pasaron semanas antes de que pudiera sobreponerme. Curiosamente, la gente se tomaba estas luchas internas con mayor seriedad que cualquier otra cosa en mí. En mi recuerdo no los distingo, pero había uno que siempre volvía, solo o con camaradas, de día, de noche, a las horas más diversas; se paraba con la botella delante de mí y me daba clases. No me entendía, quería resolver el enigma de mi ser. Descorchaba despacio la botella y luego me miraba, para probar si yo había entendido; confieso que lo miraba siempre con una atención salvaje, arrebatada; ningún maestro de hombres en toda la tierra encontraría un alumno de hombres igual; una vez destapada la botella, se la llevaba a la boca; yo siguiéndolo con mis miradas hasta el gaznate; él asiente, satisfecho conmigo, y la coloca sobre los labios; yo, encantado con mi conocimiento paulatino, me rasco chillando todo a lo largo y a lo ancho, donde sea; él se alegra, coloca la botella en posición y bebe un trago; yo, impaciente y desesperado por imitarlo, me ensucio en mi jaula, lo que vuelve a provocarle una gran satisfacción; y ahora, alejando bien la botella de sí y llevándola de nuevo hacia arriba con el mismo envión, la vacía de un trago, echado hacia atrás con didáctica exageración. Yo, agotado por el excesivo deseo, ya no lo puedo seguir y cuelgo débilmente de las rejas, en tanto que él da por finalizada la clase teórica acariciándose la panza y sonriendo. Sólo entonces empieza el ejercicio práctico. ¿No quedé ya demasiado cansado con la parte teórica? En efecto, demasiado cansado. Es parte de mi destino. De todas maneras, tomo lo mejor que puedo la botella que me alcanza; la descorcho entre temblores; al lograrlo, surgen poco a poco nuevas fuerzas; levanto la botella, indistinguible ya del modelo original; la pongo en posición y... y la arrojo con asco, con asco, a pesar de que está vacía y sólo la llena el olor, la arrojo con asco al suelo. Para tristeza de mi maestro, para mayor tristeza de mí mismo; ni a él ni a mí apaciguo por no olvidarme, aun después de arrojar la botella, de acariciar perfectamente mi panza, al tiempo que sonrío.
La clase se desarrollaba de esta manera con demasiada frecuencia. Y en honor a mi maestro: no se enojaba conmigo; es cierto que a veces me apoyaba la pipa ardiente contra la piel hasta que empezaba a arder en algún sitio al que me costaba llegar, pero luego lo volvía a apagar él mismo con su mano gigantesca y buena; no estaba enojado conmigo, se daba cuenta de que estábamos del mismo lado en nuestra lucha contra la naturaleza simiesca, y que yo llevaba la parte más difícil.
Qué triunfo que fue, tanto para él como para mí, cuando una tarde, delante de un amplio público –quizá era una fiesta, sonaba un gramófono, un oficial se paseaba entre la gente–, justo cuando nadie me veía, tomé una botella de aguardiente que habían dejado por error delante de mi jaula, la descorché de la debida forma ante la creciente atención de la compañía, me la puse en la boca y sin vacilar, sin torcer la boca, como un bebedor profesional, con los ojos girando en redondo, el gaznate subiendo y bajando, me la vacié real y verdaderamente; luego arrojé la botella, no ya como un desesperado, sino como un artista; me olvidé de acariciarme la panza; pero a cambio, porque no pude evitarlo, porque me urgía, por la embriaguez de los sentidos, exclamé sin rodeos “¡Hola!”, prorrumpí con voz humana, salté con este grito hacia la comunidad de los hombres y su eco –“¡Oigan, está hablando!”– me cubrió como un beso todo mi cuerpo empapado de sudor.
Repito: no me atraía imitar a las personas; las imité porque buscaba una salida, por ningún otro motivo. Y tampoco es que se hubiera logrado mucho con aquella victoria. La voz volvió a fallarme enseguida; se recompuso sólo meses más tarde; la repugnancia frente a la botella de aguardiente incluso se redobló. Pero había encontrado el rumbo de una vez y para siempre.
Cuando me entregaron en Hamburgo al primer amaestrador, reconocí rápidamente las dos posibilidades que se me presentaban: jardín zoológico o teatro de variedades. No lo dudé. Me dije: pon todas tus fuerzas para entrar en las varietés, esa es la salida; el jardín zoológico no es más que una nueva jaula con barrotes; si entras en él, estás perdido.
Y aprendí, señores. Ay, uno aprende lo que tiene que aprender; uno aprende cuando quiere una salida; uno aprende sin miramientos. Se vigila a sí mismo con el látigo, lacerándose ante la menor resistencia. La naturaleza de mono salió de mí dando tumbos y se fue, a tal punto que mi primer maestro casi se volvió simiesco él mismo, al rato tuvo que renunciar a las clases y ser internado en un manicomio. Por suerte volvió a salir poco después.
Pero yo agoté muchos maestros, algunos incluso en simultáneo. Cuando me sentí más seguro de mis capacidades, con la opinión pública siguiendo mis progresos y mi futuro que empezaba a brillar, yo mismo elegía a los maestros, los sentaba en cinco habitaciones contiguas y aprendía con todos al mismo tiempo, saltando ininterrumpidamente de una habitación a la otra.
¡Qué progresos! ¡Qué penetración de los rayos del conocimiento desde todos lados en el cerebro que empieza a despertar! No lo niego: me hizo feliz. Pero también admito: no lo sobrestimaba, en aquel entonces ya no, así que cuánto menos ahora. Por medio de un esfuerzo que hasta el día de hoy no se ha repetido sobre la tierra, alcancé la educación media de un europeo. Tal vez eso no sería nada en sí, pero es algo en tanto que me ayudó a mí a salir de la jaula, procurándome esta salida especial, esta salida humana. Existe en alemán una expresión excelente: escabullirse entre los arbustos; eso es lo que hice, me escabullí entre los arbustos. No tenía otro camino, siempre presuponiendo que no se podía elegir la libertad.
Al echar una mirada retrospectiva a mi desarrollo y a la meta alcanzada hasta ahora, ni me quejo ni estoy satisfecho. Las manos en los bolsillos, la botella de vino sobre la mesa, a medias recostado y a medias sentado en la mecedora, miro por la ventana. Si viene visita, la recibo como corresponde. Mi agente está sentado en la antesala; si toco el timbre, viene y escucha lo que tengo para decir. Por la noche casi siempre hay función, y prácticamente no puedo ya superar mis éxitos. Si regreso tarde a casa de los banquetes, de sociedades científicas, de reuniones acogedoras, me espera una pequeña chimpancé semiamaestrada y me la paso bien con ella, a la manera de los monos. De día no la quiero ver; tiene en la mirada la locura del animal amaestrado y confundido; es algo que sólo yo reconozco, y que no puedo soportar.
En suma, he alcanzado lo que quería alcanzar. Que no se diga que no valió el esfuerzo. Por lo demás, no quiero la opinión de ninguna persona, sólo quiero difundir conocimientos, yo sólo informo, también a ustedes, distinguidos señores de la academia, sólo los he informado.
1 Zoológico de Hamburgo, fundado por el zoólogo (de animales y humanos) y traficante de animales Carl Hagenbeck. [Todas las notas son del traductor.]