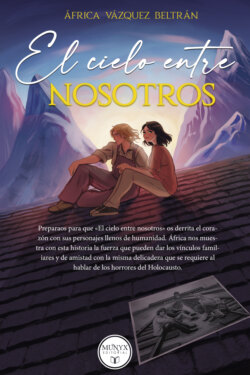Читать книгу El cielo entre nosotros - África Vázquez - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3
ОглавлениеValle de Tena, junio de 2001
Alba se secó el pelo con la toalla y volvió a colocarla en su sitio. Frotó con la mano el espejo cubierto de vaho y se peinó con los dedos. Una de las ventajas de haberse cortado la melena era lo fácil que le resultaba arreglarse ahora.
Había dejado la ropa plegada en la silla de tijera que había en el baño: una camiseta blanca de manga corta y los mismos vaqueros que el día anterior. Mientras se vestía, se entretuvo contemplando las baldosas del suelo. No eran anaranjadas, como las del resto de la casa, sino de color blanco y más modernas —si es que había algo que pudiera considerarse moderno allí: solo para tirar de la cadena del retrete había que combinar la energía de un campeón de halterofilia y la destreza de un artista circense—. Hasta que se había construido el baño, los habitantes de la casa se aseaban en las alcobas y hacían sus necesidades en el patio. Eso último parecía un poco asqueroso, pero ellos debían de estar acostumbrados.
Seguro que David hubiese hecho algún chiste al respecto. Alba intentaba por todos los medios no pensar en él, pero siempre encontraba alguna excusa. A veces sospechaba que había empezado a discutir consigo misma solo para no seguir discutiendo mentalmente con el que había sido su mejor amigo. «¿Por qué tuviste que marcharte?». «¿Por qué ni siquiera te despediste de mí?». «¿Tú también me considerabas prescindible?». Nunca había tenido la oportunidad de formular todas aquellas preguntas en voz alta.
Terminó de vestirse y fue en busca de su abuela.
—Qué bien hueles —le dijo Aurora en cuanto cruzó la puerta de la cocina. Estaba secando cubiertos con un trapo y Alba se situó junto a ella y empezó a hacer lo mismo.
—Gracias, el mérito es del jabón.
—¿Qué tal acabó tu investigación ayer? Tu tía y tu prima volvieron antes de que pudiese preguntártelo.
Alba se mordió el interior de la mejilla. Su abuela estaba secando una cuchara sopera y no parecía molesta en absoluto, pero nunca se sabía.
—Creo que bien —dijo con cautela.
—¿Qué vas a hacer hoy?
La joven respiró, aliviada. Si su abuela no mencionaba el sobre de Auschwitz, ella tampoco tenía por qué hacerlo.
—He traído algunos libros de historia, sobre el maquis y los españoles que fueron capturados por los nazis. Casi todos acabaron en Mauthausen o Gusen, así que también he traído un par de libros sobre Auschwitz. —Le tembló la voz al pronunciar el nombre del campo y esperó que su abuela no se diese cuenta—. No serán lecturas agradables, pero creo que merecen la pena.
—Sabes que hay una biblioteca al lado del ayuntamiento, ¿verdad? —dijo Aurora mientras guardaba los cubiertos—. Podrías acercarte a echar un vistazo. Me imagino que habrá más novelas que libros de historia, pero puede que encuentres algo interesante. Me suena que tienen El diario de Ana Frank y Cuando Hitler robó el conejo rosa.
A Alba no le sorprendía que su abuela conociese de memoria todos los libros de la biblioteca: siempre había sido una gran lectora.
—Cuando Hitler robó el conejo rosa era uno de mis libros favoritos de mi infancia. —La joven sacudió la cabeza—. Por aquel entonces, yo no sabía lo que era un campo de exterminio.
—Eras una niña y hacías bien en no saberlo. Ojalá ningún niño hubiese tenido que saberlo nunca. —Aunque su abuela estaba de espaldas a ella, Alba pudo captar una nota de emoción en su voz. Cuando se dio la vuelta, sin embargo, parecía igual de calmada que siempre—. La biblioteca abre a las cinco.
—Bien, iré después de comer.
—¡Buenos días! —La voz de Gabi las interrumpió. Su prima llegó despeinada y bostezando—. ¿Cómo puedes levantarte tan temprano, Alba? ¡Con lo bien que se está en la cama!
Gabi besó a su abuela y se sentó al lado de su prima. Llevaba un pijama de rayas multicolores y no debía de haber dormido más de tres o cuatro horas.
—¿Quieres desayunar algo? —le preguntó Aurora, pero Gabi sacudió la cabeza.
—Esperaré a la comida, no quiero incordiarte ahora. —Mientras hablaba, Alba abrió la nevera para servirle un vaso de leche—. ¡Ay, prima, es que eres un sol! —Le lanzó un beso y volvió a mirar a su abuela—. ¿Mi hermano sigue durmiendo?
—Tu hermano se ha ido a las siete de la mañana. —Sonrió su abuela—. Ha dicho que venían a buscarlo unos amigos.
—¡Ya decía yo! Este chico siempre se despierta el primero en casa. Hay que ver el ruido que arma de madrugada, ¡a las nueve de la mañana está escuchando música!
—¿Consideras que las nueve de la mañana es «de madrugada»? —Alba levantó las cejas, pero su prima la ignoró.
—¿Va a pasar el día fuera?
—Eso parece. —Aurora se dirigió hacia el salón y sus nietas la siguieron—. Creo que va a ir de excursión al río.
—¡Al río! ¡Pero si está lleno de agua! —Gabi agitó la mano en señal de desaprobación mientras se tumbaba en el sofá—. Es mucho mejor ir a la peña. —Entonces miró a Alba—. Que sepas que ayer todos me preguntaron por ti. Les dije que eras como una actriz famosa: guapa e interesante, pero poco dada a aparecer en público.
Alba se obligó a ser paciente con su prima.
—No soy ninguna de esas dos cosas.
—Sí que lo eres. Además, Sam está deseando verte. ¿Te acuerdas de Sam?
—Sí. —Sam era el mejor amigo de Gabi en el pueblo, un chico muy ruidoso que llevaba el pelo largo hasta la cintura («aunque es una pena que a él no le quede como a meu amor Nuno, Alba, una auténtica pena»). Alba pensó que a David le hubiese caído bien.
Otra vez David. ¿Por qué no dejaba de pensar en él? ¿Por qué su cabeza tenía que recordarle una y otra vez todo lo que le había salido mal en ese último año? ¿Alguna vez conseguiría olvidarlo?
—Con un poco de suerte, podré arrastrarte a la peña en agosto, durante las fiestas, y le concederás un baile al pobre desgraciado.
—Sam no me parece un pobre desgraciado, precisamente. —Alba se cruzó de brazos.
—Razón de más para que bailes con él.
—No sé bailar.
—¿Y qué más da que no sepas? —Gabi bufó—. Siempre podéis sentaros en una roca, bajo las estrellas, y contemplar el infinito.
—Si nos ceñimos a su definición, el infinito no se puede contemplar…
—¡Ay, Alba, basta ya de poner pegas! —No pudo evitar sonreír al ver la expresión fastidiada de su prima—. Bueno, ¿qué hiciste tú ayer? ¡Que nunca me cuentas nada!
—Fui a comprar cosas para la abuela.
—¡Alba! —Gabi soltó un quejido y le arrojó uno de los cojines del sofá—. ¡No me fastidies!
—Me gusta hacerlo, Gabi.
—¿Cuántos años tienes, ciento siete?
—Ciento ocho. —Alba cogió una novela que había sobre la mesa camilla de su abuela y abrió una página al azar—. Anda, déjame leer tranquila un rato.
—Como quieras. —Su prima se levantó muy digna—. Voy a teñirme el pelo.
—¿De qué color? —quiso saber Alba, pero no obtuvo respuesta: Gabi ya debía de estar trotando hacia el baño.
En cuanto se cercioró de que estaba sola, Alba abandonó el libro —que resultó ser El orgullo del pavo real— y palpó el hueco que había bajo la mesa camilla. Enseguida dio con su cuaderno azul, que había escondido allí para que no lo viesen su tía y sus primos, y lo sacó con cuidado. Luego cogió un bolígrafo negro y lo apoyó sobre el papel cuadriculado de la primera página.
Martín Valero Grau nació en el valle de Tena el 13 de febrero de 1917. Fue el menor de cuatro hermanos criados en el seno de una familia que apoyaba el espíritu de la República. El 2 de marzo de 1936, poco antes del golpe de Estado que conduciría a la Guerra Civil española, se casó con Aurora González Navarro, una chica que había nacido el 4 de febrero de 1918 en el pueblo vecino.
Alba mordisqueó el bolígrafo y reflexionó unos instantes.
Cuando estalló la guerra, el mayor de los hermanos de Martín, Argimiro, fue asesinado por los golpistas. Argimiro era el maestro del pueblo y jamás había tocado un arma. Los otros dos hermanos se enrolaron en el ejército republicano y Martín se quedó en el pueblo con su madre. Fue entonces cuando Aurora se mudó a la casa familiar. El padre y los tres hermanos de Martín, así como el padre de Aurora y un buen número de amigos y vecinos, fueron asesinados entre 1936 y 1939.
La joven hizo números y comprobó que las fechas eran correctas. Continuó.
El 21 de septiembre de 1940, Aurora dio a luz a su primera hija, Paloma. Su segunda hija, Pilar, nació el 6 de agosto de 1942 y no llegó a conocer a su padre.
Pobre madre de Alba. Y pobre Paloma.
A finales de 1941, Martín se fue al monte para unirse al maquis.
Alba no conocía la fecha exacta, pero calculaba que habría sido entre diciembre y enero.
Sin embargo, no tardó en cruzar la frontera para enrolarse en el ejército aliado. Por aquel entonces, Francia ya le había declarado la guerra a Alemania.
No tenía ni idea de lo que le había ocurrido a su abuelo a partir de entonces. Lo único que sabía era que los alemanes lo habían hecho prisionero al cabo de unos pocos meses.
Fue capturado por los nazis en algún momento situado entre 1942 y 1943 y deportado al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde murió antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial.
Alba releyó lo que había escrito y cerró el cuaderno con lentitud.
Había rellenado página y media sin decir una sola palabra de Martín. Se había limitado a anotar con precisión una serie de hechos con una estructura muy semejante a la de sus libros de texto del instituto; no había escrito nada sobre los sueños, alegrías, esperanzas y temores que habrían acompañado a su abuelo hasta el día de su muerte. ¿De qué le servía memorizar un montón de fechas y acontecimientos si eso no le permitía conocerlo?
Frustrada, arrastró los pies hacia su dormitorio. Una vez allí, depositó el cuaderno sobre la mesa y se sentó en la cama para ponerse las zapatillas. Abrió el armario y sacó un jersey de lana gris. Hacía frío en la habitación, como si alguien hubiese abierto las ventanas del rellano. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando sintió el impulso de regresar a su habitación para coger la boina de Noah, que había guardado en el cajón de la mesilla de noche. En vez de ponérsela, la escondió bajo el jersey.
—Voy a dar una vuelta, abuela —anunció al pasar por la cocina.
—Muy bien, no comeremos hasta dentro de un par de horas.
—Habré vuelto antes.
—Que te diviertas.
A diferencia de su tía y sus primos, su abuela nunca le preguntaba a dónde iba o lo que pensaba hacer. Si Alba quería contárselo, la escuchaba; si no, le regalaba un silencio que siempre había agradecido, aunque nunca tanto como aquel verano.
Se alegraba de que Gabi siguiese atareada, tiñéndose el pelo, para no tener que decirle que salía. Si lo hacía, se empeñaría en acompañarla, pero tardaba tanto en arreglarse que se les haría la hora de la comida mientras tanto. Además, Alba había decidido salir sola para reflexionar, y la reflexión era incompatible con la adorable cháchara de su prima.
Cerró la puerta sin hacer ruido y echó a andar calle arriba, hacia las afueras del pueblo. No llovía, pero había humedad en el ambiente y no le sobraba el jersey. Se arrebujó en él mientras tomaba el camino de tierra que conducía a la ermita.
El paseo hasta allí no duraba ni quince minutos, aunque ella tardó media hora, porque se detuvo varias veces para identificar las plantas que crecían a orillas del camino —helechos, zarzamoras y rosales silvestres—, o examinar a una babosa que se arrastraba perezosamente hacia la zona de hierba alta. Soplaba una ligera brisa que hacía que las copas de los árboles se agitaran con suavidad. Buscó las montañas nevadas con la mirada y volvió a sentir el deseo de perderse en ellas.
Se le pasó un poco al llegar a la ermita, que estaba justo delante del cementerio del pueblo. Era pequeña y antigua, y la maleza crecía entre sus piedras grises, otorgándole cierto aire de abandono. La puerta solía estar cerrada con llave, aunque Alba había entrado en alguna ocasión cuando era pequeña. Gabi y ella solían jugar al escondite allí hasta que no se les había ocurrido nada mejor que saltar el murete del cementerio y ponerse a curiosear las antiguas lápidas de piedra. Paloma las había descubierto y había castigado a Gabi durante tres días enteros; no se había atrevido a castigar también a Alba, pero ella había decidido castigarse a sí misma por solidaridad.
Más adelante, cuando ya era mayor, Alba comprendió por qué su tía le tenía tanta aversión al cementerio: su padre tendría que haber descansado allí con sus hermanos y el resto de su familia, pero las tumbas de los Valero y los Grau se remontaban a muchas generaciones atrás. Martín había muerto en un campo de exterminio y nadie les había enviado sus restos, y lo más probable era que Argimiro y sus otros hermanos hubiesen sido arrojados a alguna fosa común.
El tema de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo siempre le había provocado escalofríos a Alba. ¿Cómo era posible que ningún gobierno democrático se hubiese propuesto abrirlas? No era una cuestión de ideología, sino de mera humanidad: nadie merecía tener a sus seres queridos enterrados en una cuneta.
Como de costumbre, la puerta de la ermita estaba cerrada. Alba subió los tres escalones que conducían hasta ella, se sentó en el último y apoyó la espalda en la madera carcomida. Solo entonces sacó la gorra de Noah del interior de su jersey, se la caló hasta las cejas y cerró los ojos.
¿Volvería a ver al chico algún día? Parecía bastante probable, ya que el pueblo era diminuto. Aunque tampoco sabía cuánto tiempo pensaba quedarse. ¿Dónde viviría? ¿Y con quién? No había hoteles allí, ni siquiera una mísera casa rural.
Alba no sabía si quería reencontrarse con él. No parecía una mala persona, pero cualquier interacción con gente de su edad le ponía nerviosa últimamente.
—Es cierto que merece la pena.
Se levantó la gorra y vio que Noah la observaba desde el pie de la escalinata. Trató de disimular que se había llevado un buen susto al oír su voz de repente.
—¿Qué cosa? —preguntó con más sequedad de la que el chico merecía.
—La ermita. —Noah vaciló—. ¿Puedo? —Señaló un sitio junto a ella.
—Como quieras, estamos en un sitio público.
—Vaya. —El chico no llegó a sentarse, se quedó mirándola desde donde estaba—. ¿Te estoy interrumpiendo? Puedo volver más tarde si prefieres estar sola.
Alba estuvo a punto de gritarle que sí, que quería estar sola, pero luego se dio cuenta de que no era verdad y se limitó a encogerse de hombros.
Noah se sentó a su lado, aunque a una distancia prudencial, y la miró de reojo.
—Veo que te ha gustado mi gorra.
—Solo me la he puesto porque pensaba que iba a llover. —¿Por qué tenía que ser tan desagradable?
—Ah, bueno. —El joven alzó la vista—. ¿De cuándo es esta ermita?
—Dicen que del siglo X, aunque eso no es del todo cierto. El edificio que ves es del siglo XVIII, lo que pasa es que hay documentos que prueban que ya había una ermita en este mismo lugar en la época medieval.
—Veo que estás bien informada.
—Me gustan las cosas viejas. —Ella desvió la mirada.
—Pero no crees en fantasmas —le recordó Noah—, a diferencia de tu prima.
El hecho de que se acordara de lo que le había contado hacía unos días le hizo sentirse irritada sin saber por qué.
—¿Me estás dando conversación por algún motivo en particular? —le espetó girándose hacia él de nuevo.
Noah parpadeó una sola vez. Luego se puso en pie.
—No quería molestarte. —Parecía sincero, lo cual solo contribuyó a que Alba se sintiese peor. Mientras ella lo observaba, bajó la escalinata de la ermita y se dio la vuelta para mirarla una última vez, con aire azorado—. Discúlpame, no volveré a hacerlo. ¡Adiós!
Alba maldijo entre dientes y se levantó de golpe.
—¡Espera, Noah!
Le dio un poco de vergüenza llamarlo a gritos, pero el chico se detuvo al instante y volvió a contemplarla con cautela. «Debe de pensar que te falta un tornillo».
Alba se armó de valor y se dirigió hacia él.
—Lo siento —le dijo. Primero pensó que eso iba a ser todo; luego, sin embargo, las palabras salieron de su boca sin que pudiese evitarlo—: No me has molestado, eres probablemente la persona más educada que he conocido nunca. El problema no eres tú, soy yo. Ya te dije que era antipática. Tienes todo el derecho del mundo a mandarme al cuerno, pero, si todavía quieres quedarte, a mí me parece bien. —Sintió cómo empezaban a arderle las mejillas. No sabía si estaba preparada para soportar un desplante, aunque viniese de un chico al que apenas conocía.
Noah se quedó mirándola durante unos segundos interminables.
—¿Siempre apartas a la gente que intenta acercarse a ti? —musitó al cabo de un momento. No había el menor atisbo de rencor en su pregunta, solo cierta preocupación.
—Antes no. —Alba retrocedió hacia la escalinata y se sentó de nuevo, esta vez en el primer escalón—. Antes era normal.
Antes de ese maldito curso, antes de que su grupo de amigos se fuese a la mierda, antes de David. Antes de que empezara a pensar que había algo incorrecto en ella, algo que hacía que sus relaciones fracasaran.
—Define «normal» —dijo Noah.
Ella soltó un bufido.
—Antes no estaba siempre a la defensiva.
—Ya veo. —Noah volvió a sentarse a su lado—. Todos nos ponemos a la defensiva cuando nos han hecho daño.
—¿Cómo sabes…?
—No, no te confundas: no tengo ni idea de lo que te ha pasado. —El chico esbozó una sonrisa apenada—. Pero, por desgracia, sé reconocer la tristeza cuando la veo.
—¿Y de qué color es? —preguntó Alba tontamente, por decir algo que no sonara tan profundo como lo que había confesado hacía tan solo unos instantes.
Noah no dudó al responder:
—Azul.
Bajó la vista y, durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Alba se miraba las manos, consciente de la presencia del otro chico junto a ella, mientras el cielo se iba cargando de nubes. La primera gota de lluvia le cayó entre las zapatillas.
—Debería volver a casa.
—Vale.
—Noah.
—¿Sí?
—Te prometo que, si volvemos a vernos, seré más agradable contigo.
—Estupendo. —Él la miró con simpatía y Alba se sintió un poco estúpida por haberle dicho eso. Entonces el chico añadió—: Si tú quieres, volveremos a vernos.
Entonces Alba soltó la mayor estupidez que podría habérsele ocurrido:
—Esta tarde pensaba ir a la biblioteca. ¿A ti te gusta leer?
—Mucho, la pena es que no sé hacerlo en español. —El joven la miró con aire de disculpa—. Solo sé hablarlo. ¿Por qué lo preguntabas?
—Por si también te apetecía venir, pero no pasa nada.
—Puedo acompañarte de todos modos.
—Oh. —Alba tragó saliva—. Pues… nos vemos a las seis en la Plaza Mayor, junto a la fuente, ¿de acuerdo?
—De acuerdo. —Noah hizo un gesto hacia la ermita—. Yo aún voy a quedarme un rato por aquí. ¡Hasta esta tarde!
Alba se alejó a toda prisa por el camino de tierra, en parte porque no quería llegar tarde a comer y en parte para disimular lo nerviosa que se había puesto.
Cuando llegó a casa, todos la estaban esperando, excepto Jordi, que seguía de excursión. Gabi se había teñido la melena de azul eléctrico y se había puesto una especie de túnica del mismo color. Alba se disculpó por la tardanza, se quitó el jersey de cualquier manera y se sentó en su sitio.
—¿Y esa gorra? —le preguntó su prima mientras la recogía del suelo—. Creo que vi una parecida en H&M el mes pasado. No sabía que fueses tan fashion, Alba.
—No es mía —dijo ella sin pensar.
—¿Y de quién es?
Ya empezaban con las dichosas preguntas.
—De un amigo.
—¿Un amigo? —Su tía se inclinó hacia ella—. No será del pueblo, ¿verdad?
—¡A comer, que se van a enfriar los espaguetis con tomate! —Aurora dio unas sonoras palmadas.
Alba se alegró de que su abuela la rescatara. No creía que sus encuentros con Noah tuvieran que ser clandestinos, pero sabía que permitir que llegasen a oídos de su tía era convertirlos en algo de dominio público.
Por suerte, Paloma ya se había puesto a parlotear:
—¡Parece mentira! ¡Mi hija pequeña saliendo sin parar y ese zascandil de Jordi triscando por los montes como una cabra! Tendrías que ver qué ropa se me pone para ir a clase, mamá. Me extraña que la policía no lo detenga por zarrapastroso. Y esas idas y venidas en coche, que no sé a qué fin tiene que coger el coche cada fin de semana… Mira que le dije a su padre que era pronto para regalarle uno. Al menos, no es uno de esos que dejan de ir al pueblo en cuanto se hacen mayores. ¡Aunque ya podría cortarse esos pelos que lleva de punta en medio de la cabeza!
—¡Vale ya de meterte con mi hermano! —protestó Gabi con la boca llena de espaguetis.
—Pues yo creo que tengo un nieto muy guapo y con bastante cabeza —dijo Aurora—. Aunque quizá debería ser más cuidadoso con dónde pone los pies. Las escaleras de esta casa se han estrellado contra su frente en más de una ocasión.
—¡Las escaleras de esta casa y todas las escaleras del mundo! —La tía de Alba extendió los brazos como si pretendiese abarcarlas todas—. ¡Y las esquinas de las mesas y los pomos de las puertas! Jesús, la de veces que hemos llevado a este hijo al hospital…
El resto de la comida transcurrió apaciblemente, ya que consistió en un monólogo de Paloma. Alba no participó en la sobremesa con la excusa de que iba a ir a la biblioteca. Omitió la parte de que había quedado con Noah y se preguntó por qué no podía actuar con normalidad en presencia de su familia sin que esta armara un alboroto.
«Solo vas a la biblioteca», se recordó a sí misma mientras se cambiaba de camiseta. Escogió una blanca con el dibujo de un mapamundi y arrojó el jersey sobre la cama, no creía que fuese a necesitarlo. Luego bajó las escaleras y se dirigió hacia la cocina, donde se encontraba su abuela tomándose el café en silencio. La ventana estaba abierta y se veían las hortensias del patio a través de ella, pero los ojos azules de Aurora estaban perdidos en la nieve de las montañas. Alba lamentó interrumpir sus pensamientos.
—¿Puedo llevarme la bolsa de la compra, abuela? —carraspeó—. Intentaré traerme un par de libros de la biblioteca.
—Buena idea, aunque necesitarás hacerte un carné de verano para eso. —Su abuela se volvió hacia ella—. No vayas con prisa, no hay nada que hacer en casa.
Alba tenía la impresión de que su abuela sabía que ocultaba algo, pero no le dijo nada más y ella tampoco quiso hablarle de Noah. No era nadie importante, solo un chico al que había conocido en el pueblo y al que había tratado peor de lo que merecía. En parte por eso le había propuesto que fuesen juntos a la biblioteca, aunque no se le había ocurrido pensar que quizá Noah no supiese leer en español. «Si es que nunca aciertas».
Le dio un beso a su abuela, se puso la gorra y bajó las escaleras antes de que su tía o su prima pudiesen interceptarla.