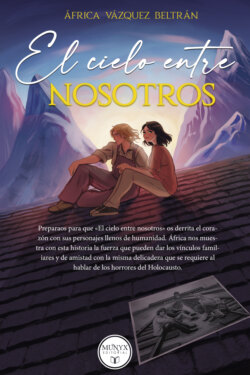Читать книгу El cielo entre nosotros - África Vázquez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеValle de Tena, junio de 2001
—¡Hay que ver, Alba, cada día estás más alta! —Paloma palmeó la espalda de su sobrina con una de sus manos fibrosas—. Jordi y Gabi están subiendo las maletas, da gusto con estos chicos. Los dos se alegran mucho de que vayas a pasar el verano en el pueblo. ¿Cómo es que Pilar no se ha animado a venir unos días? ¡En este caserón hay sitio de sobra!
Para cuando Alba fue a responder, su tía ya había dirigido su jovial e ininterrumpido torrente de palabras hacia la pobre Aurora. Desde luego, no se parecía en nada a su madre. Paloma era robusta y musculosa, tenía el pelo gris y hablaba por los codos; Pilar era una urbanita de los pies a la cabeza, morena, esbelta e impecable. Paloma era trabajadora social; Pilar estaba empleada en una compañía de seguros. Paloma se había llevado a sus hijos a pasar todos los veranos de su vida en el valle de Tena y amaba con todo su ser la vieja casa en la que había nacido; Pilar prefería no ir al pueblo porque decía que solo le traía recuerdos tristes de un padre ausente y una madre siempre alerta. La posguerra había sido dura para la abuela de Alba, pero también para su madre y su tía. Tal vez por eso Aurora no le reprochaba a su hija pequeña que nunca hubiese vuelto a casa.
«Tu madre no llegó a vivir la época del maquis, de las idas y venidas», le había explicado a Alba en una ocasión. «Ni siquiera conoció a su padre: Martín se fue sin saber que yo estaba embarazada de ella. Cuando todo se complicó y mandé a las niñas a un internado en la ciudad, tu madre solo tenía diez años, mientras que tu tía ya había cumplido doce. Dos años son mucho tiempo para personas tan jóvenes. Paloma era la más entusiasta, quería unirse al maquis en el futuro».
Aurora había reído entre dientes al recordar aquello. A veces reía de una forma que Alba solo había visto en los wéstern que tanto le gustaban a su padre, como Clint Eastwood en Por un puñado de dólares o La muerte tenía un precio. ¿Qué tenían que ver una señora mayor y Clint Eastwood? Bueno, había que observar muy detenidamente a su abuela para descubrirlo.
«Por suerte o por desgracia», había seguido diciéndole, «las actividades del maquis cesaron antes de que Paloma pudiese aprender a manejar un fusil. En cambio, Pilar no entendía por qué entraban hombres desconocidos en nuestra casa en busca de comida y cobijo. Y eso que el valle de Tena era un lugar de paso, no hubo tanta actividad como en otras zonas del Pirineo. Pero tu madre era demasiado joven como para entender lo que ocurría».
La abuela de Alba era capaz de hablar de lo diferentes que eran sus hijas sin dejar entrever ningún tipo de favoritismo por una o por otra. En realidad, Alba sabía que las quería a las dos. Ella misma también quería a su madre y a su tía de diferentes maneras, aunque no hiciese más que decepcionar a la primera y desconcertar a la segunda con su comportamiento. Ojalá se hubiese parecido más a la chica que todos esperaban que fuese.
—¡Alba!
Oyó un gritito en la escalera y un taconeo subiendo por los peldaños. Reprimió una sonrisa y abrió los brazos para recibir en ellos a su prima, que se le colgó del cuello y empezó a parlotear tal y como había hecho su madre minutos antes:
—¡Es genial que hayas venido a pasar las vacaciones en el valle! ¡No te imaginas lo fantástico que es este lugar en verano! Sobre todo, esta vieja casa, con sus fantasmas haciendo: «¡Uhhh!»… ¡Da un miedo que te cagas! Aunque, bueno, tú ya has pasado alguna noche aquí. Pero no es lo mismo venir un par de días que tres meses, acabas rayándote mogollón cada vez que oyes un ruido…
Mientras hablaba, Gabi se apartó de Alba y se retiró un mechón de pelo naranja de la frente. Tenía la costumbre de teñirse el pelo de un color diferente cada semana, a juego con la ropa que más le apetecía ponerse. El problema era que cambiaba de opinión a menudo, al igual que de gustos. Un día le daba por escuchar heavy metal —«Porque los chicos con melena son los mejores, Alba, solo tienes que mirar a los de Extreme. Tengo que aprender portugués para cuando me case con Nuno Bettencourt. Eu também te amo. ¿Verdad que se me da bien?»— y, al siguiente, veía un documental en la televisión y decidía que iba a volverse activista por los derechos de los animales —«No te imaginas lo que les hacen a esas pobres foquitas, Alba, ¡es horrible! ¡Alguien tiene que tomar medidas al respecto!»—. Todo aquello exasperaba a sus padres, pero a Alba le parecía bastante divertido. Además, Gabi siempre se alegraba de verla, y solo por eso soportaba una efusividad que le hubiese resultado abrumadora viniendo de cualquier otra persona.
—No seas irrespetuosa, Gabi. —Una voz masculina emergió de lo que parecía un montículo de maletas flotantes que subía por las escaleras. Jordi asomó su cresta rubia por detrás de una mochila y saludó a su prima con un gesto—. La casa es antigua, es normal que la madera cruja a veces. No tiene nada que ver con fantasmas.
—Perdón. —Gabi bajó la mirada con aire compungido. Su hermano mayor dejó todos los bultos en el suelo y se sacudió el polvo de la masa informe de tela de estampado escocés que llevaba puesta. Alba no hubiese sabido decir si era un conjunto de camiseta y pantalón, un peto o una cortina vieja de sus tíos.
—Anda, déjate de historias paranormales y ayúdame con las maletas. Quiero ir a saludar a la abuela, aunque supongo que mamá ya la tendrá secuestrada.
—¡Por supuesto! —Su hermana se dirigió hacia una de las bolsas, la que parecía ser la menos pesada, la agarró por el asa y tiró de ella con todas sus fuerzas. Pero no ocurrió nada.
La expresión consternada de Gabi resultaba tan cómica que Alba tuvo que hacer un esfuerzo por mantenerse seria.
—Tranquila, yo te ayudo.
—No lo entiendo, ¡si estoy superfuerte! —Mientras Alba empezaba a subir las maletas de una en una, Gabi trotaba tras ella exhibiendo un brazo flacucho—. Este año me he apuntado al gimnasio y todo.
—Solo fuiste un día —dijo Jordi mirándola por encima del hombro, con tan mala suerte que chocó contra una columna por ir distraído. Se llevó las manos a la nariz, preguntando con un quejido desde cuándo había una columna en medio del pasillo, y Gabi le contestó que desde el siglo dieciséis por lo menos (aunque, naturalmente, la casa no había sido construida en el siglo dieciséis).
Alba miró a sus primos y, por fin, rio. Hacía tanto tiempo que no reía que le resultó extraño, como si no recordara muy bien cómo se hacía.
Volvió a ponerse seria.
—¿Qué es todo ese ruido? —oyeron gritar a Paloma desde el salón—. ¿Vais a venir o no?
Alba rodeó el hombro de Gabi con el brazo y empujó con cuidado a Jordi hacia la cocina, donde suponía que su abuela tendría un poco de hielo para su nariz magullada. En cuestión de minutos, había dejado de pensar en su abuelo, la Segunda Guerra Mundial y el pasado que dormía tras las puertas de un armario.
—Me alegro de teneros en casa. —Aurora sonrió una vez que todos estuvieron sentados en el salón, Jordi con un trocito de algodón en el orificio derecho de la nariz y una bolsa de guisantes congelados en las manos—. Supongo que estaréis cansados después del viaje —dijo volviéndose hacia los recién llegados.
Alba aprovechó que no la estaba mirando para observarla. Su abuela tenía más de ochenta años y, sin embargo, no recordaba haberla visto envejecer. Siempre había sido como en ese momento: una mujer recia, de pelo blanco y manos callosas, con el rostro surcado por arrugas atemporales. En la ciudad se vestía con la ropa que le compraban sus hijas, pero era llegar al pueblo y recuperar los vestidos de siempre, azules y verdes con lunares blancos, y sus queridas alpargatas. Le gustaba leer novelas, cuidar de las hortensias del jardín y pasear hasta la vieja ermita. No le gustaba sentarse en la puerta de casa ni visitar a las otras mujeres mayores del pueblo. Quizá, por ese motivo, era la única persona que nunca presionaba a Alba para que hiciese vida social.
Y aquello iba a ser todo un alivio ese verano.
—¿Cansados? ¡Qué va! Si solo son un par de horas por carretera. —La tía de Alba palmeó los brazos de uno de los dos sillones orejeros del salón. Aurora ocupaba el otro y Gabi, Jordi y Alba se apretujaban en el viejo sofá tapizado de verde—. Mis chicos aguantan todo lo que les echen.
—Todo menos la música del coche —masculló Jordi.
—¿Tienes algo en contra de Nino Bravo, hijo? —Paloma se cruzó de brazos y no esperó a que Jordi respondiese—: Gabi está deseando salir de marcha con los del pueblo, lleva todo el camino hablando de ello.
—¿Tú tienes planes para esta noche, Jordi? —preguntó Aurora suavemente.
—Puede que vengan a buscarme unos amigos, pero no tengo el cuerpo para mucha fiesta —dijo él—. Estoy cansado y, además, tengo que estudiar.
—¡Mi chico ha suspendido tres asignaturas! ¿Qué te parece, mamá? ¡A punto de empezar tercero de carrera y en ese plan! —Paloma se inclinó hacia su madre con aire dramático—. Y ni siquiera se nos ha echado novia todavía. ¡Con lo guapo que es! ¿Hay alguna chica mona por el pueblo?
—¡Mamá! —protestó Jordi.
—Creo que eso debería decidirlo él, hija mía —atajó Aurora—. Espero que te lo pases muy bien con tus amigos, Gabi.
—Gracias, abuela. Alba también vendrá conmigo, ¿a que sí? —La miró tan esperanzada que la joven se sintió culpable.
—No lo creo, Gabi —dijo en voz baja.
—¿Por qué no? —Su prima hizo un puchero—. ¡Pero si es la noche de San Juan, la más mágica del año! Y ya les he hablado a todos de ti, estoy segura de que les encantarás.
Sí, seguro que les encantaba. Como le encantaba al resto del mundo.
—Quizá otro día. —Alba desvió la mirada y un tenso silencio invadió la habitación.
Desde que tenía memoria, su tía y su prima la habían animado a hacer amigos en el pueblo. «Hacer amigos», como si tuviese cinco años y le bastara con acercarse a cualquier grupo de niños para preguntarles si podía jugar con ellos. Alba siempre les decía que no se aburría en casa de su abuela por el simple hecho de no relacionarse con más gente de su edad, pero un año le habían insistido tanto que había accedido a acompañar a Gabi a la peña. La experiencia había sido tan desastrosa que se había reafirmado en su creencia de que no debía intentar siquiera unirse a los amigos de su prima. Aunque no le importaba saludarlos cuando se cruzaba con ellos en la Plaza Mayor o en la tienda de don Adrián, entre eso y ser su amiga había un gran trecho.
Y más ahora que la palabra «amistad» se había vaciado de contenido para ella. Ya no significaba nada.
Gabi no insistió, quizá porque su abuela la estaba mirando fijamente desde el sillón orejero. Paloma y ella se marcharon y la tranquilidad volvió al viejo caserón: Jordi se metió en su dormitorio y Aurora se puso a ordenar sus labores. Su habilidad como costurera le había resultado muy útil para fabricar o arreglar su ropa cuando no tenía la opción de comprarla. De vez en cuando, Alba le echaba un vistazo al baúl que había en el desván, donde aún guardaba los primeros trajes que les había confeccionado a Paloma y Pilar.
Lo que Alba nunca había visto eran las ropas de su abuelo Martín. Sospechaba que su abuela podía habérselas prestado a los maquis que habían pasado por su casa en la posguerra. Aurora era una mujer práctica, por lo que a Alba no le hubiese extrañado que se desprendiera de los recuerdos de su esposo para ayudar a alguien que lo necesitaba. Aun así, jamás se lo había preguntado. Las dos hablaban de aquellos tiempos sin reparos, mucho más de lo que Aurora había hablado del tema con sus hijas; sin embargo, había algunos temas que Alba no se atrevía a tocar. No quería entristecer a su abuela.
Decidió aprovechar aquella momentánea paz para volver al despacho. Las baldosas se movieron bajo sus pies y no pudo evitar pensar en los fantasmas que hacían «¡Uhhh!» de su prima. Los suyos le parecían mucho más reales.
Giró la llave muy despacio y abrió la puerta.
—¡Alba! —La voz de su abuela la sobresaltó. Dio media vuelta y fue corriendo a la cocina.
—Qué rapidez —dijo Aurora al verla llegar—. Siento haberte interrumpido, pero acabo de acordarme de que tenía que comprar huevos para la cena. ¿Me harías el favor de ir un momento a la tienda de don Adrián?
—Claro, abuela. —Alba se dirigió hacia las escaleras a toda prisa—. ¡Me calzo y voy!
Subió los peldaños de dos en dos. Notaba la madera fría bajo los pies. Caía la tarde y el rellano estaba en penumbra, por lo que tuvo cuidado de no tropezar. Cuando llegó a su dormitorio, abrió los postigos y sacó un par de calcetines que había guardado en el cajón del armario. Luego se sentó en la cama y se puso las zapatillas.
Entonces percibió una sombra en la puerta.
—¿Jordi? —preguntó volviéndose hacia el umbral.
Pero allí no había nadie.
Intrigada, Alba salió al rellano. Apenas podía distinguir las baldosas del suelo y los postigos cerrados de las ventanas. El olor a humedad se mezclaba con el de algo que no logró identificar en un primer momento. Probó suerte otra vez:
—¿Jordi?
Nada.
Alba sacudió la cabeza. Debía de habérselo imaginado.
Bajó las escaleras y cogió una bolsa de tela que colgaba de un gancho en la pared de la cocina. Su abuela siempre la dejaba allí para que la usaran cuando fueran a hacer algún recado.
—¡Vuelvo enseguida! —se despidió.
—No corras —le contestó Aurora mientras pelaba patatas.
Estaba nublado y empezaba a gotear. Alba se arrepintió de no haber cogido un jersey, pero decidió que no merecía la pena volver. Bajó la cuesta que separaba la casa de su abuela de la Plaza Mayor y se permitió el lujo de detenerse un instante junto a la fuente que la presidía. Cuatro peces de piedra expulsaban sendos chorros de agua por las bocas abiertas. Si uno se detenía en ese punto y miraba al norte, podía ver los picos nevados de las montañas que rodeaban el pueblo. Daba igual lo caluroso que fuera el verano, la nieve nunca desaparecía del todo en el valle.
Alba cerró los ojos y se imaginó subiendo esas montañas, perdiéndose en los bosques de pinos y abetos, contemplando el vuelo de los quebrantahuesos sobre sus copas. Ese pensamiento le provocó una oleada de anhelo, quizá porque echaba de menos la naturaleza o porque lo que más deseaba en el mundo era estar sola.
¿Había sido una buena idea ir al pueblo? Si solo hubiesen estado su abuela y ella, ni se lo hubiese planteado, pero no sabía si tendría la paciencia necesaria para lidiar con su tía y sus primos, sobre todo, con Gabi, que tan deseosa parecía de organizarle la agenda. Quería a su familia, aunque, a veces, no bastaba con querer a alguien para sentirte cómodo en su presencia.
Alba se apartó de la fuente y echó a andar de nuevo. Aquel pueblo, a diferencia de la mayoría de los que había en el valle de Tena, estaba fuera de las rutas turísticas y apenas recibía un puñado de visitantes en verano, casi siempre familiares o amigos de sus habitantes, o bien excursionistas que se perdían con el coche y, tras echarle un rápido vistazo a la iglesia, se marchaban de allí. Solo había un bar y una tienda, la de don Adrián, y esta última se encontraba en la otra punta del pueblo, por lo que Alba decidió apresurarse. Confiaba en poder husmear un poco más en el despacho de su abuelo a lo largo de la tarde…
Entonces se dio cuenta de algo terrible: había dejado la llave metida en la cerradura. ¡Qué vergüenza! ¿Así era como le demostraba a su abuela que podía fiarse de ella? Ojalá le diese tiempo a volver a casa antes de que la descubriese.
Llegó a la tienda de don Adrián casi sin aliento. Sobre el escaparate polvoriento aún se leía: «tienda de ultramarinos GARCÉS», con una grafía de hacía más de treinta años. Alba empujó la puerta con tanta energía que provocó un estruendo de campanillas al entrar.
—Perdón —dijo en voz alta.
Nadie respondió: el mostrador estaba desierto. Alba supuso que don Adrián habría ido a alguna parte y se dispuso a esperar.
La tienda era muy pequeña y estaba mal iluminada. Don Adrián solía decir que él ya sabía dónde estaba cada cosa, por lo que el cliente no tenía ninguna necesidad de verlo. Vendía un poco de todo, aunque sus productos estrella eran los huevos, los melocotones y las magdalenas caseras. Alba suspiró y se apoyó en la pared. De ella colgaban una acuarela en la que se podía ver la ermita que había a las afueras del pueblo y el calendario de una asociación de ganaderos. El mes de junio estaba presidido por la fotografía de tres vacas marrones que pacían en el campo. Eso le hizo recordar la época en la que Gabi había querido tener su propia granja —«Porque tiene que ser genial eso de despertarte por la mañana, ordeñar a tu vaca y desayunar huevos recién puestos, y luego dar un paseo a caballo por el campo»—.
Cerró los ojos y se preguntó con qué habría soñado su abuelo Martín. Era algo que su abuela nunca le había contado. ¿Lo sabría ella? ¿Habrían tenido tiempo de soñar durante los breves años de felicidad que habían compartido antes de la guerra que cambiaría sus vidas?
—Hola. —Una voz suave le hizo abrir los ojos de nuevo.
Entonces se dio cuenta de que no estaba sola: había un chico en la tienda.
Alba lo contempló durante unos instantes. Por el pelo rubio y el rostro pálido dedujo que era extranjero, quizá del norte o del este. Sí, podía ser eslavo perfectamente. Poseía unas facciones delicadas, aunque la dureza de sus pómulos y su mandíbula revelaba que estaba más cerca de la madurez que de la adolescencia, y vestía ropas anticuadas: camisa beis de manga corta, pantalones marrones y zapatos desgastados. Una de sus manos, larga y delgada, sujetaba una boina con visera de estilo francés.
Nunca lo había visto por el pueblo, de eso estaba segura. Hizo lo posible por recuperarse de la impresión antes de responder:
—Hola.
—Creo que el dueño se ha marchado un momento. —El joven bajó la vista y jugueteó con la gorra. Hablaba un perfecto castellano, pero tenía un acento que Alba no supo identificar. No era inglés ni francés. Tampoco parecía ruso, uno de sus excompañeros de clase era de Moscú y no hablaba como él.
—Tendremos que esperar. —Alba volvió a apoyarse en la pared.
Los dos se quedaron en silencio y Alba no pudo resistir la tentación de mirar al joven con disimulo. Llevaba el pelo bastante largo, por debajo de la barbilla, y se le curvaban algunos mechones detrás de las orejas. Su cuello era largo y los hombros, anchos, y, aunque había adoptado una actitud relajada, permanecía elegantemente erguido. No se parecía a los amigos de Gabi, ni tampoco a sus excompañeros del instituto. No se parecía a ningún chico que conociese.
—¿Es tu primer verano en el pueblo? —le preguntó. Una cosa era que no quisiese hacer amigos y otra, que disfrutara de los silencios incómodos.
—Es mi primer verano, sí. —El chico alzó la vista de nuevo y Alba se fijó en que tenía los ojos grises—. ¿Tú eres de por aquí?
—No, yo vivo en Zaragoza. He venido a pasar las vacaciones a casa de mi abuela.
—Parece un buen sitio para veranear.
—Lo es. Antes solo venía unos días para estar con mi abuela, mi tía y mis primos, pero este año me quedaré hasta septiembre. —De pronto, Alba pensó que estaba dándole demasiada información a un completo desconocido.
Como si le hubiese leído el pensamiento, el chico sonrió.
—Perdona, ni siquiera me he presentado. —Dio un paso al frente—. Me llamo Noah.
Le tendió la mano con tanta formalidad que a Alba le costó una fracción de segundo estrechársela. Tenía los dedos fríos.
—Yo soy Alba. —Tanteó el terreno—: Noah no es un nombre muy común por aquí…
—Soy polaco. —El chico la miró arqueando las cejas—. Creo que se me nota un poco.
—Lo cierto es que sí. Espero que no te haya molestado mi pregunta.
—Ni siquiera ha sido una pregunta. —Noah sonrió con aire divertido—. Un buen amigo me enseñó tu idioma. En realidad, él fue quien me habló de este lugar. Del pueblo, del valle… De lo que sucedió en los Pirineos durante la Guerra Civil.
Alba sintió que se le aceleraba el corazón.
—¿Te refieres a…?
—La guerrilla antifranquista. —Ahora el joven la miraba con seriedad.
—¿Quién es tu amigo? —Alba no pudo morderse la lengua antes de formular esa pregunta, por lo que intentó arreglarlo—: Me refiero a… Es que mis primos conocen a mucha gente, igual hasta somos parientes lejanos. —Pues no, no lo estaba arreglando—. ¿Te alojas con él?
Noah se quedó mirándola durante unos segundos. ¿Le habría molestado que fuese tan directa? No lo sabía. «Por eso nunca conoces gente, Alba: porque se te da regular».
—Mi amigo ya no vive aquí —dijo el chico simplemente.
Entonces Alba oyó la puerta de la trastienda y se volvió hacia el mostrador.
—¡Papeles y más papeles, esta mujer no me da ni un respiro…! —Don Adrián llegó refunfuñando y se recolocó las gafas antes de mirar a Alba parpadeando—. Ah, hola. Eres la nieta de Aurora, ¿verdad? ¿Cómo está? —No le permitió responder—. Bueno, ¿qué querías?
Ignoró por completo a Noah. Siempre estaba despotricando de los «forasteros», como le gustaba llamar a todo aquel que no tuviese raíces en el pueblo, pero su actitud fue casi grosera esta vez. Se notaba que su tienda no dependía de los turistas para sobrevivir.
Alba le dirigió una mirada apurada a Noah, que le hizo un gesto para restarle importancia al asunto,y suspiró:
—Una docena de huevos, por favor.
Don Adrián se los sirvió sin dejar de fruncir el ceño. Alba pagó tan deprisa como pudo y salió de la tienda. Para su sorpresa, Noah fue tras ella.
—¿Tú no ibas a comprar nada?
—He cambiado de idea. —El joven sonrió otra vez. Aunque no parecía molesto, Alba se sintió mal por él de todas maneras.
—Don Adrián no es la persona más sociable del mundo, y menos con la gente de fuera. —Sacudió la cabeza—. Se merecía que yo también me fuese sin comprar, pero mi abuela me había pedido que le hiciese un recado y…
—No te preocupes —la interrumpió Noah—. No es la primera vez que me pasa, estoy acostumbrado. No es culpa tuya —insistió al ver que Alba no parecía muy convencida.
La joven pensó en su abuela, que la estaba esperando para preparar la cena, y en la llave que había dejado puesta en la cerradura del despacho, y se dijo que tenía que despedirse. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo.
—En fin, yo debería… —dudó—. La casa de mi abuela está por allí. —Señaló en su dirección.
—¿Te parece bien que te acompañe? —le preguntó Noah.
Alba parpadeó.
—¿Acompañarme? ¿Para qué? —La pregunta sonó más brusca de lo que pretendía.
—Es agradable tener a alguien con quien hablar —contestó el chico encogiéndose de hombros.
—Lo siento, te has encontrado con la persona más antipática de todo el pueblo.
¿Por qué no podía callarse, por qué no podía inventarse una excusa sin más? Seguro que acababa de espantar a Noah. «Bueno, quizá sea mejor así. No has venido al pueblo a hacer amigos, ¿no?».
—No me has parecido antipática en ningún momento, la verdad. —Noah la miraba con cierta curiosidad, pero no parecía deseoso de salir huyendo.
—Espera a conocerme —suspiró Alba.
—Vale. ¿Vamos, entonces?
Alba se dio cuenta de que Noah no había captado la ironía y dudó. ¿Cuántas probabilidades había de que aquel chico polaco de modales exquisitos y bonitos ojos grises fuese un loco con un hacha? Lo cierto era que no lo parecía, pero no se le ocurría otra razón por la que quisiera seguir hablando con ella después del penoso espectáculo que estaba dando. Pensó en decirle que «espera a conocerme» era una forma de hablar y que no tenía ninguna intención de dejarse conocer, ni por él ni por nadie.
En vez de eso, se puso en marcha.
—¿Has visitado el pueblo ya? —dijo para romper el hielo.
—Lo cierto es que no. —Noah caminaba junto a ella—. Sé que tiene una iglesia y que hay una ermita a las afueras, pero nada más.
—Merece la pena visitar la ermita. Es de lo poco interesante que hay por aquí, lo demás son casas viejas y muchas de ellas están abandonadas. Creo que mi prima y sus amigos se colaron en una el verano pasado para grabar una psicofonía, Gabi está un poco obsesionada con los fantasmas. —No entendía por qué estaba hablando tanto, pero Noah la escuchaba con interés.
—¿Fantasmas? ¡Vaya! —El chico parpadeó—. ¿Y tú? ¿Crees en ellos?
—No tengo edad para eso.
—¿Cuántos años tienes?
—Diecisiete, ¿y tú?
—Dieciocho.
Habían llegado a la Plaza Mayor sin que Alba fuese consciente de ello. Se detuvo junto a la fuente y volvió a contemplar los montes nevados a lo lejos. Noah hizo lo mismo y, durante unos segundos, los dos permanecieron en silencio. Soplaba un viento frío y húmedo.
Luego Alba se giró hacia el chico.
—Me esperan en casa.
—Que pases una buena tarde. —Noah le puso la boina en la cabeza.
—¿Y esto? —Alba lo miró, confundida.
—No es un regalo, sino un préstamo. —El joven fingió estudiarla con detenimiento—. Te sienta bien.
—Si tú lo dices… —Ella puso los ojos en blanco, en parte para disimular su nerviosismo—. En fin, ya nos veremos. Aunque solo sea porque tengo que devolverte tu gorra.
—Aunque solo sea por eso. —Noah retrocedió un paso—. ¡Hasta la vista!
Alba le dio la espalda y se alejó. Entonces cayó en la cuenta de que, después de todo, el joven no le había contado dónde se alojaba ni con quién. Bueno, tampoco era importante: fuera cual fuese la respuesta, Alba no iba a ponerse a husmear en su vida.
Miró el reloj y comprobó que no había estado ni treinta minutos fuera de casa. Subió las escaleras tan deprisa como pudo, se quitó la gorra y la guardó bajo la camiseta. Luego entró en la cocina para dejar los huevos.
—¿Te ayudo a pelar patatas? —le preguntó a su abuela.
—No te preocupes, ya he terminado. —Aurora se fijó en los huevos—. Gracias por hacerme el recado, Alba.
—No hay de qué.
—¿Estaba don Adrián en la tienda o su mujer?
—Don Adrián. —Alba devolvió la bolsa de tela a su sitio—. Ha tardado un poco en atenderme, pero me he entretenido mientras tanto.
—¿Ah, sí? —Aurora guardó los huevos en la nevera—. ¿Y eso por qué?
—Oh, por nada en especial. —Aunque su abuela no era como su tía, que se empeñaba en emparejar a toda su parentela con el primer incauto que pasaba por delante, Alba no creía necesario dar explicaciones sobre el encuentro con Noah.
Había sido raro, eso tenía que admitirlo; aun así, una parte de ella se alegraba de haber conocido a alguien en el pueblo sin necesidad de que su prima la presentara en sociedad, como sabía que haría en cuanto tuviese ocasión.
«¿No decías que no querías hacer amigos?».
Suspiró.
«Ya que hablo tanto sola, al menos, podría no discutir conmigo misma».
En cuanto su abuela se distrajo con la cena, Alba salió de la cocina y cruzó el pasillo sigilosamente. Por suerte, la llave seguía donde la había dejado. Aliviada, entró en el despacho.
Al igual que aquella mañana, se detuvo en medio de la habitación durante unos instantes. ¿Se lo parecía a ella o había algo fuera de lugar? Tardó un poco en darse cuenta de lo que era: la puerta de la jaula volvía a estar abierta. El cierre debía de haberse estropeado. La cerró de nuevo y luego abrió el armario para recuperar la caja que había abandonado antes y que ahora tenía las gomas un poco desplazadas.
La foto del pequeño Martín seguía encabezando aquel montículo de recuerdos, pero esta vez Alba tenía un objetivo muy claro. Sin embargo, no lo encontró rebuscando en la caja.
—No puede ser —murmuró por lo bajo.
Volcó el contenido sobre la mesa, pero fue inútil: el sobre de Auschwitz había desaparecido.
Alba estaba segura de haberlo puesto en su sitio. Aunque había recogido la caja a toda prisa, el sobre era lo primero que había guardado. Entonces, ¿dónde estaba?
Pensó de nuevo en la llave olvidada y se preguntó si alguien habría entrado en el despacho mientras estaba fuera.
Entonces dedujo lo que había ocurrido: la propia Aurora había retirado el sobre. Aquellas imágenes no eran simples fotografías de su difunto esposo, eran prácticamente sus cenizas, el testimonio que probaba que se lo habían arrebatado de la peor manera posible.
Una parte de Alba sintió el tonto impulso de decirle a su abuela que sabía que se había llevado el sobre de Auschwitz; luego decidió que no debía hacerlo. Se conformaría con ver las demás fotos, las cartas y todo aquello que su abuela le permitiese tocar. Quería conocer la historia de Martín, pero no tenía ninguna necesidad de recrearse en los episodios más oscuros.
Decidió que seguiría investigando más adelante, ya había tenido suficientes emociones en un solo día. Además, apenas quedaba media hora para que la familia se reuniese de nuevo y quería disfrutar del silencio un rato.
Siempre con cuidado, devolvió la caja a su sitio, cerró la puerta del armario y echó un último vistazo alrededor. La jaula seguía cerrada. Alba salió del despacho, echó la llave y esta vez la guardó celosamente en el bolsillo de sus vaqueros. Muy cerca de la gorra que aún llevaba escondida bajo la camiseta.