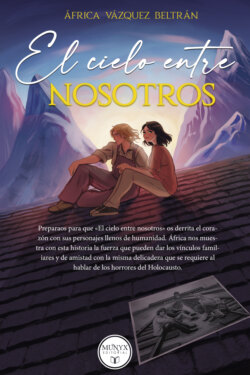Читать книгу El cielo entre nosotros - África Vázquez - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеValle de Tena, junio de 2001
Alba se quedó mirando la llave. Era pequeña y de hierro negro, y tenía atado un pedacito de papel amarillento en el que su abuela Aurora había escrito «despacho» con su pulcra caligrafía. La llave debía de tener unos ciento cincuenta años, tantos como la propia casa, pero apenas estaba un poco herrumbrosa.
Su abuela se la había entregado esa misma mañana, justo después de que el autobús dejara a Alba junto a la carretera y ella arrastrara su única maleta hasta lo alto del pueblo, donde dormitaba un viejo caserón de piedra con el tejado de pizarra, las puertas pintadas de verde y geranios en las ventanas. La casa de su familia.
«Puedes quedártela durante todo el verano», le había dicho Aurora mientras la observaba con sus penetrantes ojos azules, «confío en que respetarás la memoria de tu abuelo».
Aquel gesto significaba mucho para Alba, y más teniendo en cuenta cómo habían sido las cosas en el último año. Hacía tiempo que nadie confiaba en ella para nada, pero su abuela estaba dispuesta a dejarle entrar en su pequeño santuario. Tal vez porque sabía que Alba también pensaba con frecuencia en el pasado.
Solo se había asomado al despacho de su abuelo Martín en una ocasión, hacía tiempo, y tenía un vago recuerdo del mismo. Era la única habitación de la casa del pueblo que siempre permanecía cerrada con llave, la única en la que sus primos y ella no podían jugar cuando eran pequeños. Incluso su madre y su tía fingían no ver la puerta al fondo del pasillo del primer piso, como si fuese uno de los muchos fantasmas que parecían sobrevolar la historia de su familia.
Nadie había utilizado ese despacho desde los años 30 y su abuela lo había cerrado con llave en los 50, después de recibir la carta que confirmaba sus sospechas: que su marido había muerto en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y que todo lo que quedaba de él eran un puñado de fotografías.
La madre y la tía de Alba nunca habían querido rebuscar en los viejos recuerdos de su padre. Demasiadas heridas abiertas, demasiadas historias tristes enterradas en el pasado. Las dos preferían ignorar aquello. Cada verano, Aurora se marchaba al pueblo y pasaba tres meses allí con la tía de Alba, Paloma, y sus primos, Jordi y Gabi. Su madre, Pilar, era la encargada de llevar a la abuela en junio y recogerla en septiembre, pero muy rara vez cruzaba la verja de hierro. Permanecía sentada en el coche, contemplando el jardín lleno de maleza, y esperaba a que Aurora alcanzara la puerta antes de marcharse otra vez. Aunque animaba a Alba a que visitara a su abuela durante las vacaciones escolares, ella no se les unía. No podía. En cuanto a la tía y los primos de Alba, conocían cada pueblo, cada rincón y cada vieja leyenda del valle de Tena, pero jamás mencionaban al hombre que había habitado aquella casa hacía setenta años.
Alba veía las cosas de un modo distinto. Ella llevaba ya varios veranos preguntándose por aquella puerta cerrada con llave, por aquel despacho en el que nadie entraba nunca, por aquellas fotografías que ningún miembro de la familia, excepto su abuela, se había atrevido a contemplar. Pensaba en su abuelo Martín a menudo, sobre todo, desde que había estudiado la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial en el instituto. Esas guerras, que parecían tan lejanas, habían cambiado la vida de su familia. Y la suya, de alguna manera.
Les había dicho a sus padres que esa era la razón por la que había decidido pasar un verano entero en el pueblo por primera vez en la vida. No era mentira, o no del todo.
Su madre la había mirado, sorprendida. «¿Estás segura de que no te aburrirás ahí arriba, hija?», le había preguntado. «Pensaba que querrías ir a la playa con tus amigos para celebrar que has aprobado la selectividad».
Alba había reprimido el impulso de contestarle: «¿Qué amigos, mamá?», y le había asegurado que no le importaba perderse aquel plan. También les había prometido a sus padres que volvería a casa en septiembre y se uniría al viaje familiar a Francia que hacían todos los años.
Nada más recibir las notas de selectividad, había hecho la maleta. No entendía por qué sus primos siempre viajaban con tantos bultos, ella solo necesitaba un puñado de cosas: vaqueros, camisetas, zapatillas de deporte, un par de jerséis por si algún día salía de noche —aunque eso era poco probable—, el discman y una pila de libros para cuando no tuviese nada que hacer —eso era bastante más probable—. Había dudado si llevarse también su guitarra, pero últimamente no tenía ganas de tocar.
Y eso era todo. Eso y el cuaderno de tapas azules en el que pensaba ir anotando lo que averiguara.
Porque Alba tenía un plan. Un plan que duraría todo el verano y le permitiría olvidarse de su triste presente mientras se zambullía en el pasado.
Quería saber la verdad sobre su abuelo, toda la verdad. Aunque doliese. Quería saber quién había sido Martín Valero, el joven esposo y padre que había dejado su vida en el valle de Tena para unirse al maquis en primer lugar y a la Resistencia francesa después. El hombre que había luchado contra los golpistas en España y contra los nazis en Alemania y que había dado con sus huesos en un campo de exterminio.
Alba sabía que aquella historia no iba a gustarle, pero necesitaba conocerla y aquel era el momento perfecto para hacerlo. Ya que no iba a estar tomando el sol en la playa, paseando por la orilla del mar de madrugada, ni viviendo uno de esos inolvidables amores de verano de las películas, como hacía la gente normal al terminar el instituto, al menos le dedicaría su tiempo a algo que le importaba.
«Un amor de verano», se burló de sí misma para sus adentros. «¿Quién te va a querer a ti?».
La puerta del armario se había quedado abierta después de que guardara la ropa y no pudo evitar contemplar su propio reflejo en el espejo interior. La chica que le devolvía la mirada no se asemejaba demasiado a la que había visto en ese mismo espejo el verano pasado: estaba más pálida y delgada, su pelo parecía más negro y se lo había cortado a la altura de los hombros. Lo que no había cambiado eran sus ojos verdes, el único rasgo bonito que tenía, y las tupidas pestañas que los rodeaban. Llevaba puesta su camiseta favorita, negra, de manga corta y con el Guernica de Picasso estampado, y unos vaqueros que le iban un poco grandes.
No era exactamente guapa, pero sí agraciada. El problema no era su físico.
Ojalá lo hubiese sido.
Cerró el armario con firmeza. Se encontraba en el dormitorio del tercer piso, una habitación pequeña, con el suelo de baldosas anaranjadas y una cama sin muelles que se hundía cuando te tumbabas en ella. Tenía una ventana pintada de verde desde la que se veían las montañas y un viejo escritorio en el que podría sentarse a leer o a escribir sin que el resto de la familia estuviese alborotando alrededor. Era justo lo que necesitaba.
Volvió a contemplar la llave. Su tía y sus primos no llegarían hasta la hora de comer, podía comenzar la investigación en ese mismo instante.
La escalera crujió bajo su peso cuando puso el pie en el primer peldaño. Además de la planta baja, donde el jardín daba paso a un patio cerrado que hacía las veces de recibidor, la casa tenía tres pisos y un desván con una pequeña buhardilla. Los postigos del rellano estaban cerrados, pero un rayo de sol se colaba a través de una rendija, iluminando miles de partículas de polvo en suspensión. Alba se quedó mirándolas durante unos instantes y luego bajó al segundo piso.
Allí dormían sus primos Gabi y Jordi, su tía Paloma y su abuela. Como sus primos pasaban todos los veranos en el pueblo, se habían traído algunas cosas de la ciudad: una cadena de música, una vieja videoconsola y algunos libros. No pudo resistir el impulso de asomarse para curiosear los títulos y sonrió al detenerse en uno de ellos: El valle de los lobos de Laura Gallego. Era uno de sus favoritos.
En el primer piso estaban la cocina, el comedor, el salón y el despacho, además del baño, que había sido construido mucho después que el resto de la casa, en los años 60, y pedía a gritos una buena reforma.
Alba recorrió el pasillo del primer piso en silencio y descubrió que su abuela estaba en el salón, leyendo un manoseado ejemplar de El orgullo del pavo real de Victoria Holt. Su madre tenía ese libro en casa y Alba también se lo había leído.
Sonrió al pensar en ella, pero dejó de hacerlo en cuanto se detuvo frente a la puerta del despacho. Sabía que a su madre no le hacía mucha gracia que quisiera «remover el pasado».
Bien, Alba ya estaba acostumbrada a sentirse culpable. Podía soportarlo.
Respiró hondo y metió la llave en la cerradura. Encajó con facilidad, lo cual le pareció sorprendente. El pasillo estaba oscuro y olía a una mezcla de madera vieja y brisa estival. Una de las ventanas estaba abierta y dejaba entrar la corriente.
Alba hizo girar la llave, pero no empujó la puerta de inmediato. Era como si estuviese a punto de cruzar algo más que un umbral, una línea imaginaria que la separaba de un mundo que ya no existía.
Oh, qué tontería. Estaba haciendo una investigación histórica, no policíaca; no había nada que temer en aquella habitación.
Por fin, entró. Recibió una bofetada de oscuridad y palpó la pared en busca del interruptor de la luz. Era antiguo, por lo que tuvo que girarlo en vez de pulsarlo. Una bombilla que colgaba del techo, cubierta por una pantalla de seda, emitió un resplandor mortecino, aunque suficiente como para que Alba pudiese abrir las contraventanas de par en par. La habitación se llenó de luz y ella reprimió un jadeo de asombro.
Los muebles del despacho eran antiguos, pero apenas estaban deteriorados. A su derecha se encontraba el viejo escritorio, todavía provisto del papel y los sobres que usaba su abuelo y que solo se habían amarilleado un poco, con la silla de cuero tosco y el reposapiés. A la izquierda había una hilera de estanterías con vitrinas que contenían la pequeña biblioteca de Martín. Cuando pegó la nariz al cristal, Alba descubrió que algunos de los libros habían sido impresos en el primer tercio del siglo XX: el Romancero gitano de Lorca, Luces de bohemia de Valle-Inclán, Rimas y leyendas de Bécquer… También había unas cuantas biblias; ni Aurora ni Martín eran creyentes, pero sí las familias de ambos. Alba descartó la idea de ponerles las manos encima y se volvió hacia el tresillo que había al lado. Cerca de él, en un rincón, había una jaula dorada en la que el padre de Martín había tenido tórtolas. Por lo que le había contado su abuela, Martín las había liberado cuando era un niño porque «quería que volaran libres».
Entonces sus ojos toparon con el armario, un mueble de madera oscurísima que parecía observarla con insistencia desde la pared del fondo.
Desvió la mirada. Pasó la mano por la madera veteada del escritorio, acarició las cortinas de terciopelo rojo y cerró la puerta de la jaula, que estaba abierta por algún motivo. Solo entonces se sintió preparada para enfrentarse al armario de nuevo.
«Menuda peli de fantasmas te estás montando, tía». Eso le hubiese dicho David, su mejor amigo, si hubiese podido verla.
Y si no hubiese dejado de ser su mejor amigo.
Alba lo desterró de sus pensamientos, como había hecho con tantas otras cosas en el último año, y abrió el armario.
Dentro encontró varias cajas de cartón polvorientas. Todas eran grises y tenían las tapas sujetas con gomas. No estaban rotuladas, por lo que escogió una al azar y la abrió.
La caja estaba llena de viejas fotografías. Alba se sentó frente al escritorio y extrajo la primera de ellas.
Reconoció la verja del jardín, la aldaba de piedra con forma de mano, y una versión de ocho o diez años de su abuelo Martín, de rodillas delgadas y flequillo rebelde. Sonrió al ver su cara de impaciencia y contempló la siguiente foto: esta vez su abuelo ya era un muchacho y se encontraba en un estudio fotográfico, vestido con un elegante traje y sentado muy tieso al lado de sus tres hermanos. Uno de ellos había sido el maestro del pueblo y lo habían asesinado poco después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936; los otros dos se habían alistado en el ejército republicano y habían muerto en la Batalla del Ebro. Martín era el más joven de todos ellos y el único que había sobrevivido para ver el final de la guerra y el principio de la dictadura.
Alba tragó saliva y cogió la siguiente foto. Un Martín de diecisiete o dieciocho años contemplaba un punto situado a la derecha del fotógrafo; aunque la imagen había perdido nitidez, Alba pudo advertir el gesto decidido de sus labios y la determinación que brillaba en sus ojos claros. Había sido un chico muy guapo.
No, un chico no: un hombre. Ya lo era a esa edad, había tenido que crecer muy deprisa por culpa de la guerra.
Fue vaciando la caja y descubrió que al fondo del todo había un sobre arrugado. Alguien había garabateado una sola palabra en él: «Auschwitz». La letra no era la de su abuela.
Alba sintió un escalofrío. No estaba segura de querer ver esas fotos, las que le habían enviado a su abuela tras la liberación del campo de exterminio. Eran los diez o doce documentos gráficos que probaban que Martín había estado allí. Alba vaciló, pero, finalmente, tomó el sobre con las dos manos y sacó la primera fotografía.
Afortunadamente, solo aparecía el busto de su abuelo Martín repetido dos veces, a la izquierda de frente y a la derecha de perfil. Le habían afeitado la cabeza y vestía un ajado pijama de rayas. Llevaba cosido a la chaqueta un triángulo de tela invertido y, junto a este, un número de serie.
Alba respiró hondo. Aquella fotografía había sido tomada en un campo de exterminio. Intentó ver algo en los ojos de Martín, pero solo encontró en ellos una helada indiferencia que nada tenía que ver con el aire pícaro del chiquillo despeinado que posaba frente al jardín de su casa.
Acarició el retrato y lo depositó de nuevo en el sobre. La siguiente foto era la de un grupo de jóvenes sentados junto a las vías de un tren. Todavía conservaban el pelo y sus propias ropas, y algunos sonreían.
Cuando Alba se disponía a observarlos con mayor detenimiento, oyó voces en el patio y su corazón se aceleró.
—¡Albaaa! —Momentos después, el vozarrón de su tía Paloma retumbó en el hueco de la escalera—. ¡Ya estamos aquíii!
—No lo jures —murmuró ella por lo bajo.
Volvió a guardar el sobre y la caja a toda prisa, diciéndose que tendría tiempo de examinar a los jóvenes del tren más adelante.
Estaba cerrando la puerta del despacho cuando su abuela se asomó al pasillo y le dirigió una mirada de advertencia. Alba le hizo un gesto para tranquilizarla y se metió la llave en el bolsillo de los vaqueros. El parloteo de su tía y sus primos ya estaba invadiendo la casa, pero aquel despacho iba a ser su secreto, solo suyo. Suyo y de su abuelo Martín.