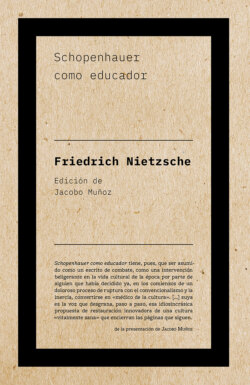Читать книгу Schopenhauer como educador - Friedrich Nietzsche - Страница 12
2
ОглавлениеPara describir el acontecimiento que representó para mí aquella primera mirada que eché a los escritos de Schopenhauer, tendré que detenerme un tanto en una idea que en mi juventud me asaltaba con una frecuencia y una urgencia incomparables. Cuando en otros tiempos me abandonaba como entre sueños a mis deseos, pensaba para mí que el terrible esfuerzo y la obligación de educarme a mí mismo podrían serme dispensados por el destino de encontrar a tiempo un filósofo al que poder convertir en mi educador, un verdadero filósofo, al que poder obedecer sin vacilaciones por confiar más en él que en mí mismo. Y me preguntaba: ¿cuáles deberían ser los principios de acuerdo con los que te educaría? Y me ponía a cavilar sobre lo que tendría que decir a propósito de las dos máximas pedagógicas vigentes en nuestro tiempo. De acuerdo con una de ellas, el educador debe reconocer inmediatamente las dotes más sobresalientes de su discípulo, centrándose acto seguido en ellas de modo que las fuerzas, jugos y rayos solares todos las engrandezcan, para llevar así esa virtud a una verdadera madurez y fecundidad. La otra máxima, por el contrario, requiere que el educador fomente, cultive y ponga en relación armoniosa entre sí todas las fuerzas presentes. Pero ¿habría acaso que obligar a quien tiene una poderosa inclinación a la orfebrería a cultivar la música? ¿Habría que dar la razón al padre de Benvenuto Cellini, que obligaba una y otra vez a su hijo al «dulce clarinete», siendo así que éste lo llamaba «el maldito silbato»?2 Ante dotes tan fuertes e inequívocas, ¿acaso no cabría asentir sino muy difícilmente a un procedimiento así, no aplicando, pues, la máxima de la formación armoniosa sino tan sólo a las naturalezas más débiles, en las que tiene su sitio, sin duda, toda una red de necesidades e inclinaciones, que tomadas, no obstante, en bloque o aisladamente no significan gran cosa? Sólo que ¿dónde nos es dado encontrar la totalidad armoniosa y la consonancia de muchas voces en una naturaleza, dónde admiramos la armonía más, sino precisamente en hombres como Benvenuto Cellini, en los que todo, el conocimiento, el deseo, el amor, el odio, tiende hacia un núcleo, hacia una fuerza originaria, y en los que precisamente por la preponderancia imperiosa y soberana de este centro vivo toma cuerpo un sistema armonioso de movimientos en todas las direcciones? ¿Y si en realidad ambas máximas no fueran contradictorias? ¿Y si una de ellas no dijera sino que el hombre ha de tener un centro, en tanto que la otra lo que dijera no es sino que debe tener una periferia? El filósofo educador con el que yo soñaba probablemente no se contentaría con descubrir la fuerza central, sino que sabría evitar también que pasara a ejercer una influencia destructora sobre las otras fuerzas. Conformar y transformar el hombre entero en un sistema solar y planetario vivo y móvil, reconociendo la ley de su mecánica superior, ésa era la tarea, tal como yo me la imaginaba, de su educación.
Pero este filósofo me faltaba, y yo experimentaba y tanteaba aquí y allá. Me di cuenta de cuán míseros resultamos los hombres modernos frente a los griegos y romanos, incluso desde el solo punto de vista de la comprensión grave y severa de las tareas educativas. Es posible recorrer Alemania entera con un deseo así en el corazón, al menos todas sus universidades, sin encontrar lo que se busca. Sin olvidar cuán insatisfechos quedan aquí deseos mucho más sencillos y de menos porte. Quien quisiera, por ejemplo, formarse seriamente entre los alemanes como orador, o deseara frecuentar una escuela de escritores, en lugar alguno encontraría maestro ni escuela; nadie parece haber pensado todavía aquí que hablar en público y escribir son artes que no pueden llegar a ser dominadas sin una dirección cuidadosa y muchos años de aprendizaje. Pero nada muestra tanto, tan clara y humillantemente, el sentimiento de autocomplacencia de nuestros contemporáneos como la mediocridad, entre parsimoniosa y falta de toda imaginación, de las exigencias que imponen a educadores y maestros. ¡Qué no encerrará la palabra «preceptor» incluso para las más distinguidas y mejor educadas de nuestras gentes! ¡Qué mezcolanza de cabezas confusas y de instalaciones envejecidas no es designada a menudo y aprobada como «instituto de enseñanza media»! ¡Con qué nos contentamos todos como institución educativa máxima, como universidad! ¡Qué conductores, qué instituciones, si se piensa en la dificultad de la tarea de hacer de un hombre un hombre mediante la educación! Ya la tan admirada manera con la que los sabios alemanes se dedican a su ciencia muestra, ante todo, que piensan, en ese empeño, más en la ciencia que en la humanidad, que aprenden a ser sacrificados a ella como un rebaño perdido, para llevar luego a las nuevas generaciones a igual sacrificio. El tráfico con la ciencia, cuando no es dirigido y contenido por ninguna máxima educativa de orden superior, sino que sigue, sin atadura alguna, el principio «cuanto más mejor», es, sin duda, tan dañino para el sabio como el axioma económico del laisser faire para la moralidad de pueblos enteros. ¿Quién es todavía consciente de que la educación de los sabios, cuya humanidad no debe ser abandonada ni deseada, es un problema de la mayor dificultad? Y ello por mucho que pueda verse esta dificultad con los ojos tan pronto como se repara en los numerosos ejemplares que han sufrido un proceso de deformación por una entrega prematura y poco meditada a la ciencia, llegando incluso a obtener el premio de una joroba. Pero aún hay una señal que da todavía más claramente testimonio de la ausencia de toda educación superior, una señal más importante y peligrosa, y, sobre todo, mucho más general. Si está claro por qué un orador, un escritor, no pueden ser hoy educados —porque no existen educadores para ellos—; si está claro por qué tiene hoy un sabio que deformarse y vivir desequilibrado —porque es la ciencia, esto es, una abstracción inhumana, lo que ha de educarle—; preguntémonos, pues, finalmente: ¿dónde podríamos encontrar realmente todos nosotros, sabios e ignorantes, de origen elevado y de humilde extracción, entre nuestros contemporáneos, nuestros modelos morales, las figuras célebres capaces de representar y encarnar en esta época la moral creadora? ¿Qué se ha hecho de toda la reflexión sobre cuestiones morales, de esa reflexión a que en todos los tiempos procedieron las sociedades nobles y educadas? No existen ya personalidades célebres ni reflexión de este tipo; vivimos realmente del capital heredado de moralidad que nuestros ancestros acumularon, e, incapaces de aumentarlo, nos limitamos a dilapidarlo; sobre tales cosas o bien no se habla en nuestra sociedad, o bien se hace con una torpeza y una inexperiencia de cuño naturalista que no puede menos de provocar repugnancia. Hemos llegado así a una situación en la que nuestras escuelas y maestros o bien prescinden sin más de toda educación moral, o bien salen del paso con formulismos vacíos: la palabra virtud, que nada dice ya a maestro ni a discípulo, no pasa de ser ya otra cosa que un término trasnochado que apenas suscita la sonrisa. Y peor aún cuando lo que entra en juego no es la sonrisa irónica sino la hipocresía.
La explicación de esta lasitud y del bajo nivel de todas las fuerzas morales es difícil y complicada; pero nadie que considere la influencia del cristianismo victorioso sobre la moralidad del mundo antiguo debería pasar por alto igualmente los efectos del retroceso del cristianismo, esto es, su destino cada vez más probable en nuestro tiempo. El cristianismo superó de tal modo, dada la altura de su ideal, los antiguos sistemas de moral y el carácter natural dominante en todos ellos, que frente a esa condición natural, y contra ella, se vivió un proceso de embotamiento y de náusea; posteriormente, sin embargo, aun reconociendo lo mejor y más alto, en la imposibilidad ya de cumplirlo, por mucho que se quisiera volver a la virtud antigua ya no resultaba posible. En este vaivén entre cristianismo y Antigüedad, entre un tímido o hipócrita cristianismo de las costumbres y una imitación no menos pusilánime y desconcertada de lo antiguo vive el hombre moderno y no se encuentra nada bien. El temor heredado ante lo natural y, a la vez, la renovada atracción de lo natural; el deseo de encontrar en algún punto un asidero; la impotencia de su conocimiento, que oscila entre lo bueno y lo mejor: todo ello genera en el alma moderna un desasosiego y una confusión que la llevan a un vivir estéril y poco alegre. Nunca se necesitó tanto de educadores morales y nunca fue tan improbable encontrarlos; en las épocas en las que los médicos resultan más necesarios, en las grandes pestes, es cuando, a la vez, mayor peligro corren. Porque ¿dónde están los médicos de la humanidad moderna, unos médicos tan fuertes y sanos sobre sus propios pies como para sostener y llevar de la mano a otros? Una especie de ensombrecimiento y letargo ha caído sobre las personalidades más notables de nuestro tiempo, un eterno descontento provocado que hunde sus raíces en la lucha entre la simulación y la honradez que se libra en sus pechos, un desasosiego en la confianza en ellos mismos... lo que les incapacita por completo para oficiar de guía y adiestrador a un tiempo de otros.
Bien cabe, pues, decir que al desear encontrar un verdadero filósofo como educador, capaz de elevarme por encima del malestar de nuestra época y de enseñarme, a la vez, a ser de nuevo honrado y sencillo, tanto en el pensamiento como en la vida, o lo que es igual, intempestivo, tomando esta palabra en su más hondo significado, no hacía otra cosa que entregarme a mis deseos. Porque los hombres se han vuelto tan múltiples y complejos que no pueden menos de ser insinceros y desleales tan pronto como hablan, sientan afirmaciones y quieren obrar de acuerdo con ellas.
Agitado por todas estas carencias, necesidades y deseos conocí a Schopenhauer.
Pertenezco a los lectores de Schopenhauer que desde que han leído la primera de sus páginas saben con seguridad que leerán todas las páginas y atenderán a todas las palabras que hayan podido emanar de él. Mi confianza en él fue inmediata y sigue siendo hoy la misma que hace nueve años. Le comprendí como si hubiera escrito para mí: por decirlo de una manera inteligible aunque inmodesta y necia. De aquí proviene el que no haya encontrado jamás en él una paradoja, aunque sí algún pequeño error aquí o allá; porque ¿qué son, en efecto, las paradojas sino afirmaciones que no inspiran confianza porque el propio autor las ha formulado sin verdadera confianza, porque se diría que no ha buscado con ellas otra cosa que brillar, seducir y, en una palabra, aparentar? Schopenhauer jamás quiere aparentar, toda vez que escribe para sí mismo y nadie quiere ser engañado, y menos que nadie el filósofo, que ha escogido como lema el no engañar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Y no hacerlo ni con el complaciente engaño social que acompaña a casi todas las conversaciones y que los escritores imitan casi inconscientemente, ni menos aún con el engaño más consciente de la tribuna, que se sirve de todos los recursos artificiales de la retórica. Schopenhauer, por el contrario, habla consigo mismo. O de querer, en su caso, imaginarnos un oyente, pensemos en el hijo al que su padre instruye. El suyo es un discurso honrado, rudo y cordial ante un oyente que escucha con amor. Careceremos de esta clase de escritores. La poderosa sensación de bienestar del hablante se apodera de nosotros ya con el primer tono de voz; nos ocurre como cuando entramos en lo hondo del bosque, que respiramos profundamente y nos sentimos renacer. Sentimos que hay aquí un aire reconfortante, siempre igual. Reina aquí una calma despreocupada y una naturalidad sólo comparables a las que poseen quienes se sienten en sí mismos y consigo mismos como en casa. Como dueños, además, de una casa preeminente. Todo lo contrario, pues de esos escritores que son los primeros en asombrarse cuando han dicho algo ingenioso, lo que confiere a su discurso un tono afectado y falto de sosiego. Menos aún vendrá a nuestra memoria, cuando habla Schopenhauer, el sabio al que la naturaleza ha dotado de miembros rígidos y torpes, el sabio estrecho de pecho que irrumpe, por eso, con gesto esquinado, embarazoso o pedante. Todo lo contrario. El alma ruda y un tanto salvaje de Schopenhauer no nos enseña tanto a añorar cuanto a despreciar la flexibilidad y la gracia cortesana de los buenos escritores franceses, y nadie descubrirá en él ese galicismo aparente, imitado y, por así decirlo, sobreplateado del que no pocos escritores alemanes hacen gala. El estilo de Schopenhauer me recuerda aquí y allá un poco al de Goethe, pero a ningún otro modelo alemán. Porque sabe decir lo profundo con sencillez, lo conmovedor sin retórica y lo rigurosamente científico sin pedantería: ¿de qué alemán habría podido aprender esto? Nada encontramos en él tampoco de la manera tan sutilmente puntillosa, excesivamente móvil y —dicho sea con permiso— bastante poco alemana de Lessing, lo que no deja de constituir un gran mérito, ya que en cuanto a la exposición en prosa, Lessing es el más seductor de los autores alemanes. Y para decir ya lo más alto que puedo decir de su forma de exposición, le aplicaré a él sus propias palabras: «Un filósofo tiene que ser muy honrado para no servirse de ningún recurso poético o retórico.» Que la probidad es algo, e incluso una virtud, es cosa que en la era de las opiniones públicas pertenece, por supuesto, a las opiniones privadas que están prohibidas. Y precisamente por eso cuando repito que es honrado, incluso como escritor, no alabo a Schopenhauer, me limito a caracterizarlo; y lo son tan pocos escritores, que habría, en realidad, que desconfiar de todos los hombres que escriben. Sólo conozco un escritor al que puedo situar al lado de Schopenhauer, o incluso aún más alto, en cuanto a honradez, y es Montaigne. Que un hombre así haya escrito es cosa que ha aumentado, realmente, el gozo de vivir en este mundo. Por mi parte, al menos, desde que conocí este espíritu, máximamente libre y fuerte como ningún otro, no puedo decir de él sino lo que él mismo dice de Plutarco: «Apenas he lanzado una mirada en él, y ya me han crecido una pierna o un ala»3. Obligado a buscarme un hueco propicio en este mundo, con su ayuda creo que podría conseguirlo.
Pero Schopenhauer comparte con Montaigne otra característica, además de la probidad: una jovialidad genuina, que nos serena y reconforta. Aliis laetus, sibi spiens4. Hay, en efecto, dos tipos diferentes de jovialidad. El verdadero pensador nos alegra y reconforta siempre, tanto cuando escribe seriamente como cuando bromea, tanto cuando expresa su sagacidad humana como cuando da curso libre a su indulgencia divina. Y lo hace sin gestos atrabiliarios, sin manos temblorosas, sin ojos turbios, sino con seguridad y sencillez, con valor y fuerza, quizá algo caballerescamente y con dureza, pero, en cualquier caso, como un victorioso. Y esto es precisamente lo que más alivia y reconforta íntima y profundamente, ver al dios victorioso junto a los engendros a los que ha combatido. La jovialidad, en cambio, que sale a nuestro encuentro en el caso de escritores mediocres y pensadores de corto aliento es algo que, al leerlos, me produce asco. Algo así experimenté, por ejemplo, ante la jovialidad de David Strauss. Se avergüenza uno realmente de tener contemporáneos tan joviales, porque ponen en ridículo a nuestra época, y a todos nosotros, ante la posteridad. Estos alegres camaradas no perciben los sufrimientos ni las monstruosidades que como pensadores deberían percibir y combatir. Y por eso su jovialidad provoca disgusto, porque nos engaña: porque quiere hacernos creer falsamente que se ha conseguido ahí una victoria. En realidad, sólo hay jovialidad allí donde ha habido una victoria. Y esto vale tanto para las obras de los verdaderos pensadores como para cualquier obra de arte. Por serio y terrible que sea el contenido, tan serio y terrible como es el problema mismo de la vida, una obra sólo tendrá un efecto deprimente y mortificante cuando el seudopensador y el seudoartista hayan hecho caer sobre ella la bruma de su propia incapacidad. Y nada más alegre ni mejor podrá allegárseles a los hombres, por el contrario, que la proximidad de uno de esos victoriosos que precisamente porque han pensado lo más hondo, aman lo más vivo y, como sabios que son, terminan inclinándose ante lo bello5. Hablan realmente, no se limitan a balbucear ni a imitar; se mueven y son realmente, no van siniestramente enmascarados como acostumbran a hacerlo los hombres: he ahí por qué al entrar en su proximidad experimentamos realmente algo humano y natural. Y ello de un modo tal, que nos gustaría decir con Goethe: «¡Cuán magnífica y valiosa es una cosa viva! ¡Cuán acorde con sus circunstancias, qué verdadera, con cuánto ser!»6
No describo otra cosa que la primera impresión casi fisiológica, por así decirlo, que Schopenhauer produjo en mí: esa mágica irradiación, ese trasvase de la fuerza más interna de un producto de la naturaleza a otro que tiene lugar ya el primero y más ligero de los contactos. Y cuando luego analizo esa impresión, encuentro que es el resultado de la fusión de tres elementos, de tres impresiones: la de su honradez, la de su jovialidad y la de su constancia. Es honrado, porque habla y escribe a sí mismo y para sí mismo; es jovial, porque ha vencido mediante el pensamiento lo más difícil; y es constante, porque así tiene que ser. Su fuerza se eleva recta hacia lo alto como una llamada cuando el viento se serena, ligera e indiferente, sin temblores ni desfallecimientos. Encuentra su camino en todos los casos, y ocurra lo que ocurra, sin que nos sea dado percibir siquiera que lo buscaba, sino como obedeciendo la ley de la gravedad, y en consecuencia, seguro y ágil, de forma inevitable. Y quien haya sentido alguna vez lo que significa encontrar en la mezquina humanidad de nuestro tiempo un ser natural hecho de una pieza, unívoco, suspendido de su propio clavo y móvil, desinhibido y dueño de sí, comprenderá la felicidad y admiración que se apoderaron de mí cuando di con Schopenhauer. Tuve la sensación de haber encontrado por fin al educador y filósofo que durante tanto tiempo había buscado. Ciertamente que sólo en forma de libro, lo que no dejaba de resultar insuficiente. De ahí mis esfuerzos por ver a través del libro y representarme al hombre vivo cuyo testamento tenía entre mis manos y que prometía no instituir otros herederos que quienes quisieran y pudieran ser algo más que sus lectores. A saber, sus hijos y discípulos.
_________
2 Cfr. Cellini, B., Memorias y otros escritos, trad. de J. Farrán y Mayoral, Barcelona, Iberia, 1959, vol. I, págs. 12 y sigs. Este escrito autobiográfico fue traducido al alemán y muy alabado por Goethe.
3 Cfr. Montaigne, M. de, Essais, III, cap. V, ed. de M. Rat, Garnier, París, 1958, vol. III, pág. 98.
4 «Alegre para otros, sabio para sí.»
5 Nietzsche reproduce aquí literalmente la segunda estrofa del poema de Hölderlin «Sokrates und Alcibiades». (Cfr. Hölderlin, F., Sämtliche Werke, I, Stuttgart, Kohlhammer, 1962, pág. 256.)
6 Cfr. Goethe, J. W. von, Italiennische Reise, 9 de octubre de 1786. (En Goethe, J. W. von, Werke, Múnich, Beck, 1982, vol. 11, pág. 93.)