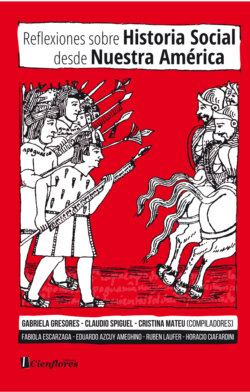Читать книгу Reflexiones sobre Historia Social desde Nuestra América - Gabriela Grosores - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFUNDAMENTOS DE LA HISTORIA SOCIAL: TRABAJO, NATURALEZA Y SOCIEDAD20
CLAUDIO SPIGUEL
Una “Historia Social General” ¿qué contenidos albergar con este título? Este título nos abre una puerta al conocimiento de la historia real, la “historia-objeto” -como la definó Pierre Vilar-: el devenir o la dinámica de las sociedades humanas. Dinámica de grandes masas, de pueblos enteros, de los diversos componentes de la humanidad. Se trata entonces de enfocar los grandes relieves del proceso histórico, los relieves más determinantes para anclar los fenómenos particulares y los acontecimientos, y así poder comprenderlos y explicarlos.21
Por su objeto, la historia-conocimiento, la historia-ciencia, no se refiere solo a hechos circunstanciales unidos por relaciones inmediatas de causa y efecto, -tal como los estudiaba la historia “positivista” clásica- (“¿Por qué César cruzó el Rubicón desafiando la ley de la república romana?” o “¿Qué tenía en la cabeza cuando cruzó?”) que se planteaba que un hecho histórico podía explicarse fundamentalmente por las ideas de los dirigentes. Por el contrario, la Historia conocimiento busca tanto elaborar una descripción estructural de las sociedades pasadas, en aquellos aspectos nodales que las configuraron, como también, y fundamentalmente, dar cuenta de su desarrollo, de su dinámica; se propone explicar cómo una sociedad se transformó en otra, cómo lo viejo dio lugar a lo nuevo.
Los hombres han hecho su historia y la han contado, desde mucho tiempo antes de que existiera un registro escrito, desde las primeras sociedades cazadoras-recolectoras hasta el apogeo y decadencia del capitalismo imperialista y la lucha contra él en nuestro presente. Desde las cavernas y los instrumentos de piedra hasta la alta tecnología actual con todas sus potencialidades benéficas y a la vez con sus secuelas de guerra, explotación y destrucción de pueblos y ambientes. Desde la dura lucha por sobrevivir buscando frutos, bisontes o guanacos, hasta la enorme abundancia de productos suficiente para satisfacer dignamente las necesidades de toda la humanidad, y su contracara de hambre y miseria, con un quinto de la población mundial -mil millones de personas- que vive en la pobreza absoluta, con menos de un dólar por día. ¿Cómo explicar este proceso, un proceso universal y de múltiples procesos específicos? Éste es el objeto más general de la historia como ciencia y el marco de sus indagaciones particulares.
Pensar históricamente requiere una simultaneidad de abordajes que implican por una parte, integrar los diversos aspectos, dimensiones distinguibles, “esferas” o “niveles” de la sociedad que frecuentemente aparecen fragmentados: “lo” económico, lo social, lo político, lo cultural; y por la otra, reconstruir y estudiar sus relaciones recíprocas, para conocer y comprender la “totalidad” social. Esto no supone por supuesto reconstruir “todo” como en un mapa tan grande como el mundo mismo. Se trata de desentrañar cuáles son las relaciones determinantes, que hacen a lo esencial de ese “todo” social en el que se articulan aquellas dimensiones específicas.22
La historia científica, por otra parte, y fundamentalmente, atiende al movimiento, al cambio, a los procesos tendenciales y contradictorios, de largas acumulaciones cuantitativas y de rupturas o saltos cualitativos, al devenir de ese “todo social” y de sus diversos fenómenos y aspectos. Se trata de estudiar el modo en que la regularidad y repetición abren paso a la ruptura y lo inédito, a cómo lo viejo engendra y da lugar a lo nuevo, cómo lo nuevo surge de lo viejo y lo niega y supera. Esto hace a la esencia de la historicidad, tanto de la sociedad -la Historia- como de la naturaleza, del psiquismo y de todos los fenómenos en general.
La totalidad y el devenir se remiten recíprocamente. No hay sociedad sin movimiento y cambio, aun milenario, y a su vez es en ese movimiento como se manifiesta la relación entre las diversas dimensiones determinantes de la sociedad, se realiza aquella totalidad, síntesis de múltiples determinaciones.
En la concepción expuesta de la Historia Social, lo “social” no es un mero recorte, un residuo que resultaría luego de extraer del objeto “lo económico”, “lo político” y “lo cultural”. Por el contrario, lo “social” remite al encuentro de las diferentes dimensiones y los elementos más determinantes de toda historia, porque lo “social” alude a las relaciones sociales, las relaciones entre las personas en el seno de la sociedad.
Las relaciones sociales no son una abstracción existente fuera de los hombres concretos que viven, actúan e integran esas relaciones de una sociedad dada. Tampoco existen las personas fuera de esas relaciones sociales en el seno de las cuales son engendradas, reproducen su vida y actúan. La Ilustración del siglo XVIII enarboló contra el absolutismo feudal, el postulado de un “hombre natural”, átomo pre-social y a-histórico, que luego se vincularía con otros en el mercado o por medio de un pacto. Esa imagen subsiste hasta hoy en el punto de partida atomista de la concepción del liberalismo clásico.23
Pero ese hombre “natural”, al margen de sus relaciones sociales no existió ni existe.
Todas las personas son producidas en el seno de determinada sociedad, de determinadas relaciones sociales y a la vez son productoras de las mismas. Siempre existieron los hombres y sus relaciones, simultáneamente. Relaciones en la producción, en el trabajo, en la obtención de los medios de vida para sobrevivir y en la reproducción de la vida, relaciones en otras esferas de la vida social: en la política, en la dominación y la lucha contra esa dominación; relaciones en las prácticas culturales. Todas éstas son relaciones sociales o instancias de las mismas. Pero al mismo tiempo las relaciones sociales se desenvuelven, en el seno de una unidad mayor, articuladas con los vínculos de la sociedad, de los hombres con la naturaleza, de la cual emergieron y a la cual, para sobrevivir, transforman con su trabajo.
Esas relaciones sociales hacen a la naturaleza humana y a su historia. A pesar de la obvia importancia de conocer a la humanidad en su naturaleza y su historia, de que nos conozcamos en nuestro pasado, presente y en los futuros posibles, esta perspectiva de la historia de las relaciones sociales está aún en gran parte por hacerse, frente a otras concepciones de la historia, ampliamente dominantes durante largo tiempo como la historia protagonizada por los grandes hombres, los líderes o las “élites”; historias de las ideas y de la cultura separadas de quienes las producen y encarnan; historias del mero desarrollo de las técnicas, separado de las relaciones sociales en el seno de las cuales son inventadas y utilizadas; o las más tradicionales historias de las relaciones entre pueblos, a través de la guerra o del intercambio, sin abordar las relaciones y los conflictos sociales en el interior de cada pueblo.
En la escritura de la historia, lo que llamamos historiografía, las relaciones sociales muchas veces quedan ocultas como quedan ocultas en las propias representaciones de la sociedad capitalista. Aunque se ha desarrollado durante el siglo XX una historiografía crítica, sobre todo al infl ujo del marxismo, que puso su foco en las relaciones sociales y su fundamental importancia, periódicamente su abordaje es escamoteado, despreciado o separado de los temas de otras historias.
En otras palabras, nos proponemos pensar sociológicamente la historia, pues la sociedad humana es su objeto, y al mismo tiempo nos proponemos pensar históricamente las sociedades, es decir, en su devenir: no siempre fueron, no siempre serán.
Adentrarnos en el conocimiento de la historia no es un mero afán memorístico y coleccionista de rastros muertos, de cosas ya pasadas. Tampoco se reduce a compilar documentos antiguos para constatar ciertos hechos. Investigar y reconstruir científicamente el proceso de las sociedades que nos precedieron permite conocer y pensar históricamente nuestro propio presente, y hace posible descubrir también tendencias y movimientos: de dónde viene y a dónde puede llegar, tomando en cuenta los diversos futuros posibles que contiene; hacia dónde sabemos, podemos y queremos llevarla. Claro que no solo como individuos sino en tanto integrantes de esa sociedad y dentro de ella, de los grupos y fuerzas sociales necesitados de un futuro distinto al presente que vivimos.
El saber histórico aún de procesos muy remotos implica siempre una conexión activa con el presente, tanto en la realidad histórica como en nuestro conocimiento de la misma, y esto tiene un alcance práctico indudable.
Ese devenir que es la historia de las sociedades comprende largos procesos evolutivos con cambios -en la demografía, en las costumbres, en luchas parciales, por poderes- que podemos llamar cuantitativos, a veces imperceptibles. Pero otras veces esa propia evolución cuantitativa da lugar a cambios cualitativos, ya no evolutivos sino revolucionarios, en las técnicas, en las relaciones sociales, en la política y en la cultura, que dan lugar a lo nuevo y en distinto grado y medida destruyen y superan lo antiguo. Por eso el análisis histórico requiere tener en cuenta dos tipos de preocupaciones:
a) entender cómo se origina un fenómeno, se desarrolla y eventualmente llega a predominar.
b) y también descubrir lo que ya no es, lo que ya no existe, lo superado por lo que vino después. Lo que ha sido destruido o que caducó está incluido en la explicación de lo existente, pues lo que existe surgió de una cierta forma de ser negado o superado lo anterior.
Estos dos aspectos -lo que alguna vez nació y tal vez perdura en nosotros y lo que ya no existe- hacen al análisis histórico, a esa relación entre el pasado y el presente.
De allí la importancia, tanto para la vida como para el conocimiento científico de reponer lo desconocido, lo oculto, lo que fue silenciado por el poder y las clases dominantes de una época, particularmente el papel y la voz de las grandes mayorías populares en la historia. Es preciso descubrir y reconstruir la acción de los pueblos tanto en las grandes luchas sociales que han cambiado el mundo como en la producción del mundo material y simbólico que nos alberga a todos, en la producción de bienes cada vez más sofisticados para satisfacer las necesidades y también en la producción del arte, de símbolos que permiten elaborar las grandes preguntas de la humanidad, como la vida, la muerte, el amor, la amistad, la alegría y la tristeza y que suponen también una forma de conocer el mundo y explicarlo, actividad primordial para el hombre, inseparable de su ser.
El protagonismo de las grandes masas y su aporte fundamental a la historia es lo más negado, escamoteado en las concepciones ideológicas y producciones intelectuales que apuntan de un modo u otro a la conservación de un orden social dado: con más frecuencia su opresión y sus sufrimiento se hacen evidentes, pero su papel activo en la “civilización” permanentemente es adjudicado a los grandes personajes. Como lo señala bellamente Bertolt Brecht en el poema “Preguntas de un obrero ante un libro”24:
Tebas, la de las Siete Puertas ¿Quién la construyó?
En los libros figuran los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?
Reponer la práctica y la voz de esas grandes masas es necesario y justo no solo desde el punto de vista ideológico y moral sino por razones científicas, en función del conocimiento de nuestro objeto. Sin reconstruir el papel de las grandes mayorías productoras no podremos comprender científicamente la historia de las sociedades. Así, historia crítica e historia científica coinciden.
Federico Engels realizó aportes fundamentales sobre la concepción materialista de la historia en el punto IV de su “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”, cuyo contenido polémico con respecto a la ciencia social mantiene una gran vigencia luego de 128 años.
Engels critica en ese texto la filosofía idealista de su tiempo para la cual “la historia era concebida, en conjunto y en sus diversas partes, como la realización gradual de ciertas ideas” Así la historia se dirigía hacia una meta ideal fijada de antemano y “la trabazón real de los hechos, todavía ignorada, se suplantaba por una nueva providencia misteriosa, inconsciente o que llega poco a poco a la conciencia”.
Explicaba Engels, “la historia del desarrollo de la sociedad difiere sustancialmente, en un punto, de la historia del desarrollo de la naturaleza. En ésta -si prescindimos de la reacción ejercida a su vez por los hombres sobre la naturaleza-, los factores que actúan los unos sobre los otros y en cuyo juego mutuo se impone la ley general, son todos agentes inconscientes y ciegos... nada acontece por obra de la voluntad, con arreglo a un fin consciente. En cambio, en la historia de la sociedad, los agentes son todos hombres dotados de conciencia, que actúan movidos por la reflexión o la pasión, persiguiendo determinados fines; aquí, nada acaece sin una intención consciente, sin un fin deseado”.
Esta especificidad de la historia -como resultado de la acción de personas movidas por su conciencia y su voluntad (lo que podríamos llamar móviles subjetivos)- surge del hecho de que toda acción humana, toda práctica, involucra el pensamiento (y la emoción) de las personas, y siempre tiene un correlato representacional.
Para Engels la historia es el resultado de la acción conjugada de esas fuerzas personales entrelazadas en sus relaciones, que incluyen la conciencia y la voluntad de la gente, y no solo de los grandes hombres o de un pequeño grupo de personas. Sin embargo las múltiples voluntades que se encuentran y chocan en escenarios que nunca son completamente conocidos ni controlados, conducen a resultados no contenidos en los motivos subjetivos de los agentes. La práctica social previa y posterior desborda, trasciende la representación que cada uno puede tener del proceso en el que está involucrado.
Por otra parte, aunque toda práctica tiene un correlato de conciencia, y ésta guía la acción, frecuentemente dicha acción no está determinada por el contenido ideatorio con que nos la representamos. Como afirmó Marx respecto del acto de intercambio mil veces repetido en que los hombres cambian las mercancías según el valor contenido en ellas: “No lo saben, pero lo hacen”. A su vez, podemos agregar que el hacerlo es la condición de su saberlo algún día. Por eso, continuaba Engels, “en conjunto, los acontecimientos históricos también parecen estar presididos por el azar”.25
Sin embargo, ahondando tras esa apariencia, concluía:
“allí donde en la superficie de las cosas parece reinar la casualidad, ésta se halla siempre gobernada por leyes internas ocultas, y de lo que se trata es de descubrir estas leyes.
Los hombres hacen su historia, cualesquiera que sean los rumbos de ésta, al perseguir cada cual sus fines propios con la conciencia y la voluntad de lo que hacen; y la resultante de estas numerosas voluntades, proyectadas en diversas direcciones, y de su múltiple influencia sobre el mundo exterior, es precisamente la historia. Importa, pues, también lo que quieran los muchos individuos. La voluntad está movida por la pasión o por la reflexión. Pero los resortes que, a su vez, mueven directamente a éstas, son muy diversos. Unas veces, son objetos exteriores; otras veces, motivos ideales. Pero, por una parte, ya veíamos que las muchas voluntades individuales que actúan en la historia producen casi siempre resultados muy distintos de los perseguidos -a veces, incluso contrarios-, y, por tanto, sus móviles tienen una importancia puramente secundaria en cuanto al resultado total. Por otra parte, hay que preguntarse qué fuerzas propulsoras actúan, a su vez, detrás de esos móviles, qué causas históricas son las que en las cabezas de los hombres se transforman en estos móviles.
Esta pregunta no se la había hecho jamás el antiguo materialismo. Por esto su interpretación de la historia, cuando la tiene, es esencialmente pragmática; lo enjuicia todo con arreglo a los móviles de los actos; clasifica a los hombres que actúan en la historia en buenos y en malos, y luego comprueba, que, por regla general, los buenos son los engañados, y los malos los vencedores. De donde se sigue, para el viejo materialismo, que el estudio de la historia no arroja enseñanzas muy edificantes, y, para nosotros, que en el campo histórico este viejo materialismo se hace traición a sí mismo, puesto que acepta como últimas causas los móviles ideales que allí actúan, en vez de indagar detrás de ellos, cuáles son los móviles de esos móviles. La inconsecuencia no estriba precisamente en admitir móviles ideales, sino en no remontarse, partiendo de ellos, hasta sus causas determinantes. (...)
Por tanto, si se quiere investigar las fuerzas motrices que -consciente o inconscientemente, y con harta frecuencia inconscientemente- están detrás de estos móviles por los que actúan los hombres en la historia y que constituyen los verdaderos resortes supremos de la historia, no habría que fijarse tanto en los móviles de hombres aislados, por muy relevantes que ellos sean, como en aquellos que mueven a grandes masas, a pueblos enteros, y, dentro de cada pueblo, a clases enteras; y no momentáneamente, en explosiones rápidas, como fugaces hogueras, sino en acciones continuadas que se traducen en grandes cambios históricos. Indagar las causas determinantes que se reflejan en la mente de las masas y en las de sus jefes -los llamados grandes hombres- como móviles conscientes, de un modo claro o confuso, en forma directa o bajo un ropaje ideológico e incluso divinizado: he aquí el único camino que puede llevarnos a descubrir las leyes por las que se rige la historia en conjunto, al igual que la de los distintos períodos y países. Todo lo que mueve a los hombres tiene que pasar necesariamente por sus cabezas; pero la forma que adopte dentro de ellas depende en mucho de las circunstancias” (...)26
Lo que ocurre entonces, no es la mera sumatoria de las acciones individuales sino que la propia acción individual está condicionada por la acción social de todos, más allá de la conciencia y la voluntad de cada individuo. Lo sepamos o no, lo querramos o no, nacemos en un país, en un tiempo, en una cultura, en una clase social y estas son determinaciones objetivas y sociales, colectivas, que nos preexisten y configuran, condicionando nuestra vida y nuestra práctica. Este es el aspecto materialista de la historia. A su vez, nuestra práctica contribuye a consolidar y reproducir o a desgastar y transformar esa misma estructura que nos condiciona. Este es el aspecto dialéctico.
Para comprender y explicar los procesos históricos, e incluso los móviles subjetivos, colectivos e individuales, indagamos la naturaleza de esas fuerzas motrices que están detrás de los mismos y relacionamos la práctica con las representaciones, el proceso objetivo, social, material de la acción humana objetiva con el correlato mental, subjetivo, la constelación de ideas, dominantes o no, la cultura y el pensamiento de cada persona. Se trata de estudiar la interacción entre las condiciones objetivas (a la vez naturales y sociales, producto de la acción de las generaciones precedentes) y la práctica social transformadora de los hombres.
Sintetizando las afirmaciones de Engels, podemos decir que son los hombres los que hacen la historia: no hay historia por fuera de la acción humana, con su iniciativa, sus ideas y su voluntad. No existe una historia predeterminada por una idea o el destino, o por “las fuerzas productivas” o el avance de la técnica, concebidas por separado de la acción de los hombres que las desarrollan. Es decir, no existen las condiciones objetivas por fuera de la práctica de todos los hombres que las crearon. Sin embargo, tampoco existe la práctica de esos hombres, su iniciativa y su acción, por fuera de condiciones objetivas determinadas. Los hombres hacen su historia, pero no de cualquier modo o por su mera voluntad, sino sobre la base de aquellas condiciones objetivas dadas, que preexisten a cada individuo y a cada generación y que son el horizonte y la condición de posibilidad de su propia acción. Precisamente el centro del movimiento de la historia real, y el foco del conocimiento histórico, es la interacción entre dichas condiciones objetivas subyacentes y la práctica social transformadora de los hombres, que, incluye y supone su conciencia y voluntad, pero es a la vez tan material y objetiva como las condiciones, sus herramientas o sus armas.
Carlos Marx resumió esta interacción determinante de la historia en un breve texto fundador del materialismo dialéctico, en polémica con el materialismo mecanicista y el idealismo:
“[III] La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que, por lo tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que cambian las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente, a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad (así, por ejemplo, en Robert Owen).
La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria”.27
Homo Sapiens: Naturaleza, sociedad e historia
El período más largo de la historia humana había sido denominado prejuiciosamente por la historiografía tradicional como Prehistoria, y relegado como un campo de estudio que no compete a los historiadores sino a los antropólogos y arqueólogos. Todavía se sigue estudiando en las escuelas que la Historia comienza con la escritura y de hecho todavía así aparece en los planes de las carreras de historia de muchas universidades del país. ¡Nótese la gravedad de esta concepción que dejaría afuera de la historia al Imperio Incaico!
Además del privilegio absoluto que esta definición atribuye al testimonio subjetivo transmitido con la escritura para el conocimiento histórico y de las reales o presuntas competencias disciplinarias (historia o arqueología), se desliza en esa distinción una concepción de las sociedades “pre-históricas” como sociedades sin historia, sin cambio.
La Historia de las sociedades empieza desde que encontramos al homo sapiens. Nuestro origen como sociedad se hunde en la historia de la Naturaleza, porque surgió de ella. Al respecto, es preciso señalar que no solo la sociedad tiene historia. Como lo demostró la ciencia moderna, la naturaleza también la tiene: el universo, el sistema solar, la Tierra, los seres vivos.28
La historia de la especie abarcó un período muy prolongado, verificado científicamente, en el cual la humanidad surge del mundo natural como una especie biológicamente determinada. Este proceso de transformación, desde nuestros primeros ancestros primates pasando por las diversas variedades de homo hasta llegar al homo sapiens sapiens se conoce como hominización. Fue un largo proceso de evolución biológica de mutaciones y adaptaciones. El propio ambiente va condicionando esas mutaciones: la visión frontal, estereoscópica, la reducción de la mandíbula y ampliación de la caja craneana, la posición erecta que liberó las manos, todo ello vinculado a una complejidad cerebral impresionante que aún hoy no conocemos en su totalidad.
Un rasgo propio y distintivo de la especie humana es su “inmadurez” en el momento del nacimiento y el prolongadísimo período, varios años, hasta que el cachorro humano puede valerse por sí mismo y por lo tanto requiere genéticamente de la sociedad para construirse como persona. Esta especie requiere del entorno social no solo para alimentarse, abrigarse, sino para aprender a ejercer funciones que aparecen como biológicamente determinadas, como por ejemplo caminar sobre sus piernas, etc. Más aún, solo en un medio social se construye su psiquismo. Es decir, sin la sociedad, un bebé recién nacido no logra por sí solo devenir persona y perece.
En algún momento de esa historia, el ambiente va a comenzar a ser drásticamente transformado por esta especie genéticamente social. Los antropólogos dataron en cuatro millones de años la antigüedad de Lucy, un esqueleto hallado en África: 4 millones. Un millón novecientos mil años tienen los restos de los homo habilis, que ya pudieron ser estudiados con los útiles que fabricaban. Estos útiles no eran otra cosa, al principio, que una piedra con forma apropiada apenas modificada por un golpe. Luego de miles de años, se producen saltos a un material lítico enteramente tallado por los homo sapiens hasta llegar por ejemplo a las puntas de lanza magdalenienses en el 15.000 A.C., que son de una gran sofisticación. Este proceso evidencia ya la planificación anticipada de la acción que también es un rasgo exclusivo de la especie.
La constitución de la especie a partir de adaptaciones y aprendizajes abarca toda una fase de la historia, de millones de años, un largo proceso durante el cual nuestros antepasados salieron de África, -algunos sostienen que fue en una gran migración, otros en dos oleadas-, y convivieron en Europa con otras evoluciones que finalmente se extinguieron, como los Neardenthal, etc., hasta que prevaleció el sapiens sapiens, cuyo ADN ya coincide con el nuestro. A partir de ese momento hubo diferentes cambios corporales, pero en lo esencial esta especie de hace más de 100.000 años es la nuestra en términos biológicos.29
Los sapiens sapiens se diseminaron por los distintos continentes; es la única especie que vive bajo todos los climas. Los biólogos dialécticos resaltan que en realidad entre especies y ambientes siempre hay una relación dialéctica, una interacción en un todo único, dentro del cual, el aspecto principal es que el ambiente predomina sobre la especie por lo que ésta debe adaptarse a aquél. Al mismo tiempo, las especies transforman su ambiente ciega y recurrentemente, determinadas por su biología, como resultado de su adaptación. Pero en un momento de la historia de la naturaleza ésta genera una especie cuya forma de adaptarse al ambiente ha sido, progresivamente, adaptar el ambiente a ella misma. Y este es otro rasgo exclusivo de la especie humana.30
Para bien y para mal esta especie ha transitado de la caverna a la Internet, de la caza del bisonte a los cultivos y las fábricas, de las tiendas de pieles a las grandes ciudades, a la irrigación y el control de las inundaciones, o las catástrofes ecológicas y las manchas de petróleo en el océano. Todos esos procesos y cambios en la acción sobre la naturaleza y en su propia organización social y cultural, en suma, en la propia humanidad, permiten solamente una definición muy general del Hombre; para comprender a las personas concretas no basta con su ser biológico ya que principalmente son producto de su historia, van cambiando y solo son cognoscibles por “el conjunto de sus relaciones sociales”.31
En suma, todos los cambios experimentados por la humanidad a partir de entonces no son ya cambios determinados por los procesos de la biología, aunque son posibles y parten de la configuración de su naturaleza. Surge una nueva dimensión, un nuevo tipo de movimiento con una nueva legalidad inherente, ya no natural sino social: lo que llamamos historia. Una segunda naturaleza socio-cultural que se transmite, reproduce y cambia no por los genes sino por el aprendizaje y mecanismos específicamente sociales, una segunda naturaleza que surge de su biología y la conserva pero la engloba y subordina.
La actividad específica del homo sapiens es la producción de sus medios de vida. Para sobrevivir y satisfacer sus necesidades, debe producir sus medios de vida y, al hacerlo, produce su propia vida material. ¿Qué quiere decir que produce su propia vida material? Que se autoproduce como especie, como hombres y en el mismo movimiento, como sociedad. No solo en el sentido de la reproducción, sino que, para sobrevivir, la práctica transformadora de la naturaleza genera y sostiene algo nuevo, no determinado solo por la biología, sino por los procesos de aprendizaje y creación: la sociedad humana y su historia.
Esta autoproducción de la especie fue conceptualizada por Marx y Engels en un texto temprano, “La Ideología Alemana” en polémica con el idealismo filosófico, y ha sido confirmado por los descubrimientos posteriores de la antropología y la historiografía.
“Toda historiografía tiene necesariamente que partir de estos fundamentos naturales y de la modificación que experimentan en el curso de la historia y por acción de los hombres.
Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso éste que se halla condicionado por su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material.
El modo como los hombres producen sus medios de vida depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida en que se encuentran y que se trata de reproducir. Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. Tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que coincide, por consiguiente, con su producción, tan-to con lo que producen como con el modo cómo producen. (…)”.32
Estos cambios se hacen evidentes cuando los arqueólogos comenzaron a encontrar junto a los esqueletos, artefactos construidos con objetivos específicos, o se encuentran talleres de producción de artefactos distantes del lugar de uso de los mismos. El taller para hacer las armas de piedra en la caverna está distante del campo de caza de los animales y por tanto la actividad de cazar el animal está mediada por la producción de los instrumentos para ese fin: una distancia respecto de la satisfacción de la necesidad de comer, que expresa esa actividad específicamente humana, que se representa previamente en el pensamiento, se realiza socialmente y es transmitida por el aprendizaje. Y solo así se sobrevive “biológicamente”.
Las primeras tareas de las sociedades iniciales -como la caza, la pesca o la recolección de vegetales- no constituyen en sí mismas “producción” pues no hay aún en esos actos una transformación voluntaria de la naturaleza para realizar los bienes que se consumen. Esas tareas toman directamente lo que el propio ambiente natural brinda y sin embargo ya existen acciones secundarias de producción: es la producción de los instrumentos para mejorar esas tareas (anzuelos, hoces, cestos, armas) y también ropas y otros instrumentos necesarios para la vida, no solo material sino también cultural.
Corporalidad y mediación, corporalidad y pensamiento en la acción son los dos aspectos que para Marx diferencian la práctica productiva humana de la actividad de otros animales. En el capítulo V de El Capital, Marx definió el proceso de trabajo:
“El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza.”
A la vez Marx advertía la especificidad de esta relación hombre-naturaleza:
“Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría, por la construcción de las celdillas de su panal, a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Al consumarse el proceso de trabajo surge un resultado que antes del comienzo de aquél ya existía en la imaginación del obrero, o sea idealmente. El obrero no solo efectúa un cambio de forma de lo natural; en lo natural, al mismo tiempo, efectiviza su propio objetivo, objetivo que él sabe que determina, como una ley, el modo y manera de su accionar y al que tiene que subordinar su voluntad. Y esta subordinación no es un acto aislado. Además de esforzar los órganos que trabajan, se requiere del obrero durante todo el transcurso del trabajo, la voluntad orientada a un fin, la cual se manifiesta como atención” (…).
“Los elementos simples del proceso laboral son la actividad orientada a un fin -o sea el trabajo mismo-, su objeto y sus medios.”33
Los seres biológicos actúan, desarrollan una actividad de intercambio con el medio, pero la actividad especifica de la humanidad con las características que señaló Marx, que transforma la naturaleza en función de sus fines, es lo que denominamos práctica: hay un correlato entre acción y representación; las acciones generan representaciones y las representaciones guían las acciones, transformándose una y otra. La práctica productiva es la más básica, la que hace posible nuestra vida social e individual: el trabajo, la acción inicial de toda historia. En los primeros tiempos del hombre y también ahora.
El género humano necesita satisfacer necesidades que son complejas y para eso produce sus medios de vida. Esta especie se vincula con la naturaleza, de la que es parte, transformándola con su trabajo consciente y al transformarla se va transformando a si misma: produce su propia vida, ya que no solo satisface su necesidad de comer sino que además se organiza con otros para cazar, y además desarrolla ese pensamiento que guía la caza a partir de sus experiencias y de sus supuestos, e incluso los expresa como símbolo, con una expresión gráfica en la piedra, por ejemplo, un dibujo en la pared de la cueva por razones de planeamiento y/o por necesidades colectivas y afectivas o emocionales para prepararse para ir a cazar o festejarlo.
Esta es otra característica propia de esta especie, se mueve a partir de necesidades que siempre se manifiestan subjetivamente también como emociones. Las emociones son estructuras que también vinculan lo biológico y lo individual de la persona con su entorno social, pues sintetizan un estado de esa persona, y al mismo tiempo lo registran, lo expresan y transmiten. Estados ya no solo biológicamente sino social y culturalmente determinados en cada persona.
Aquella actividad específica que distinguió a nuestros más remotos antepasados nunca se realizó aisladamente sino socialmente, en un grupo, cuya organización y vínculos estaba estrechamente determinada por la propia actividad (colectivamente desarrollada) de la caza y recolección. Es decir que la actividad productiva que vincula al homo sapiens con la naturaleza transformándola es también la que define, determina, sostiene y transforma los vínculos de los hombres entre sí, es decir las relaciones sociales, en la producción (las relaciones de producción) y fuera de ella.
En los orígenes de la humanidad la manera de organizarse y también de producir era la “banda” de cazadores-recolectores. Es decir, que en los orígenes fue determinante la cooperación como motor y condición de la producción y de la vida social y no la competencia y “el hombre lobo del hombre”, como lo imaginaron los ideólogos burgueses proyectando hacia el pasado aspectos ideológicos y practicas inherentes a los capitalistas. No hubiese sobrevivido ningún hombre o mujer aislado sino en el seno de una totalidad mayor, con principios organizativos muy sencillos y básicos, pero a la vez muy exactos y afinados, porque no había otra manera de garantizar el sustento y la supervivencia si no era con una organización estrecha y una gran destreza en el manejo de los pocos instrumentos que tenían.
Teóricamente las primeras organizaciones tenían una base de consanguineidad que se complejizó tempranamente en una estructura de parentesco que enlazaba a los hombres socialmente en función de sus vínculos biológicos, reales o ideales. solo a través de esas relaciones sociales se desarrolla la actividad productiva, el vínculo activo del grupo con la naturaleza, que a su vez las sostiene y reproduce. Es decir, ambos aspectos en interacción -naturaleza y sociedad- forman un proceso único, en el seno del cual surge un nuevo y fundamental instrumento: el lenguaje.
Los primeros hombres abandonaron los gritos expresivos o de alerta de los otros animales y generaron un instrumento insustituíble: la comunicación requerida por aquellas relaciones sociales y el lenguaje verbal, que determina una forma superior de relación, pues no solo transmite sensaciones sino que interviene en la generación y transmisión de ideas y pensamientos y a la vez en toda una dimensión fáctica del lenguaje, que a la vez de decir, hace: ordenar, insultar, elogiar, proyectar, impulsar…
Al mismo tiempo, el lenguaje permite un salto en el pensamiento; su desarrollo habilita un mundo de operaciones lógicas, conceptos y abstracciones y la acumulación de conocimiento. No podía haber salto en las fuerzas productivas, en los instrumentos materiales y en el dominio de la naturaleza sin un lenguaje acorde a esas operaciones sobre el mundo objetivo, lenguaje que fue desarrollándose junto con la producción y las relaciones sociales.
“El “espíritu” nace ya tarado con la maldición de estar “preñado” de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma de capas de aire en movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la forma de lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo; y el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad, de los apremios del intercambio con los demás hombres”.34
Por su parte el lenguaje, con su función a la vez comunicativa y significativa, desarrollada al amparo del doble vínculo de los hombres entre sí y con el ambiente, es parte de la construcción de ese mundo nuevo, en donde los hombres producen sus medios de vida, en el seno de relaciones sociales y que contiene un conjunto de ideas y representaciones que los cohesionan y regulan y que llamamos cultura.
Se conforma un mundo cultural de representaciones, de artefactos en los que se plasman esas representaciones, de prácticas diversas sostenidas y desarrolladas por la actividad de producir los medios de vida, forma peculiar de relación de esta especie con el ambiente, configurándose un acto específicamente humano, el trabajo, que es el origen, la condición de posibilidad, la base del conjunto de las prácticas sociales. A su vez las prácticas, representaciones y artefactos culturales revierten sobre la actividad productiva. Adquiere así toda su profundidad la conclusión marxista de que la producción de los medios de vida es al mismo tiempo la producción de los hombres mismos, como sociedad, como cultura, como historia.35
Con un origen biológicamente determinado (como comer, abrigarse, reproducirse, sobrevivir) el hecho de que la satisfacción de esas necesidades se realice a través de la creación de instrumentos, de lenguaje, de relaciones sociales, hace que esas viejas necesidades animales adquieran nuevos contenidos y al mismo tiempo crea nuevas necesidades, de cada hombre y de todos los integrantes de la banda. Necesidades originadas en la actividad social, necesidades organizativas, estéticas, cognoscitivas, necesidades de explicarse el mundo y también las propias emociones, el miedo, la angustia, etc.
En La Ideología Alemana, Marx y Engels develaron este punto de partida de la historia:
“El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de vida material misma, y no cabe duda de que éste un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los hombres.”
Y subrayaron: “Lo segundo es que la satisfacción de esta primera necesidad, la acción de satisfacerla y la adquisición del instrumento necesario para ello conduce a nuevas necesidades, y esta creación de necesidades nuevas constituye el primer hecho histórico”.36
La creación de necesidades que luego son motores de la práctica, se define como “el primer acto histórico” en el sentido de que no está determinado por la naturaleza o la biología sino por este desarrollo histórico-social a través del cual se produce la vida de los hombres. Las regularidades -mecanismos que rigen a esa naturaleza sociocultural- solo se descubren en la investigación de las relaciones sociales de los hombres con la naturaleza y entre sí, que es el objeto de la ciencia de la historia.
Junto con el lenguaje se desarrolla la conciencia, hecha posible tanto por la biología del homo sapiens como por su práctica social. La conciencia humana, que para las teorías idealistas o religiosas -el alma- sería lo fundamental que distinguiría a los hombres de los animales -y efectivamente es un elemento que los distingue- y el punto de partida y el motor de la historia humana, pierde su privilegio absoluto porque no es la conciencia separada sino el ser consciente de los propios hombres concretos, que llegan a serlo porque producen sus medios de vida e indirectamente el conjunto de su vida material-social. Los hombres son seres conscientes porque practican y en esa práctica, como el albañil pero no como la abeja, pueden representar, planificar y anticipar en su cabeza y generar nuevas prácticas.
Nuevamente conviene volver al texto de La Ideología Alemana:
“La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real.(…)
“La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social y lo seguirá siendo mientras existan seres humanos. La conciencia es, ante todo, naturalmente, conciencia del mundo inmediato y sensible que nos rodea y conciencia de los nexos limitados con otras personas y cosas, fuera del individuo consciente de sí mismo; y es, al mismo tiempo, conciencia de la naturaleza…”37
En el origen no está la conciencia por un lado y el hacer el hacha o cazar el bisonte por el otro; el trabajo y la conciencia están unidos. La división del trabajo manual e intelectual hace que un sector de la sociedad pueda concebir que puedan existir el espíritu y la conciencia separados de toda la base material que le da origen y la sostiene, porque hay un sector de la sociedad que esta divorciado del trabajo manual. En aquellas concepciones filosóficas idealistas, y el privilegio y la independencia acordados a la conciencia, latía el desprecio al trabajo manual y eso persiste hasta hoy. Esa es una base real, una de las causas histórico-sociales que ha dado origen y reproduce la idea tan peregrina de que se puede enfocar la conciencia separada de la práctica material de la humanidad.
Algunas consideraciones sobre las fuerzas productivas de la sociedad y las relaciones sociales
La vinculación de la sociedad de los hombres con la naturaleza se realiza y desarrolla a través de esas formas de adaptar la naturaleza a las necesidades de los grupos humanos que constituyen las fuerzas productivas de una sociedad. Las fuerzas productivas de la sociedad operantes sobre la naturaleza para transformarla engloban tanto los instrumentos de que dispone (desde el arco y la flecha y la obra hidráulica hasta las computadoras) como las capacidades humanas de crear esos instrumentos y de utilizarlos. Instrumentos y capacidades humanas, todavía muy abstractamente definidos, conforman el contenido de las Fuerzas Productivas de una determinada sociedad, en un determinado período histórico. En consecuencia inciden en su desarrollo la cantidad de hombres, de brazos, los modos de organización en el trabajo y en el conocimiento, un conjunto de elementos que se van haciendo cada vez más complejos a lo largo de la historia.
Ciertas concepciones filosóficas e historiográficas han reducido el contenido del desarrollo de las fuerzas productivas a la tecnología, atribuyendo un papel determinante en el plano socio-histórico a uno u otro instrumento o técnica revolucionario, sin contemplar el papel de los hombres y sus capacidades y habilidades. Un ejemplo de esto son las importantes escuelas historiográficas que plantean que la Conquista de América trajo el “progreso” al continente al traer los instrumentos e inventos con que contaban los europeos en ese momento, sin reparar en que la Conquista destruyó la principal fuerza productiva americana: a la mayor parte de su población y también, mediante su política represiva y su dominio colonial, la fuerza creadora de la misma y descartó miles de años de aprendizaje, transformación y adaptación en la agricultura, las artesanías y los saberes previos. A la vez, saquearon y también destruyeron los tesoros de su cultura. ¿Cómo daría esta cuenta entre lo que trajeron, lo que se llevaron y lo que destruyeron?
Es que cada época y cada clase social vio el aspecto del hombre que precisaba: Benjamín Franklin, el ideólogo de la revolución norteamericana e inventor del pararrayos definió al hombre como “homo faber”, que fabrica instrumentos. Y destacó el rol de los instrumentos, condicionado por la ideología de su clase, la burguesía revolucionaria, que necesitaba revolucionar la técnica y así desarrollar la fuerza productiva del trabajo -no porque los capitalistas sean siempre “productivistas” sino porque ello era una condición para acumular ganancias, que es el móvil del capital-.
Marx también estableció el papel determinante del desarrollo de las fuerzas productivas en la historia pero no las reducía a las técnicas sino que incluía las capacidades humanas de crearlas y aplicarlas, poniendo por delante el papel de los trabajadores en el ejercicio y la creación de esas técnicas. Así, refiriéndose a la clase obrera bajo el capitalismo, afirmó: “De todos los instrumentos de producción, la mayor fuerza productiva es la propia clase revolucionaria”. 38
A su vez, el desarrollo de las fuerzas productivas materializa a través de la historia la relación sociedad-naturaleza desde su unidad originaria, una unidad dialéctica, siempre en desequilibrio, que el capitalismo ha convertido en la actualidad en un antagonismo extremo, a partir de la necesidad compulsiva de creación y apropiación de la plusvalía, fruto del trabajo humano enajenado, y a costa de la depredación del ambiente. Virtualmente el actual nivel de desarrollo de las fuerzas productivas sociales permitiría tanto una vida digna para el conjunto de la humanidad como un planeamiento previsor de la acción sobre la naturaleza a los fines de su preservacion como nuestro ambiente, fuente y condición de nuestro sustento a igual titulo que el trabajo humano. Sin embargo, la actual organización de la producción motorizada por la obtención de la máxima ganancia, “no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción sino socavando, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador”.39
Como lo señalamos antes para las primeras sociedades de bandas de cazadores-recolectores, las fuerzas productivas y las relaciones sociales son dos aspectos de un único proceso: los grupos humanos se organizan en función de las necesidades y tareas que se propongan y esas tareas y necesidades y hasta la misma organización están en relación con la naturaleza y con los instrumentos que esa sociedad tiene y va a desarrollar para lograr sus objetivos. Relaciones sociales de producción y fuerzas productivas son entonces una unidad de dos polos, una relación contradictoria que se resuelve a través del desarrollo de las Fuerzas Productivas por una parte y de la sociedad por la otra.
Esta “unidad de contrarios”, esta relación inseparable y a la vez conflictiva es lo que Marx denominó Modo de Producción. Analizando la historia a partir de aquellas primeras sociedades, es posible constatar que el modo de producción es un elemento determinante de la economía de las distintas sociedades, un elemento básico y determinante de las sociedades de diferentes pueblos en diferentes tiempos, que los torna comparables; que los modos de producción cambian a lo largo de la historia, configurándose diversas estructuras sociales, y condicionando la vida social política y cultural y la acción de los hombres, que a su vez son cambiados junto con las estructuras sociales y política por la acción humana a través de revoluciones sociales que abarcan determinadas épocas históricas.
En las primeras sociedades de cazadores-recolectores caracterizadas por la cooperación no había, ni podía haberlo, explotación del trabajo ajeno ni poder estatal, en el sentido de que un grupo fuera alimentado por los demás, para que los gobernara y tuviera el monopolio de la fuerza, de las armas. Todos debían cooperar, tenían un papel en el grupo y cumplían con su trabajo; todos tenían instrumentos y se apropiaban colectivamente de los productos que distribuían según necesidades y posibilidades. De allí partimos.
20 Este artículo fue elaborado a partir de clases introductorias de Historia Social General (2009-2013).
21 Ver Vilar, Pierre, “Historia” en Introducción al Vocabulario del análisis histórico, Crítica, Barcelona, 1982.
22 Para Marx la “totalidad concreta”, verdadero punto de partida de la visión inmediata y la representación, aparece dentro del proceso del pensamiento como un punto de llegada, “síntesis de múltiples determinaciones, y por lo tanto unidad de la diversidad”, como un “concreto de pensamiento”. A su vez, esa totalidad concreta subsiste en su independencia fuera del espíritu y, en el análisis teórico de elementos particulares “es preciso que el sujeto, la sociedad, esté constantemente presente en el espíritu como dato primero.” C. Marx, Introducción a la crítica de la economía política, Anteo, Buenos Aires, 1986, pp.43-44.
23 “Cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo -y por consiguiente también el individuo productor- como dependiente y formando parte de un todo mayor: en primer lugar y de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia y de esa familia ampliada que es la tribu; más tarde, de las comunidades en sus distintas formas, resultado del antagonismo y de la fusión de las tribus. Solamente al llegar el Siglo XVIII, con la “sociedad civil”, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior. Pero la época que genera este punto de vista, esta idea del individuo aislado, es precisamente aquella en la cual las relaciones sociales (universales según este punto de vista) han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado hasta el presente. El hombre es, en el sentido más literal, no solamente un animal social, sino un animal que solo puede individualizarse en la sociedad.” C. Marx, Op.cit., pp.16-17.
24 Bertolt Brecht, Poemas y canciones, Alianza Editorial, Madrid, 1984, p.91.
25 De esta apariencia azarosa de procesos no determinados ni explicables de conjunto por la conciencia de los agentes, dedujeron y deducen muchos filósofos e historiadores positivistas o hermenéuticos la inexistencia de regularidades legales y mecanismos determinantes en la historia humana y la imposibilidad de ir más allá del “pequeño hecho verdadero” y sus causas y efectos inmediatos o de la actualización por el historiador de la acción subjetiva del agente histórico, no como momento de la indagación sino como su punto de llegada. Ver la crítica de las posiciones de R. Aron por P. Vilar en “Historia”, op.cit.pp.20-23. Una ilustrativa exposición de las posturas del “positivismo historiográfico” del francés Seignobos en F. Dosse, La Historia en migajas, Alfons el magnánim, Valencia, 1988.
26 Federico Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Anteo, 1975, pp.68-72.
27 Carlos Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, en F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fi n de la fi losofía clásica alemana, Anteo, 1975, pág. 90.
28 Es de destacar que esta es una comprobación científica muy moderna. Anteriormente las concepciones dominantes suponían que en su origen, el hombre, tal como es hoy, había sido creación divina, separado y por encima del reino animal.
29 Ver una síntesis global de ese recorrido y del proceso científico que lo ha ido reconstruyendo en Richard Leakey, El Origen de la Humanidad, Debate, Madrid, 2000.
30 Richard Levins and Richard Lewontin, “What is Human Nature?” en The Dialectical Biologist, Harvard University Press, Cambridge, USA, 1985, pp.253-265.
31 “… la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales.” Carlos Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, en F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la fi losofía clásica alemana, Anteo, 1975, pág. 90.
32 C. Marx y F. Engels, La Ideología Alemana, Ed. Pueblos Unidos, Buenos Aires, 1973, p.19
33 Carlos Marx, El Capital, Tomo I, Vol.I, Capítulo V, “Proceso de trabajo y proceso de valorización”, Siglo XXI, México, 1988, pp.215-216.
34 Carlos Marx y Federico Engels, La Ideología Alemana, op. cit., p.31.
35 Para un análisis del vínculo originario entre trabajo, conocimiento y arte ver George Thomson, Los orígenes de la ciencia y el arte, Leviatán, Buenos Aires, 1986.
36 Carlos Marx y Federico Engels, La Ideología Alemana, op. cit., pp., 28-29.
37 Carlos Marx y Federico Engels, op. cit., pp.26 y 31.
38 Carlos Marx, Miseria de la Filosofía, EDAF, Madrid, 2004, p.296.
39 20 Carlos Marx, El Capital, Tomo I, Vol. II, Cap. XIII, “Maquinaria y gran industria”, op.cit., pp.613. Respecto de la unidad dialectica entre la sociedad y la naturaleza afirmaba Marx, en polémica con los socialistas reformistas y la absolutización unilateral de la acción humana: “El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es tan fuente de los valores del uso (¡y estos constituyen pues, la riqueza material!) como el trabajo, que a su vez no es más que la expresión de una fuerza material, la fuerza humana de trabajo”. Carlos Marx, Crítica del Programa de Gotha, Polémica, Buenos Aires, 1973, p.19. Al respecto, también Engels explicitó “Los hechos nos recuerdan a cada paso que no reinamos sobre la naturaleza como un conquistador reina sobre un pueblo extranjero, como alguien que está fuera de la naturaleza, sino que nosotros pertenecemos a ella con nuestra carne, nuestra sangre, nuestro cerebro, que nosotros estamos en su seno y que todo nuestro dominio en ella reside en la ventaja que tenemos sobre el conjunto de las otras criaturas es la de conocer sus leyes y poder servirnos de ellas juiciosamente.” F. Engels, Dialéctica de la Naturaleza, Cartago, México. 1983, pp.145-146.