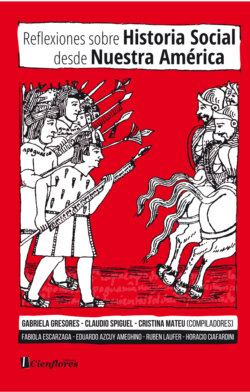Читать книгу Reflexiones sobre Historia Social desde Nuestra América - Gabriela Grosores - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN1
Después de más de una década de trabajo en la Cátedra Paralela de Historia Social General en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con este libro comenzamos a presentar materiales que fuimos armando como apoyatura de nuestra labor docente. Incluimos como proemio, a continuación de esta introducción, el texto de José María Arguedas que usamos habitualmente en el inicio de nuestras clases, porque encontramos en su discurso la química ajustada, tanto entre teoría y práctica social como entre los aprendizajes universales de los pueblos y las particularidades americanas, que nos guió hacia la construcción de nuestra cátedra, mucho antes incluso de que pensáramos en la posibilidad de su realización.
La Cátedra Paralela de Historia Social General se creó a partir de una convocatoria de la Junta de Historia con el fin de democratizar la cursada de esta materia, obligatoria para la carrera de Historia y varias otras de la Facultad y que hasta ese momento había sido el monopolio de quien encabezaba la nueva hegemonía en el campo histórico argentino a partir de la caída de la dictadura, Luis Alberto Romero. Era el año 2003 y el marco general de esta demanda era el nuevo momento que se había abierto con el Argentinazo. Se presentaron dos propuestas, con dos equipos muy diferentes, que a partir de acuerdos de base sobre la necesidad de una cátedra democrática y científica se unificaron. Así se creó la cátedra paralela que se mantuvo hasta el año 2008 cuando se dividió y se conformaron dos cátedras que aún continúan su trabajo.
En ese momento diseñamos un programa a partir de una pregunta que nos parecía esencial: ¿Cuáles son las necesidades de los alumnos, qué formación requiere un científico social aquí y ahora?, ¿qué herramientas históricas son válidas para el análisis del presente de nuestro país y nuestro continente? Desde allí armamos un proyecto que recorre grandes líneas del pensamiento científico en las ciencias sociales, con una impronta fuerte de las contribuciones del materialismo histórico y el materialismo dialéctico; pero también a partir del desafío que implica pensar desde América Latina. Así surgió la idea de romper con lo que hasta entonces se había impuesto como la Historia Social General en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero que también se había generalizado en todas las universidades del país: la historia de la vía regia por la cual se habían impuesto el capitalismo europeo, entendido como cumbre de la civilización, y sus clases dominantes. Nosotros pensamos que la Historia Social General debía abarcar la historia de la Humanidad, y que si existen procesos universales, podemos estudiarlos en los procesos de América Latina con igual eficacia que a través de los ejemplos europeos. Con el transcurso de los años se fue afirmando este eje americano, a partir de la experiencia, por el valor que tenía esta afirmación y su desarrollo en una práctica y también por el interés que despertó en los miles de alumnos que eligieron cursar con nosotros.
Otro gran quiebre, tanto epistemológico como metodológico, implicó polemizar con la pretensión de neutralidad y su falsa apariencia objetivista y explicitar el punto de vista que tomaría la cátedra. El tema de la neutralidad científica (discusión filosófica y política de envergadura) había sido desplazado por un énfasis en el concepto de “profesionalización” como objetivo y divisoria de aguas en la actividad historiográfica. Nuestra cátedra rompió con este principio y se posicionó con base en las tradiciones de “la historia más amplia” de Marc Bloch, “la historia como arma” de Moreno Fraginals, “la historia necesaria” de Pierre Vilar, “la historia como proyecto político” de Josep Fontana.
La tercera ruptura con las cátedras hegemónicas consistió en una concepción del aprendizaje opuesto no tanto a lo que se preconiza, pero sí a lo que se practica en la universidad. Pensamos que hay otra manera de aprender la historia, no solo desde los contenidos, también desde la forma. Nos planteamos una forma de desarrollar los contenidos que permitieran una elaboración propia de cada estudiante. El conocimiento científico se realiza colectivamente y se apropia individualmente a partir de lo que cada alumno es y quiere ser. La construcción social del conocimiento se da en el aula, es única e irrepetible y la tarea del alumno es apropiarse de esas herramientas que construimos colectivamente.
En cuanto al contenido de la presente publicación, los textos de los docentes de la cátedra -Claudio Spiguel, Rubén Laufer y Gabriela Gresores- fueron inicialmente desgrabaciones de clases, luego se convirtieron en fichas y ahora los editamos como secciones de este libro.
La incorporación de los trabajos de Eduardo Azcuy Ameghino y Horacio Ciafardini reconoce no solo la centralidad de los mismos en el programa de nuestra cátedra sino la importancia de ambos intelectuales, con sus ideas y acciones, para la comprensión de la necesidad de crear bastiones de resistencia, también en el ámbito universitario, a las corrientes ideológicas hegemónicas en la historia y las ciencias sociales.
Por último, la inclusión del artículo de Fabiola Escárzaga nos permite aprovechar una síntesis apropiada para nuestros alumnos de un pensamiento diverso, complejo e imprescindible como el de José Carlos Mariátegui.
Este libro, por lo tanto, no reúne investigaciones originales ni discusiones historiográficas, sino una serie de apuntes sobre temas fundantes de la Historia Social vista desde América, elaborados colectivamente a partir de la interacción entre enseñanza y aprendizaje, con nuestros compañeros docentes y los miles de estudiantes que trabajaron con nosotros estos años.2 Es una compilación de temas e ideas que vienen desenvolviéndose desde muy lejos, pensadas desde y para los tiempos y la gente nueva. En este sentido no está dirigido a los especialistas y expertos. De alguna manera es un libro que nos habría gustado leer cuando empezamos a desplegar nuestras propias biografías de arqueólogos del futuro.
1 Agradecemos la colaboración de Martín García Sastre en la corrección de originales.
2 Queremos destacar también el papel que jugaron los docentes, adscriptos y alumnos de la materia Introducción a la Historia de las Sociedades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, con quienes, desde el 2009, venimos trabajando con un programa muy similar al de la cátedra paralela. Para ellos, nuestro agradecimiento.