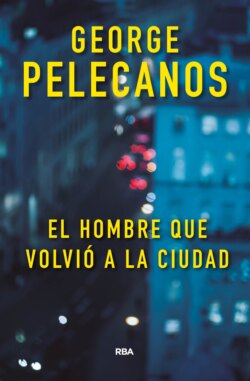Читать книгу El hombre que volvió a la ciudad - George P. Pelecanos - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4
Fueron en el coche hasta la zona residencial de Beltsville, en Maryland, y aparcaron en una barriada llena de viviendas destartaladas, tipo autocaravanas, en una calle situada entre la Ruta 1 y Rhode Island Avenue. Se veía escasa actividad, aunque había muchos coches y camionetas, tres o cuatro por cada vivienda. Algunos estaban a medio reparar; otros llevaban allí abandonados varias temporadas, tal vez años. Ornazian y Ward estaban junto a una franja de terreno que servía de acera para peatones entre un bloque y otro. Al igual que todo lo que la rodeaba, tampoco la cuidaba nadie. Algunos árboles se habían caído y obstruían el paso.
—Esa es la suya —dijo Ornazian mientras señalaba con la cabeza una casa ubicada junto a la cinta peatonal.
—¿La del aparcamiento techado? —preguntó Ward—. La gente que vive ahí forma una especie de gueto. En un barrio diferente. Los vecinos llamarían a la policía si vieran esto.
La casa era una construcción de una sola planta con un anexo lateral de fachada de estuco, de los que solían verse en las viviendas de Baltimore. La estructura original era de tejas de amianto, y algunas se habían desprendido y habían dejado al descubierto una lámina de tela asfáltica. El aparcamiento techado era simplemente un tejado de metal corrugado sostenido por cuatro postes que estaba plantado en medio del camino de entrada para coches. Debajo de él no había ningún vehículo.
—Los chulos con quienes trataba en mis tiempos tenían más amor propio —comentó Ward—. Nunca tenían mucho dinero, se lo gastaban sobre todo en coches y en ropa. Siempre trataban de impresionar.
—Es más inteligente no impresionar.
—¿Cómo has dado con él?
—He estado hablando con una chica que responde al nombre de Monique. En cierta ocasión le hice un favor. Un antiguo cliente habitual le había dejado a deber un dinero. A ella la habían detenido un par de veces por ejercer la prostitución, y me había visto en los tribunales.
—Encontraste al cliente.
—No me resultó difícil. Ella estaba haciéndole servicios, siempre en el mismo hotel, uno de esos nuevos hoteles con encanto que hay cerca de la Casa Blanca. El tipo siempre dejaba su coche a los aparcacoches. Le di un poco de dinero a uno de ellos para que me soplase la matrícula. Y, tirando del hilo, di con su domicilio particular. Ni que decir tiene que es un hombre casado y con hijos. Es el director financiero de una empresa tecnológica ubicada en la Veintinueve.
—O sea, que lo chantajeaste —dijo Ward.
—Él no debería haberle chuleado dinero a mi amiga.
—Así que esa chica, Monique, te ha conducido hasta este chulo.
—Le pregunté qué pasaba. Tú has sido poli, de modo que sabes que las prostitutas son la fuente de información más fiable de la calle. Están despiertas toda la noche. Lo ven todo.
—Desde luego.
—Monique me habló de un chulo que tuvo durante una temporada. Se llama Theodore.
—No es un nombre muy apropiado para un chulo.
—Por supuesto que lo es —repuso Ornazian, que era aficionado a investigar el origen de las palabras—. Proviene del griego. Teo significa «dios», y doro significa «regalo». «Regalo de Dios», ¿entiendes?
—¿Qué eres, un lingüista?
Ornazian sonrió de oreja a oreja.
—Soy un cunnilingüista.
—Ve al grano, tío.
—Theodore tiene en todo momento a tres mujeres estables. Si ellas quieren dejarlo o no ganan dinero, él las deja marchar. Su filosofía es que hay tías de sobra como ellas. No es un abusador, ni tampoco le va la violencia. Le gusta fumar hierba, y a ellas también, pero no tiene la menor intención de volverlas adictas a drogas más duras. Busca a chicas que tengan problemas, problemas en casa, con sus padres y todo eso. Las escucha. Las convierte en novias suyas. Les hace regalos. Las aloja en un lugar decente. Y luego va y les dice: «Todas estas cosas cuestan dinero. Vas a tener que contribuir, nena. Cuida de este amigo mío y ayúdame. Y ahora de este otro amigo mío». Así. Se queda con el dinero que ganan. Ellas no se quedan con nada, y en cambio él cubre todas sus necesidades.
—Así que un «Regalo de Dios» —comentó Ward.
Ward lo había dicho con inquina. Era una de las muchas razones por las que Ornazian le había pedido que lo acompañase.
—Duerme un rato —le sugirió Ornazian—. Todavía falta una hora o así para que vuelva a casa.
—¿Cómo lo sabes?
—Esta es la tercera vez que vengo aquí en lo que va de semana. Theodore es un animal de costumbres, como todo el mundo.
—Me refiero a cómo sabes qué es lo que tiene.
—Tiene a tres mujeres trabajando. Monique dice que, los fines de semana, cada una de ellas gana unos mil dólares la noche. Si se suma eso a lo que tal vez tenga dentro de casa, puede que nos encontremos con un botín de lo más interesante. Este tío gana doscientos mil al año, en metálico. Es muy posible que guarde parte de esa pasta en casita.
—¿Vamos a abordarlo antes de que entre?
—No. ¿Ves esa ventana que hay en el costado derecho de la casa, la que está más cerca de nosotros? Es el cuarto de baño. Todas las noches, cuando llega a casa, se enciende esa luz y empieza a salir vapor por la ventana.
—Entiendo. Le gusta darse una ducha antes de irse a la cama.
Ornazian se acomodó en el asiento.
—Duérmete un rato, Thaddeus.
—Tengo que mear.
—Detrás del asiento tienes un cartón de leche vacío.
—No puedo hacerlo si tú me estás mirando.
—Me daré la vuelta.
Ward miró de reojo a Ornazian.
—¿Podrías sacudírmela un poco?
—Solo si con ello consigo que te calles.
A eso de las tres de la madrugada llegó Theodore con su Chrysler 300, lo metió en el aparcamiento techado y apagó el motor. Se apeó de su estiloso sedán negro, tipo Avispón Verde, y se encaminó hacia su casa. Era un hombre alto y muy delgado, y llevaba el pelo recogido en trenzas. Lucía un chaleco por encima de una camisa a cuadros rojos, vaqueros con apliques en los bolsillos y unas botas Timberland.
—No veo que tenga pinta de ser un chuloputas —comentó Ward.
—Así son los chulos de hoy en día —replicó Ornazian—. ¿Sabes dónde se ve a tíos vestidos con trajes llamativos, llevando un bastón y chorradas de esas? En Halloween y en las fiestas de las fraternidades.
Theodore accionó una luz con sensor de movimiento al acercarse a la puerta.
—¿También tiene esas luces de seguridad en la parte de atrás?
—Sí —contestó Ornazian—. ¿Y qué? Su casa da a una zona boscosa. Y, de todas formas, no tardaremos en estar dentro.
—¿Hay perros?
—No.
—Odio tener que pelearme con perros.
—Ya he explorado esa casa muchas veces, y no tiene perros. Fíate de mí. —Cuando Theodore hubo entrado en la casa y cerrado la puerta, Ornazian dijo—: Muy bien.
Ward había desconectado la luz de techo del Victoria. Salieron a oscuras y fueron hacia el maletero del coche. Ward lo abrió, encendió una linterna mini que se había sacado de la cazadora y se la puso en la boca para iluminar el interior del maletero.
Allí dentro había un montón de armas, municiones y herramientas, además de diversos artilugios para maniatar a una persona. Ornazian y Ward sacaron de una caja unos guantes de nitrilo ligeramente empolvados, los preferidos de los mecánicos de coches, y se los enfundaron en las manos. Acto seguido, Ward desenrolló una manta que protegía una metralleta Remington del calibre 12 y extrajo una pistola Glock de nueve milímetros de un estuche. Sacó el cargador, examinó la carga y volvió a insertarlo en la metralleta. La Remington 870 y la Glock 17 eran armas de fuego comúnmente utilizadas por la policía. Ward se guardó la pistola en el bolsillo del pantalón.
—El Special es para ti —dijo mientras le señalaba un revólver del .38 que era una versión del arma de mano de la policía de Maryland que había llevado él cuando iba de uniforme.
—Ya sabes que no lo quiero —contestó Ornazian.
—Es solo para impresionar —le replicó Ward.
Ornazian abrió el tambor del revólver y vio que las cámaras estaban llenas. Acto seguido se lo metió en el bolsillo lateral de la cazadora, luego cogió una porra extensible, de bloqueo por fricción, de una caja grande de herramientas y se la guardó en un bolsillo trasero de los vaqueros. Ward le entregó una bolsita que contenía unas medias de mujer, que utilizó para cubrirse la cara, igual que Ward. Por último, Ward se guardó en la cazadora unas cuantas esposas de plástico de diferentes dimensiones, cogió la metralleta, la empuñó y cerró el maletero. Al terminar le hizo una seña con la cabeza a Ornazian.
Ambos se trasladaron a un costado de la casa, observaron por las ventanas cómo se iluminaba el interior, esperaron a que se encendiera la luz del cuarto de baño y permanecieron unos minutos frente a ella hasta que oyeron el silbido de las cañerías seguido del repiqueteo amortiguado del agua de una ducha. Ward siguió a Ornazian hasta el patio trasero. Se encendió una luz de seguridad que iluminó la zona, pero Ornazian, sin amilanarse, se metió en el círculo lumínico. Con toda calma, sacó la porra y rompió el cristal de la ventana de una puerta trasera. Introdujo la mano por la abertura, desbloqueó la cerradura y deslizó el brazo del pestillo.
Entraron en la casa, atravesaron una cocina maloliente y llegaron a un cuarto de estar en el que había una televisión de pantalla grande, una mesa en la que reposaban los mandos de una consola de videojuegos y varias revistas porno para gais, y un conjunto de sofás de cuero a juego. La casa apestaba a colillas de tabaco y a restos de marihuana.
En un pasillo había un par de dormitorios y, al final, la puerta de un cuarto de baño. Theodore se estaba duchando detrás de ella. Ornazian inspeccionó los dormitorios mientras Ward aguardaba en el pasillo con la metralleta apoyada en el antebrazo.
Ornazian dio con el dormitorio en el que obviamente dormía Theodore, y encendió la lámpara de la mesilla de noche. El primer cajón tenía el orificio de una cerradura. Sobre el tocador contiguo había un smartphone, que estaba cargándose en un enchufe de la pared. Había una silla de madera, en la que seguramente se sentaba Theodore cuando se ponía los calcetines y los zapatos. Y un armario abierto en el que se veían muchas camisas, todas abotonadas y colgadas en orden de una vara de madera. En el suelo del armario había zapatillas deportivas Nike y botas Timberland y Nike, cuidadosamente emparejadas, alineadas y colocadas encima de sus respectivas cajas.
Al poco dejó de oírse el ruido de la ducha. Ward, apostado frente al cuarto de baño, apuntó con la metralleta hacia la puerta y apoyó la culata en el hueco del hombro y el dedo dentro de la guarda del gatillo. Theodore salió del cuarto de baño, todavía mojado y llevando tan solo una toalla alrededor de la cintura.
—¿Qué cojones es esto? —exclamó, mirando al individuo que estaba frente a él y le apuntaba al pecho con una metralleta.
Ward acentuó un poco el dramatismo de la puesta en escena.
—¿No lo sabes?
—Habéis venido a robarme —dijo Theodore.
No era una pregunta. Trataba de conservar la calma, pero su rostro había perdido un poco de color.
—Correcto —respondió Ward. Luego señaló con un gesto de cabeza el dormitorio de la izquierda—. Entra ahí.
Theodore entró en el dormitorio, y Ward fue detrás de él. Ornazian había sacado el .38 y lo sostenía a un costado del cuerpo.
—Tira esa toalla —ordenó Ward. Theodore no obedeció, y Ward lo repitió—: Tírala.
Theodore se quitó la toalla y la dejó caer al suelo. Quedó desnudo delante de los dos hombres armados. Tenía el pecho abombado hacia fuera y un tanto fofo.
—Para ser un hombre que tiene muchas mujeres —comentó Ward—, no pareces gran cosa.
A decir verdad, Theodore no tenía nada de malo. Tenía pleno dominio de sus facultades, más o menos. Pero Ward sabía que un hombre desnudo era un hombre vulnerable. Él solo lo estaba desnudando un poco más.
—Siéntate en esa silla —ordenó Ward. Y después le dijo a Ornazian—: No dejes de apuntarle.
Theodore se sentó en la silla de madera. Ward dejó la metralleta en la cama mientras Ornazian apuntaba a Theodore con la pistola. Acto seguido, usó las esposas de plástico para sujetarle las muñecas por delante y luego las ligaduras más largas para amarrarle los tobillos a las patas de la cama.
Miró a Ornazian. Este le dijo «Adelante» con la mirada. Ya habían trazado el plan dentro del Victoria. Ward había interrogado a prisioneros en Vietnam, y a innumerables sospechosos en comisarías de policía de todo Washington empleando tácticas que a menudo se podrían considerar poco ortodoxas. Ward poseía experiencia. Ornazian le permitió con mucho gusto que llevase la iniciativa.
—Veo que esa mesilla tiene cerradura —dijo Ward—. ¿Dónde está la llave?
—En el cajón de debajo —contestó Theodore.
—Por supuesto —repuso Ward. Sabía que todo el mundo, tanto los delincuentes como la gente honrada, guardaba el dinero y los objetos de valor en el dormitorio, cerca, a su alcance.
Abrió el cajón inferior y vio condones, lubricantes, monedas sueltas y una llave envuelta en un pañuelo de papel. La utilizó para abrir el cajón superior. Dentro de él había una Beretta semiautomática, un cartucho adicional y varios fajos de billetes sujetos con gomas. Se guardó en el bolsillo la pistola y el cartucho, pasó un dedo por los billetes y arrojó los fajos encima de la cama.
—¿Dónde está el resto de tu dinero? —preguntó.
—Eso es todo lo que tengo —respondió Theodore con la mirada al frente.
Ward fue hasta el armario, apartó a un lado las camisas y miró lo que había detrás de ellas. Después se agachó hasta el suelo del armario e inspeccionó las cajas de zapatos. Todas coincidían, excepto unas deportivas Jordan encima de una caja que llevaba la marca de Stacy Adams. Sacó esa caja y miró dentro. Más dinero. Montones de dinero.
—Vais a llevar a un hombre a la bancarrota —dijo Theodore.
—¿Esto es todo?
—Me habéis dejado limpio.
—Con todo el dinero que ganas, ¿no hay más que esto?
—Tengo muchos gastos —respondió Theodore.
—La queja de todo chuloputas —dijo Ward.
Recogió el dinero de la cama y lo juntó con el que había dentro de la caja de Stacy Adams. Acto seguido fue hasta el tocador, desenchufó el teléfono de su cargador y lo dejó caer en las rodillas de Theodore, pero resbaló por el muslo y cayó al suelo.
—Cuando nos hayamos marchado —le dijo—, ponte a pensar una manera de recoger tu teléfono del suelo y llamar a una de tus chicas o a quien sea. En algún sitio de esta casa tendrás una caja de herramientas. A esa chica no le costará mucho quitarte las esposas.
—Esto no se me va a olvidar.
—No hables. Voy a decirte lo que va a ocurrir. —Ward le entregó la caja de zapatos a Ornazian y recogió la metralleta—. Sí que se te va a olvidar. Lo que tienes que hacer ahora es ponerte una tirita en tu orgullo herido y seguir a lo tuyo. Porque si intentas averiguar quiénes somos, si les preguntas a tus vecinos si esta noche han visto un coche aquí delante, algo así... Si de algún modo me detienen, si me encierran, incluso si muero por causas naturales, una noche saldrá alguien de las sombras y te asesinará. ¿Me has entendido, Theodore?
—Lo que he entendido es que os estáis equivocando de hombre.
—Me parece que ya te he dicho que cierres la boca.
—Anda y que te den, vejestorio.
Ward cogió la metralleta del revés y le atizó un golpe con la culata. Ornazian apartó la vista.
Enfilaron hacia el sur por la Ruta 1, hicieron un alto en un IHOP de College Park y desayunaron rodeados de trasnochadores y alumnos de la Universidad de Maryland que comían para curarse el colocón y la borrachera. De vuelta en el coche, Ornazian se puso a contar el dinero oculto a la vista, bajo el salpicadero.
—Ocho mil cada uno, lo tomas o lo dejas —dijo mientras le pasaba la caja de zapatos a Ward—. Una vez descontados mis gastos. Voy a darle mil dólares a Monique.
—¿Y qué más vas a darle?
—¿De qué hablas?
—¿Te la estás tirando?
Ornazian meneó la cabeza con gesto negativo.
—Soy un hombre casado.
—Muy bien, devoto esposo —repuso Ward—, llámame si tienes algo más. Lo de hoy ha sido dinero fácil.
—Equivale a cuatro mensualidades de hipoteca —dijo Ornazian—. Eso es lo que significa para mí.
—Pero eso no es lo único. A ti te gusta. Sobre todo, cuando venimos a salvar a alguien. Como aquella mujer y sus hijos a las que secuestraron esos tipos en Kennedy Street. En esa ocasión estabas como una moto.
—Tú también.
—Por lo menos, yo lo reconozco —repuso Ward.
—Fue un trabajo.
—No, Phil. Conocí a tipos como tú en Vietnam. Llevaban dentro ese impulso de los héroes. No eran capaces de quedarse quietos, aunque supieran que les convenía. Tenían que lanzarse a la acción. No es de extrañar que algunos de ellos no volvieran.
—Ese no es mi caso.
—¿No?
—Yo solo pretendo cuidar de mi familia.
—¿Y no te has divertido esta noche?
—No como tú.
—¿Te refieres a lo de Theodore? ¿Crees que he disfrutado con eso?
—Un poco —respondió Ornazian.
—Era una cuestión de respeto. Le dije que cerrase la boca. Pero él no fue capaz de aguantarse.
Ward arrancó el coche. Regresaron al cuadrante Nordeste sin decir nada más, con un silencio en absoluto incómodo entre ambos, como ocurre con determinada clase de personas. Ornazian pensaba en su mujer y en sus hijos. Ward tenía la intención de cenar aquel día con su hija. Le había hecho un pedido al restaurante. Y después, a lo mejor veían un partido por la tele.