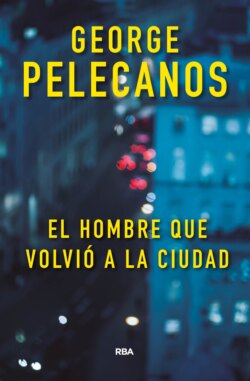Читать книгу El hombre que volvió a la ciudad - George P. Pelecanos - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5
El club de lectura se reunía en la capilla del centro de detención y a él podían asistir los internos de la unidad General y de la de Cincuenta o Más. Fueron admitidos los diez primeros internos que se apuntaron al club. La sesión duraba entre sesenta y noventa minutos, y siempre había un lleno total. Incluso aunque los asistentes no fueran particularmente amantes de los libros, la sesión se llenaba enseguida, pues servía para romper la rutina entumecedora de la vida en reclusión. Una vez que se asignaba un libro, los internos disponían de tres semanas para leerlo antes del debate. Las reuniones las dirigía Anna, la bibliotecaria del centro.
Anna proporcionaba a los asistentes una guía de lectura llena de preguntas, similar a las que se pueden encontrar al final de algunas novelas comerciales en rústica. Tan solo era un recurso para ayudarlos a reflexionar acerca de lo que estaban leyendo y de cómo debatir sobre ello. Cuando repartía las guías de lectura, hacía hincapié en que no era obligatorio responder a las preguntas. Quería que el club de lectura fuera un motivo de disfrute. Nada más lejos de su intención que ponerles deberes.
La capilla no estaba muy ornamentada, pero tenía una iluminación suave y un ambiente tranquilo para meditar, alejado de los bloques de celdas y de las zonas comunes. Había un atril y varias sillas, y era posible llevar equipos audiovisuales si fuera necesario. El Club Literario Mentes Libres, de ámbito local y sin ánimo de lucro, desarrollaba en la capilla un programa de lectura y escritura para reclusos menores de edad que habían sido acusados como adultos y que se encontraban a la espera de traslado al sistema de prisiones federales. Los internos menores de edad, ubicados en su propia unidad, leían libros, los comentaban con los autores que acudían de visita y escribían artículos y poemas que más adelante se publicaban en una revista de papel satinado que se vendía en las cafeterías de toda la ciudad. También editaban un boletín de noticias muy vivaz.
El club de lectura de Anna era menos formal, sus miembros no tenían que escribir, y era estrictamente un programa para fomentar el gusto por la lectura. No se hacía ilusiones de ejercer un efecto positivo en las vidas de los internos como grupo, pero tampoco estaba segura de lo contrario. Abrigaba la esperanza de conmover a algunos. Tal vez solo a uno. Al igual que muchos profesores y terapeutas, lo único que podía hacer ella era intentar que al final la persona se asomase por el ojo de la cerradura.
Para aquel grupo de internos, que pertenecían a la unidad General, había escogido el título De ratones y hombres. Era un relato lineal, narrado con limpieza y, gracias a su claro simbolismo, fácil de enseñar. Sabía que iba a generar mucho debate. Era una novela demasiado corta para las tres semanas de que disponían para leerla, por lo que muchos de los componentes del club la habían releído.
A la hora de escoger el material, Anna debía tener presente que los internos poseían diversos grados de formación y de inteligencia. Muchos de ellos no habían terminado el instituto. La mayoría carecían de experiencia como lectores. Un material difícil o denso podía frustrar al recluso y quitarle para siempre las ganas de leer. Un título que obtuvo una pésima acogida fue El corazón es un cazador solitario. Un interno afirmó que después de leer aquella novela de Carson McCullers había tenido pensamientos suicidas, y no lo decía del todo en broma.
Los reclusos, todos vestidos con monos anaranjados, tomaron asiento en las sillas dispuestas en círculo y unidas por Anna, que se situó en el centro. En el grupo se hallaban presentes Antonius Roberts, casi recién salido del agujero, Donnell y Michael Hudson. Los reclusos tenían su ejemplar en las manos o en el suelo, debajo de la silla. En la sala había dos guardias armados y en contacto por radio en todo momento con otro personal de seguridad, pero los miembros del club por lo general se sentían contentos de estar allí. No estaban pensando en generar conflictos.
—Deberíamos empezar ya —dijo Anna.
—Antes guardemos un minuto de silencio —dijo un interno llamado Larry, que estaba acusado de un delito de homicidio doloso y recientemente se había entregado a Dios.
La mayoría de los presentes inclinaron la cabeza para rezar en silencio. Había musulmanes, cristianos de diversas confesiones, unos cuantos agnósticos y varios ateos. Algunos cerraron los ojos y musitaron para sí, otros se limitaron a aguardar respetuosamente a que terminara el minuto de silencio. Uno de los guardias elevó una plegaria mientras el otro seguía vigilando.
—Muy bien —dijo Larry, y dio comienzo la sesión.
—Vamos a empezar con una de las preguntas de la guía de lectura —propuso Anna. Había copiado en la contracubierta de la novela muchas de las preguntas de la edición de Penguin, y luego había añadido otras pocas de su cosecha—. ¿Por qué el libro empieza y termina en el estanque?
—Porque es un lugar agradable —respondió Donnell—, un lugar perfecto. Así lo describe el autor. A Lennie le gusta ir allí porque es un sitio apacible. En ese entorno puede soñar.
—Es como el Edén —apuntó Larry—. El del libro del Génesis.
—No todo es tan perfecto como en el Jardín del Edén —replicó Antonius—. Allí ocurren cosas malas. Al final, un pájaro captura a esa culebrilla que estaba en el agua. ¿Te acuerdas?
—Eso es lo que pasa en la naturaleza —dijo un individuo de párpados caídos que hablaba con mucha suavidad—. Que sobreviven los fuertes. Igual que ocurre en las calles.
—La primera frase de libro —prosiguió Anna— sitúa la escena unos pocos kilómetros al sur de la localidad de Soledad. Me parece que el autor lo hace de manera intencionada, por lo que significa ese nombre. ¿Alguien puede decirnos qué significado tiene eso en relación con la novela?
—¿Es como estar confinado en solitario? —dijo Antonius—. Pues yo sé mucho de eso: acabo de salir del agujero.
Varios de los presentes emitieron una risita.
—Muy bien, Antonius —dijo Anna—, cuéntanos tu experiencia. Si no te importa.
—No me importa. —Antonius, cruzado de brazos, se encogió de hombros—. Para mí, estar confinado en solitario ha estado bien. Muy tranquilo. Pero sí, hay tíos que no pueden soportarlo. Es un castigo, tíos. O eso se supone.
—En el libro —precisó Anna— la soledad se presenta como algo negativo. Muchos de los personajes, como Candy, Crooks y la esposa de Curley, hablan de su profundo sentimiento de soledad.
—La esposa de Curley era una puta de tomo y lomo —apuntó Donnell.
—Su marido no le hace nada de caso —dijo Anna—. Ella habla de su sueño de ser una estrella de cine. De hecho, la mayoría de los personajes del libro tienen sueños, como el que tienen George y Lennie, de montar una granja. Y esos sueños son inalcanzables.
—De todas maneras es una puta —objetó Donnell—. En ese pasaje en que le dice a Lennie que le acaricie el pelo, supe que él iba a romperle el cuello a la muy zorra. Con perdón, Anna.
—No, creo que has dado con algo. ¿Cómo lo supiste?
—Porque justo al principio del libro Lennie mata a un ratón de la misma manera, acariciándolo con demasiada fuerza. Y lo mismo ocurre con el cachorro.
—Exacto, así es —dijo Ann—. John Steinbeck te estaba diciendo con antelación lo que iba a suceder haciendo uso de un recurso literario denominado «prolepsis».
En el grupo se hizo el silencio. Anna se había puesto demasiado profesional. Aquellos hombres no querían que les dieran clases ni charlas. Querían hablar de los personajes y del argumento.
—Y lo mismo sucede con el perro de Curley —dijo Antonius rompiendo el silencio.
—Prolepsis —dijo Michael mirando a Anna a los ojos y sonriendo.
—Exacto —respondió Antonius—. Sacan a ese perro a la calle y le pegan un tiro. Pero en realidad le están haciendo un favor, porque en adelante iba a llevar una vida muy desgraciada. Igual que al final del libro, George tiene que pegarle un tiro a Lennie.
—Lennie era un retrasado —dijo el de los párpados caídos—. George ya no lo aguanta más.
—Qué va —replicó Antonius—. George le hace eso a Lennie porque Lennie es amigo suyo. Porque Curley iba a trincarlo y lincharlo. O, si Lennie fuera a la cárcel por matar a aquella puta, no iba a sobrevivir estando encerrado en San Quintín o en el lugar de California en que le encerrasen, en aquella época.
—Lennie no soportaría la cárcel —dijo Larry.
—Exacto —aprobó Antonius.
—Estás diciendo —intervino Anna— que George mata a Lennie por amistad.
—Sí.
—De eso va este libro —dijo Michael—. De la amistad y la hermandad. De compañerismo. El autor pretende decir que las personas cuando están juntas son mejores que cuando están solas.
—¿Alguien lo dice expresamente en la novela? —preguntó Anna.
—Desde luego. —Michael abrió el libro por una página que tenía marcada con un doblez—. He señalado un pasaje. Está en el capítulo en el que Crooks está hablando con Lennie en la habitación de Crooks. ¿Puedo leerlo?
—Adelante.
Michael guiñó los ojos y comenzó a leer:
—«Un hombre necesita a alguien, alguien que esté cerca. Uno se vuelve loco si no tiene a nadie. No importa quién sea el otro con tal de que esté con uno. Le digo —gritó—, le digo que uno se ve tan solo que se pone enfermo».
—Pues para ser su amigo —comentó Antonius—, Lennie le estaba tocando los huevos a George a base de bien.
—«Háblame de los conejos, George» —dijo Donnell, imitando la voz con la que se imaginaba a Lennie.
—«¿Hacia dónde se han ido, George, hacia dónde se han ido?» —contestó el de los párpados caídos, y después, avergonzado al ver que nadie se reía, agregó—: ¿Es que nadie ha visto esos viejos dibujos animados?
—Van a montar una granja —comentó Antonius, retomando el hilo—. «¡Y vivir de lo que da la tierra!».
Esta vez sí que rieron muchos de los internos.
—De acuerdo —dijo Anna. Tomó un artículo que había imprimido en la oficina—. Voy a leeros un párrafo escrito por el propio John Steinbeck. Puede que esté tomado del discurso que pronunció al aceptar el premio Pulitzer, o tal vez de sus diarios, no lo recuerdo bien. Para seros sincera, lo he sacado de la Wikipedia. Pero en mi opinión dice mucho de este libro y de su visión del mundo en general.
—Léalo —pidió Michael, inclinándose hacia delante.
—Muy bien —dijo Anna, y empezó—. «En toda obra escrita que sea mínimamente sincera existe un tema básico. Intentar comprender a los seres humanos; si nos entendemos los unos a los otros, seremos bondadosos los unos con los otros. Conocer a un ser humano nunca conduce al odio, y casi siempre conduce al amor. Hay caminos más cortos, muchos. Se escribe para promover un cambio social, se escribe para castigar la injusticia, se escribe para celebrar el heroísmo, pero siempre persiste ese tema básico. Intentemos comprendernos los unos a los otros».
—¿Y si alguien intenta hacernos algo malo? —preguntó Donnell—. ¿Qué se supone que debe hacer uno en ese caso? ¿Entender al muy capullo?
—Ofrecerle la otra mejilla —dijo Larry—. Lo dice la Biblia.
—También dice «ojo por ojo» —replicó Donnell.
—Lo que está diciendo Steinbeck es que hay que intentar obrar bien —dijo Michael—. Conectar con las otras personas. Esforzarse.
La conversación derivó hacia el dinero y la fama, como solía ocurrir.
—¿Steinbeck era rico? —preguntó Antonius.
—Estoy segura de que sí —respondió Anna—. Sus libros tuvieron un éxito enorme. Muchos de ellos se llevaron al cine y al teatro.
—Seguro que también imponía mucho respeto —dijo Donnell.
—No a todo el mundo —replicó Anna—. La verdad es que hay muchas personas del mundo académico que no valoran su obra. La consideran demasiado obvia y simplista.
—Quieres decir que la gente podía entenderla sin el menor problema.
—Pues sí. Era lo que se llama un autor populista. Escribía libros que podían ser leídos y apreciados por las personas sobre las que escribía.
—Este libro es profundo —dijo el que hablaba con suavidad.
—En serio —corroboró Donnell—, es el mejor libro que nos has traído nunca.
—Gracias, señorita Anna.
—De nada —contestó ella.
Cuando ya salían de la capilla, Antonius tiró de la manga a Michael Hudson.
—Eh, Hudson.
—¿Qué quieres?
—Tengo un mensaje para ti de nuestro amigo Phil Ornazian.
—¿Cuál?
—Me ha dicho que te diga que todo va a salir bien.
—¿Nada más?
—Breve y al grano —dijo Antonius—. Por lo que parece, estás a punto de salir a la ciudad.
Michael no le dijo nada más a Antonius, y siguió su camino.
Aquella noche, en su celda, tumbado en la litera de arriba, que era la que había escogido porque tenía mejor luz, Michael Hudson leyó una novela del Oeste que Anna había elegido para él. Era una de las dos novelas completas de que constaba el libro, y que formaban parte de una serie titulada Compendio de Novelas del Oeste de Elmore Leonard. Aquel era el volumen 3. La leía a toda prisa, porque ya casi era la hora de apagar las luces. Acababa de terminarla, y la última frase le había provocado escalofríos. Le había impactado hasta tal punto que volvió a la primera página con la intención de leer el libro otra vez.
La novela se titulaba Que viene Valdez. Michael releyó los dos primeros párrafos:
Imaginen la elevación del terreno en el extremo este de la pradera con espeso matorral en la ladera y pinos más arriba. Allí era donde estaban los hombres. No todos en el mismo lugar, sino repartidos en pequeños grupos. Aproximadamente una docena de hombres estaban apostados entre los matorrales, en primera línea. Eran los tiradores que no podían permanecer en pie. Disparaban a la cabaña cuando les apetecía o cuando el señor Tanner pasaba la orden, y entonces todos disparaban a la vez.
Otros estaban apostados junto a los pinos y en la carretera que recorría la cima de la colina, a unas trescientas yardas de la cabaña del otro lado de la pradera. Aquellos que se limitaban a observar hacían apuestas sobre si el hombre que estaba dentro de la cabaña se rendiría o si antes recibiría un tiro.3
A Michael le gustaba la forma en que el autor lo preparaba todo rápidamente, desde el principio. Sin dar demasiados detalles, uno sabía de inmediato lo que estaba sucediendo. Ello le permitía al lector tener una primera impresión y escoger bando. Hay un hombre en una cabaña, y lo superan en número y en armas, y hay muchos hombres en la colina, que disparan hacia el hombre que está solo, y hay un hombre al mando llamado Tanner que es quien da las órdenes. Directamente, porque la mayoría de la gente se pone del lado del que lleva las de perder, uno abriga la esperanza de que alguien ayude al hombre de la cabaña y detenga al tal Tanner.
El hombre a quien uno cree que va a ayudar es un policía mexicano y antiguo soldado llamado Bob Valdez. Aparece en escena y hace algo, realmente lo engañan para que lo haga, que resulta inesperado, y entonces Tanner, siendo quien es, arremete contra él. Valdez es un hombre que está solo, y Tanner es poderoso y cuenta con muchos hombres que lo respaldan. De modo que Tanner empuja a Valdez, porque puede. Y cuanto más lo empuja, más fuerte se hace Valdez y más resistencia opone. Al final del libro, Tanner se da cuenta de que desde el principio debería haberle dado a Valdez lo que quería, que no era gran cosa. No le habría supuesto un gran coste.
Imaginen la elevación del terreno en el extremo este de la pradera...
Imaginen. El autor, Leonard, le está diciendo al lector que observe la escena. Que la vea dentro de su cabeza. Es una manera muy audaz de iniciar el relato, pero consigue lo que se pretende. Michael era capaz de imaginar la elevación del terreno, y los pinos, y los hombres en grupos disparando hacia el hombre solitario que estaba acorralado dentro de su cabaña. Y lo que no se contaba en aquella página fue capaz de adivinarlo gracias a la vívida descripción de lo que sí se contaba. A lo mejor el aire era frío, porque se encontraban en las montañas. A lo mejor había nubes algodonosas que se movían por un cielo de un azul intenso, y sombras proyectadas sobre los pinos cuando dichas nubes pasaban por delante del sol.
Michael cerró los ojos. Cuando leía un libro, ya no estaba encerrado en su jaula. No había ninguna cerradura en la puerta, ni el olor rancio del inodoro sucio que había junto a la litera, ni los pedos que se tiraba durmiendo su basto compañero de celda, ni tampoco los gritos de otros reclusos de su misma unidad. No había guardias diciéndole lo que tenía que hacer y lo que no. No había decepcionado a su madre. No le aguardaba una condena de cinco años en una prisión federal por un delito grave cometido con ayuda de un arma de fuego.
Cuando leía un libro, la puerta de su celda estaba abierta, y podía cruzarla sin más. Podía pasear por aquellas colinas, bajo aquel ancho cielo azul. Respirar el aire fresco que lo rodeaba. Ver cómo las sombras recorrían los árboles. Cuando leía un libro, no estaba encarcelado. Era libre.
3. Traducción de Marta Lila Murillo y Juan Antonio Santos (Valdemar, Madrid, 2015). (N. de la t.)