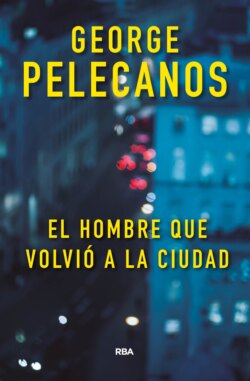Читать книгу El hombre que volvió a la ciudad - George P. Pelecanos - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
La ordenada fila de reclusos vestidos con mono anaranjado esperaba pacientemente a hablar con una mujer sentada ante una mesa atornillada al suelo de la cárcel. La mujer tenía sobre la mesa un libro de registro de la circulación de los periódicos, una pila de recibos de libros de la Biblioteca Pública de Washington y un bolígrafo. A su lado había un carrito provisto de baldas repletas de libros. Un guardia había abierto por control remoto las puertas de las celdas de la unidad General desde un puesto acristalado que se conocía como la «pecera». Otros dos guardias observaban cómo transcurría todo, con cara de aburrimiento y desapego. No necesitaban estar alerta. Cuando la encargada de los libros acudía al bloque, el ambiente era tranquilo.
La mujer que estaba sentada a la mesa era la bibliotecaria itinerante del centro de detención. Los hombres se dirigían a ella llamándola Anna, o señorita Anna los que habían recibido cierta educación. No se maquillaba para ir a trabajar, y su manera de vestir era práctica y discreta. Tenía el cutis oliváceo, el pelo negro y los ojos de un tono verde claro. Prácticamente acababa de cumplir treinta años, le gustaba nadar y montar en bicicleta, y cuidaba su físico. En la cárcel utilizaba su apellido de soltera, Kaplan; en la calle y en su permiso de conducir empleaba el apellido de su marido, que era Byrne.
—¿Cómo estás hoy, Anna? —le preguntó Donnell, un interno joven y delgaducho de mirada soñolienta.
—Estoy bien, Donnell. ¿Cómo estás tú?
—Tirando. ¿Tienes ese libro para niños que te pedí?
Anna buscó en el carrito la novela que Donnell había solicitado y se la puso en la mano. A continuación, anotó en el libro de registro su nombre, el título de la novela, el número de identificación del recluso, el número de celda y la fecha de devolución.
—Nadie se atreve a meterse con Dave Robicheaux —dijo Donnell.
—Tengo entendido que es indestructible —respondió Anna.
—¿Puedo preguntarte una cosa?
—Cómo no.
—¿Tienes algún libro que explique... no sé... cómo son las mujeres?
—¿Qué quieres decir con lo de que «explique»?
—Es que mi novia me tiene desorientado. No consigo entender en qué está pensando, cambia de un día para otro. Las mujeres pueden ser muy misteriosas. ¿Podrías recomendarme algún libro?
—¿Como un manual?
—Sí.
—Quizá debieras leer alguna novela escrita por una mujer. Así te harías una idea de las cosas que pasan por dentro de la cabeza de una mujer.
—¿Alguna recomendación?
—Déjame que lo piense. Mientras tanto, la fecha de devolución de tu Robicheaux es dentro de una semana, cuando yo regrese.
—¿Y si no lo he terminado para entonces?
—Podrás renovarlo por otra semana más.
—Ah, pues vale. Genial.
Donnell se marchó, y se acercó a la mesa el siguiente interno.
—Leyendas de Lorton —dijo el recluso pidiendo una novela que se solicitaba muy a menudo pero no estaba disponible. El argumento se desarrollaba en aquella antigua prisión y en las calles de Washington—. ¿Lo tenéis?
—No —respondió Anna—. ¿No pediste el mismo libro la semana pasada?
—Pensé que a lo mejor ahora sí lo teníais.
Según la política del centro, la biblioteca de la cárcel no ofrecía libros con escenas sexuales explícitas o apologías de la violencia. Algunos títulos de ficción urbana pasaban la criba, y otros no. También estaban prohibidos determinados libros muy solicitados, que apoyaban extravagantes teorías de la conspiración, como Vi un caballo blanco1 y Las 48 leyes del poder. Las normas de la Biblioteca Pública de Washington, D. C. relativas a sexualidad y violencia eran poco claras y no solían llevarse a la práctica. Algunas novelas de asesinos en serie y algunos títulos comerciales y blandengues lograban pasar el filtro. En cierta ocasión, Anna había visto a un grupo de internos en la sala de día viendo un DVD de The Purge.
—Y entonces ¿qué puedo llevarme? —preguntó el recluso—. No me des nada que sea aburrido.
En el carrito, Anna encontró un libro de Nora Roberts, una novelista muy prolífica y popular que concitaba opiniones positivas, y se lo dio al interno. Empezó a anotar los datos en el libro de registro.
—Ya he leído un libro de esta autora —dijo el interno observando la portada—. Está muy bien. Me vale.
El interno se fue, y llegó otro a la mesa. Era alto, con barba poblada y pelo muy corto. Anna apenas sabía nada de él, excepto sus hábitos de lectura. Era atractivo, tenía una constitución delgada y hablaba con calma y seguridad en sí mismo. Se llamaba Michael Hudson.
—Señor Hudson.
—¿Qué tiene usted para mí hoy, señorita Anna?
Le entregó dos libros que había seleccionado expresamente para él la tarde anterior, cuando cargó el carrito. Uno era una recopilación de relatos titulada Kentucky Straight. El otro era un volumen que contenía dos wésterns primerizos de Elmore Leonard.
Los reclusos podían sacar dos libros por semana. Era frecuente que Anna le llevase a Michael libros más bien largos o volúmenes que contenían varias novelas, porque apenas le duraban un suspiro. El año anterior, desde su ingreso en el centro de detención, se había convertido en un lector voraz. Sus gustos se centraban en argumentos que se desarrollaban fuera de las ciudades de la Costa Este. Le gustaba leer libros que tratasen de personas diferentes de las que había conocido él en Washington, que estuvieran ambientados en lugares en los que no hubiera estado nunca. Nada que fuera demasiado difícil o denso; prefería relatos escritos con claridad y narrados con sencillez. Leía para entretenerse. Aquello era algo nuevo para él. No intentaba impresionar a nadie. Pero sus gustos estaban evolucionando. Estaba aprendiendo.
Observó las cubiertas de Kentucky Straight y le echó un vistazo a la solapa interior.
—Los relatos de ese libro están ambientados sobre todo en los Apalaches —comentó Anna.
—Así que son gentes de las montañas —repuso Michael.
—Pues sí. Es donde nació el autor. Y creo que también le van a gustar las novelas del Oeste.
—Sí, Leonard. Es un tipo genial.
—Ya ha leído Swag, una de sus novelas policiacas.
—Sí, me acuerdo de ella. —Michael la miró a los ojos—. Gracias, señorita Anna.
—Solo hago mi trabajo.
—Pues dígame un par de títulos más. Para después.
A medida que Michael se adentraba en el hábito de la lectura, más le pedía a Anna que le recomendase libros que leer en el futuro, o bien cuando saliera en libertad o bien cuando lo trasladaran a prisión. Novelas que no estuvieran incluidas en su inventario o que se considerasen inapropiadas para los reclusos. Libros que ella opinase que podrían gustarle a él. Ella le daba los títulos de viva voz. Luego él los escribía y se los pasaba a su madre cuando esta lo visitaba. A su madre le sorprendía y complacía que su hijo hubiera desarrollado aquel interés por la literatura.
—Dura la lluvia que cae —respondió ella—, de Don Carpenter. Y una recopilación de cuentos titulada Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, de Tim O’Brien. Está ambientada en Vietnam, durante la guerra.
—Dura la lluvia que cae, de Carpenter —repitió Michael—. Y Las cosas que llevaban los hombres que lucharon.
—De Tim O’Brien.
—Entendido.
Se quedó allí de pie, como a la espera.
—Joder —se quejó el interno que estaba detrás de él—, me voy a hacer viejo esperando.
—¿Algo más? —preguntó Anna.
—Solo quería decir que... antes de venir aquí no había leído un libro en toda mi vida, ¿sabe? Este placer que tengo ahora se lo debo a usted.
—La Biblioteca Pública creó una sede aquí hace un par de años, por eso ustedes tienen acceso a los libros. Pero me alegro de que esté aprovechando esta oportunidad. Espero que le gusten esos dos.
—Ya le contaré.
—La semana que viene va a asistir a la sesión del club de lectura, ¿verdad?
—Ya sabe que sí —contestó Michael.
—Pues lo veré en la capilla.
—Muy bien.
Observó cómo se alejaba en dirección a su celda. Iba acariciando la portada de uno de los libros, como si le sacase brillo a un preciado tesoro.
En el centro de detención había una biblioteca jurídica que los internos utilizaban para investigar sus casos. Anna había trabajado allí cuando comenzaba a ir a aquel centro.
Los reclusos de cada unidad podían consultar la biblioteca jurídica dos horas por semana. Quienes se hallaban en aislamiento debían presentar una solicitud. De su funcionamiento se encargaba un bibliotecario jurídico civil, a quien asistía un secretario que era un interno. Aquel puesto era muy cotizado en el centro, pues se trataba de un trabajo llevadero. Los internos tenían acceso a los textos y a los programas LexisNexis que contenían los ordenadores. Sin embargo, no podían acceder al correo electrónico ni a internet. La biblioteca jurídica no se utilizaba solo para investigar, sino también para votar, lo cual era un privilegio exclusivo de los internos que no habían cometido delitos graves, así como para realizar las pruebas de acceso a la universidad o para obtener el graduado escolar.
Aunque la biblioteca de aquel centro era una sección oficial de la Biblioteca Pública de Washington, no era como las tradicionales, puesto que los reclusos no podían entrar en una sala y curiosear las estanterías. A no mucho tardar estaba previsto que se inaugurase una biblioteca de verdad, pero por el momento los libros se distribuían en un carrito.
En el centro de detención había quince unidades. La bibliotecaria itinerante visitaba tres cada día, de modo que cada una de ellas recibía sus servicios una vez por semana. Las unidades eran Graduado Escolar, Población General, Cincuenta o Más, Salud Mental, Delincuentes Juveniles y Aislamiento. Cada unidad tenía sus características y sus necesidades. Parte del trabajo de Anna consistía en prever dichas necesidades cuando preparaba el contenido del carrito y escogía títulos de entre los más de tres mil libros que había allí dentro. La biblioteca solo contenía volúmenes en rústica.
Salía a las cuatro y media. Estaba en la sala de trabajo y había estado preparando el carrito para la unidad de Cincuenta o Más, porque tenía que visitarla a la mañana siguiente. En aquella unidad en particular había sobre todo delincuentes reincidentes, presos que se habían saltado la condicional y drogadictos. Escogió un par de novelas de Gillian Flynn, que eran muy populares entre los reclusos, y unas cuantas de los primeros tiempos de Stephen King. Todo lo de King se solicitaba mucho. También eran muy populares los libros de Harry Potter.
A su lado tenía a Carmia, su ayudante, una recién licenciada que residía en una vivienda de protección oficial del cuadrante Sudeste, y en aquel momento inspeccionaba cada libro que había sido devuelto, pasando las páginas en busca de alguna nota o de algún material de contrabando. Por motivos de seguridad, no se podía pasar un libro de un recluso a otro. Antes de prestárselo a otro interno, cada libro era objeto de un minucioso escrutinio.
—¿Has terminado ya, Anna?
—Sí.
—Podemos irnos juntas. Tengo que ir a la guardería a recoger a mi hijo.
—Ya casi estoy.
Anna llevaba varios años trabajando en aquel centro de detención, pero no siempre había ocupado el mismo puesto. Al finalizar sus estudios de grado en Emerson, en Boston, se mudó con su marido a Washington, donde un bufete lo había contratado como abogado júnior. En Washington obtuvo su título de bibliotecaria por la Universidad Católica. Su primer empleo fue el de bibliotecaria en un bufete de la calle H. Se aburría muchísimo, así que cuando vio un anuncio publicado por la Corrections Corporation of America en el que se solicitaban candidatos para el puesto de bibliotecario jurídico del centro de detención, escribió. Para su sorpresa, la contrataron enseguida.
La labor de dirigir la biblioteca de aquella cárcel supuso su primer contacto con el mundo de las prisiones. Al principio aquella experiencia resultó un tanto angustiosa, sobre todo el procedimiento de seguridad diario y la siniestra rotundidad del cierre de puertas, de las llaves que giraban en las cerraduras y del golpe metálico de las verjas. Pero esos procedimientos y esos ruidos no tardaron en formar parte de la rutina, y pronto descubrió que prefería tratar con reclusos antes que con abogados. Interactuar cara a cara con hombres que estaban encarcelados no resultaba problemático. Ella iba allí a ayudarlos, y ellos lo sabían. A veces se sentía incómoda al sentarse con un hombre acusado de violación o pedofilia y orientarlo acerca de las posibles maneras de presentar una apelación. Pero nunca se sentía amenazada. Más bien se sentía frustrada. Aquella no era una manera creativa ni demasiado gratificante de pasar el día. Además, ella amaba profundamente la ficción, y pensaba que sería estupendo fomentar la alfabetización y la literatura. Así que cuando la Biblioteca Pública abrió una sede en aquel centro de detención en la primavera de 2015, solicitó el puesto de bibliotecaria y consiguió el empleo.
—¿Vienes? —preguntó Carmia, una cristiana devota, de ojos castaños y la constitución menuda y compacta que tendría un jugador de fútbol americano pegado al suelo.
Anna apagó el teléfono móvil oficial, recogió las escasas pertenencias que había llevado consigo y las metió en una bolsa de plástico transparente.
—Vámonos.
Anna y Carmia salieron del centro de detención y se dirigieron hacia el aparcamiento en el que habían dejado sus respectivos coches. Pasaron frente a guardias, visitantes, administradores y agentes de la ley que iban al volante de sus vehículos o se encaminaban hacia ellos, o estaban de pie por allí fumando un pitillo o charlando de cómo había ido la jornada. El centro de detención se encontraba situado entre la calle Diecinueve y la calle D, en el cuadrante Sudeste, en el límite del código postal 20003 y la zona residencial Kingman Park. Los nativos ya veteranos conocían aquella zona como el Stadium-Armory Campus, en el que se encontraban el centro de detención, el antiguo Hospital General, que ahora era un refugio enorme para los sintecho, y el querido estadio RFK, en el que habían jugado los Redskins de Washington en sus días de gloria.
—Que tengas un día estupendo —dijo Carmia al tiempo que se desviaba hacia un coche japonés de importación que tendría que pagar durante los cinco años siguientes.
—Lo mismo digo —respondió Anna.
Encontró su coche, un cuadradote Mercury Mariner negro y crema, el modelo sucesor del Ford Escape. Tenía buena visibilidad y cumplía su función de vehículo urbanita. Y, lo más importante para Anna, ya estaba pagado.
Las gaviotas planeaban desde el cielo antes de posarse en un pequeño grupo en el aparcamiento. A veces se asombraba de ver gaviotas por allí, pero, claro, estaban muy cerca del río Anacostia y no lejos del Potomac y de la bahía de Chesapeake.
Se subió en el coche y sacó la billetera y el teléfono móvil personal de la guantera, donde los guardaba todas las mañanas. Acto seguido se soltó la melena y bajó la ventanilla. Dejó pasar unos segundos, respiró aire fresco y escuchó los graznidos de las gaviotas.
1. Título tomado de una frase del Apocalipsis. En el original: Behold a Pale Horse. (N. de la t.)