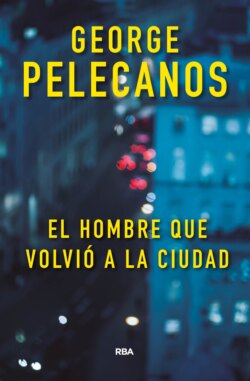Читать книгу El hombre que volvió a la ciudad - George P. Pelecanos - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Cuando Antonius recapituló todas las cosas que habían hecho mal el día del robo, se dijo que tal vez la peor habría sido llevar sudaderas. Si se tenía en cuenta que estaban a treinta y dos grados, cuatro individuos vestidos con sudaderas gruesas y oscuras solo podían llamar la atención. Quizá incluso eso explicara que el guardia del furgón blindado se fijase en ellos al salir de la farmacia. Eso, y el hecho de que todos iban armados. Por supuesto, si él y sus chicos no hubieran fumado tanta hierba antes del golpe, a lo mejor se habrían percatado del detalle de las sudaderas. Y también de lo de las matrículas personalizadas del coche que utilizaron para escapar. Lo de las matrículas fue otro fallo garrafal.
Antonius, cuyas trenzas le rozaban los hombros, se reclinó en la silla y mantuvo el contacto visual con el investigador que estaba sentado al otro lado de la mesa. Antonius ocupaba el asiento número uno de la sala de interrogatorios, en el lugar reservado al recluso, de espaldas a una pared pintada de color crema. Como estaba confinado en régimen de aislamiento, llevaba grilletes en las piernas. Había otros reclusos en diversos cubículos acristalados hablando con sus abogados, sus novias, sus madres y sus esposas. En una oficina cercana los observaba un guardia, sentado. Junto a las puertas de todos los cubículos se había instalado un pulsador de alarma, por si resultase necesaria la intervención del guardia. Allí dentro, a veces se amplificaba el volumen de las conversaciones.
—Pasaríais mucho calor en aquel aparcamiento —dijo en tono sarcástico el investigador, que se llamaba Phil Ornazian.
Antonius lo miró con detenimiento. Era un tipo ancho de hombros, con el pelo corto y negro y una barba de tres días salpicada de canas. Treinta y muchos años, o tal vez cuarenta y pocos. Llevaba una alianza de casado en el dedo. Por su aspecto parecía casi árabe, con aquella nariz tan prominente y aquellos ojos grandes y de color castaño. Cuando lo conoció, Antonius dio por sentado que sería musulmán, pero Ornazian pertenecía a alguna rama del cristianismo. En una ocasión había mencionado que su familia acudía a una iglesia «apostólica». A saber qué quería decir eso.
—¿Usted cree? —preguntó Antonius—. Fue en agosto, en Washington, D. C.
—¿De quién fue la idea de llevar sudaderas?
—¿Cómo que de quién?
—En el vídeo de las cámaras de seguridad se os ve a todos con ropa de invierno en el aparcamiento de la farmacia, y la gente que entra y sale lleva camisetas, polos y pantalones cortos. De modo que he estado cavilando y me ha entrado la curiosidad de saber quién pensó que sería buena idea.
DeAndre, un amigo de Antonius de toda la vida, era el que había insistido en que se pusieran sudaderas negras en pleno verano de Washington. Y con la capucha subida, para que las cámaras instaladas en el edificio no pudieran captar sus rostros. DeAndre, el muy imbécil, nunca hacía nada a derechas. Era capaz de estropear hasta una fiesta de cumpleaños para niños.
—No me acuerdo —respondió Antonius.
Antonius no tenía la intención de hacerse de rogar. Sabía que Ornazian había ido allí para ayudarlo. La estrategia de la defensa consistía en describir a DeAndre como el líder del grupo y el que tomaba las decisiones. Trasladar aquella información al juzgado y descargarse un poco de responsabilidad. Ornazian trabajaba para el abogado de Antonius, Matthew Mirapaul, intentando destapar alguna información importante que lo ayudara cuando fuese a juicio. Pero Antonius no iba a proporcionarle demasiados detalles acerca de sus chicos, de ninguno de ellos, aunque DeAndre ya había acusado del robo a Antonius y a los demás. Tenía un código de conducta.
—Muy bien —dijo Ornazian—. Hablemos de tu novia.
—Sherry.
—Dices que estabas con ella cuando se cometió el robo.
—Íbamos juntos en mi coche. Ella me había llamado para que fuera a buscarla al Giant que hay al lado de Rhode Island Avenue, en el cuadrante Nordeste. Ella acababa de hacer la compra. Me llamó..., no sé..., como a las dos de la tarde, y me fui para allá a recogerla. Llegué a eso de las dos y media.
—Pero ¿por qué estaba haciendo la compra en el Giant del cuadrante Nordeste, si en vuestro barrio tenéis un Safeway?
—Le gusta ese Giant.
—¿Alguien os vio juntos?
—No, que yo sepa. Pero si el robo lo cometieron a las tres, y a las dos y media yo estaba con Sherry, de ningún modo pude cruzar toda la ciudad hasta Georgia Avenue, que está en Noroeste, a tiempo para tomar parte en lo que estuviera ocurriendo allí. Lo único que tienes que hacer es sacar el listado de llamadas realizadas y verás que ella me llamó a las dos, lo cual demuestra que yo no estaba allí.
Ornazian no hizo ningún comentario. Por supuesto, la llamada telefónica no demostraba nada parecido. Sherry, la novia, probablemente había efectuado dicha llamada, tal como le habían ordenado. Aquello también formaba parte del plan. Había que ser muy cortito para fabricarse una coartada mediante una llamada telefónica sin tener a un tercero como testigo que la corroborase. Por desgracia, no había nadie que pudiera testificar y asegurar que Antonius y Sherry estaban juntos a la hora en que se había cometido el robo.
Junto con la investigación que había llevado a cabo, lo que había descubierto el fiscal y las imágenes que habían captado las cámaras de seguridad, Ornazian sabía lo siguiente: casi dos años antes, en un caluroso día de pleno verano, un guarda de seguridad armado había recogido la recaudación en metálico correspondiente a aquel día de una farmacia de la cadena Rite Aid ubicada en Georgia Avenue, y ya salía del edificio llevando las bolsas de lona en las manos con el dinero en su interior. Se dirigía hacia el furgón blindado de la empresa, que aguardaba enfrente con el motor en marcha.
Para su sorpresa, en el aparcamiento lo esperaban cuatro hombres de veintipocos años, vestidos con sudaderas negras, con las capuchas levantadas, sudando a chorros. Todos iban armados con pistolas semiautomáticas. El conductor del furgón blindado pudo haber visto a uno de ellos por el espejo retrovisor, pero no estaba prestando atención porque, en contra de la política de la empresa, se estaba tomando el almuerzo que se acababa de compraren el KFC/Taco Bell situado cerca del restaurante The District Line.
Los del aparcamiento eran Antonius Roberts, DeAndre Watkins, Rico Evans y Mike Young. Solían pasar el tiempo en casa de la abuela de Antonius, que poseía una vivienda en Manor Park, en la que Antonius tenía una cama. Allí fumaban cantidades ingentes de marihuana, veían en la tele documentales sobre teorías de la conspiración, jugaban a videojuegos y grababan vídeos de rap malísimos y de vez en cuando algún vídeo de sí mismos en el que aparecían boxeando o mezclando artes marciales, aunque ninguno de ellos las había estudiado ni se había entrenado en ellas.
Una tarde, a alguien se le ocurrió la idea de acercarse a la farmacia que había en Georgia y observar detalladamente cómo recogían la recaudación en metálico del día. Lo hicieron, hasta arriba de marihuana como raperos de Death Row, cuatro días seguidos. El que salía con las bolsas era siempre el mismo tipo regordete, sin pinta de ir a oponer la menor resistencia, y mucho menos de ser capaz de levantar un solo pie del suelo para perseguirlos a la carrera. Si alguien lo atacase, preguntó DeAndre, ¿qué haría?
El guarda en cuestión se llamaba Yohance Brown, y no era tan tranquilo ni estaba en tan poca forma como parecía. Era un exmilitar que había estado dos veces en Irak destinado en combate. Aunque al volver a Estados Unidos había engordado un poco, no le aguantaba tonterías a nadie.
El día del intento de robo, los cuatro cómplices llegaron en dos coches.
Cuando Yohance Brown cruzó la entrada protegida de la farmacia, que estaba bloqueada por unas puertas de cristal automáticas tanto por delante como por detrás, vio a los ladrones encapuchados de pie en el aparcamiento, espaciados entre sí como si fueran pistoleros sacados de un spaghetti western, con pistolas de nueve milímetros apretadas contra las piernas. Cuando uno de ellos levantó la suya, Brown dejó caer al suelo las bolsas de lona, desenfundó su Glock, apuntó con mano firme y comenzó a disparar. Los ladrones echaron a correr hacia sus coches al tiempo que disparaban hacia atrás, en dirección a la farmacia. Más tarde se encontró una bala en el interior de la tienda, dentro de un bollito de nata. Fue un verdadero milagro que ningún cliente resultase herido.
Brown le acertó en la espalda a uno de los ladrones, Mike Young. Más tarde, Rico Evans, el conductor de un Hyundai sedán alquilado durante un día por un residente de Park View, lo dejó tirado como si fuera un saco de ropa sucia frente a la entrada de Urgencias del Washington Hospital Center. Sobrevivió.
Antonius y DeAndre se subieron a un viejo Toyota Corolla propiedad de Rhonda, prima de DeAndre, y salieron disparados en dirección norte por Georgia Avenue. Las cámaras de tráfico grabaron la matrícula del Corolla, en la que decía «Alize», la marca de un licor con base de coñac muy popular en determinados barrios de la ciudad. Más tarde, en la comisaría de policía del Distrito 4, varios agentes de diversas razas y etnias vieron una y otra vez las imágenes grabadas por las cámaras y se partieron el culo riéndose de los idiotas a quienes se les había ocurrido perpetrar un atraco a mano armada conduciendo un coche con la matrícula personalizada, y todavía riéndose más de la palabra «Alize». A esas alturas, ya habían capturado y detenido a todos los sospechosos. DeAndre Watkins no tardó en delatar a sus amigos a cambio de una reducción de la condena. En esos momentos se hallaba en la cuarta planta del Correctional Treatment Facility, una cárcel a la que los reclusos solían referirse como la «colmena de chivatos».
—¿Qué tal está Sherry? —preguntó Ornazian.
—En estos momentos, un poco cabreada conmigo —respondió Antonius—. Verás, es que he estado usando el teléfono de aquí, de la cárcel, para llamar a otra chica a la que conozco. Necesitaba cambiar de aires, Phil. Ya llevo mucho tiempo con Sherry, y el mismo rollo de siempre ya no me pone. Tú ya me entiendes.
—De modo que has tenido sexo telefónico con una chica que no es tu novia.
—Sí.
—Ya te dije en otra ocasión que los teléfonos de la cárcel están pinchados.
—Ya, bueno, y tenías razón. Los federales grabaron todo lo que hablé con esa chica y después le pasaron la cinta a Sherry para sacarla de sus casillas. Buscan que ella testifique contra mí, que diga que estuve presente en el robo.
—¿Y?
—Sherry estaba más enfadada que un perro rabioso —dijo Antonius—, pero es mi chica. Aguantará el tipo.
Antonius era un hombre que tenía necesidades, tal vez más que otros hombres. Era atractivo y carismático, y esos rasgos le suponían más problemas que ventajas. En esos momentos estaba recluido en la unidad de aislamiento conocida como Sur 1. Lo castigaban por haber tenido relaciones sexuales con una guardia. Los internos afirmaban que en aquel centro de detención solo había dos lugares seguros, fuera del alcance de las cámaras, para el sexo o para apuñalar a alguien. Antonius creía haber encontrado uno de ellos, pero se equivocaba.
Ornazian encendió su ordenador portátil, lo colocó encima de la mesa entre Antonius y él, encontró lo que estaba buscando en YouTube, lo pinchó, y le dio la vuelta al ordenador para que Antonius pudiera ver la pantalla. Empezó a reproducirse un vídeo en el que se veía a Antonius, DeAndre y varios de sus amigos fumando porros, boxeando con torpeza desnudos de cintura para arriba y blandiendo botellas de champán y de coñac, así como varias armas de fuego, entre ellas un AK-47. Todo ello al ritmo de una canción de rap de tercera que ellos mismos se habían inventado. Antonius no pudo evitar sonreír levemente. Sentía nostalgia de la camaradería de sus amigos y de una época en la que él era libre.
—Los fiscales van a enseñarle este vídeo al jurado —dijo Ornazian.
—¿Y qué tiene que ver con el robo?
—Nada.
—Tan solo intentan acabar con mi reputación.
—Correcto.
Antonius meneó la cabeza con tristeza.
—Da la impresión de que todo el mundo me está pisando la polla.
Las perspectivas de Antonius no eran nada buenas. Llevaba veintitrés meses en aquel centro de detención, esperando el juicio. Las pruebas que pesaban contra él eran abrumadoras. Lo esperaba una condena de doce años en una prisión federal. Lorton, la cárcel que estaba en la otra orilla del río, había cerrado hacía mucho tiempo, así que lo enviarían muy lejos de allí.
—¿Qué tal llevas lo de estar en el agujero? —le preguntó Ornazian.
—No me molesta —contestó Antonius—. Tengo una celda para mí solo, así que nadie me molesta. No hay incidentes ni nada parecido.
—¿Vas a salir pronto?
—Se supone que un día de estos me trasladarán otra vez a la unidad General.
—Deja que te pregunte una cosa. ¿Alguna vez te has tropezado en esa unidad con un tal Michael Hudson?
Antonius reflexionó unos momentos.
—Conozco a un tipo que se apellida Hudson. No es que haya hablado mucho con él, aparte de saludarnos. Habla poco, es alto y lleva el pelo muy corto. Piel de tono medio.
—¿Va afeitado? —preguntó Ornazian para poner a prueba la información que le estaba dando Antonius.
—No, lleva barba. Y muy poblada. Me han dicho que está aquí por atraco a mano armada. Se encuentra a la espera de juicio.
—Es él —confirmó Ornazian—. ¿Podrías pasarle un mensaje cuando salgas del agujero?
—Claro —dijo Antonius—. ¿Qué quieres que le diga?
—Tú solo dile que Phil Ornazian te ha dicho que todo va a salir bien.
—Entendido.
—Gracias, Antonius. Siento no poder hacer nada más por ti.
—Tú no tienes la culpa. Lo has intentado.
Ornazian alargó una mano por encima de la mesa y chocó el puño con el de Antonius.