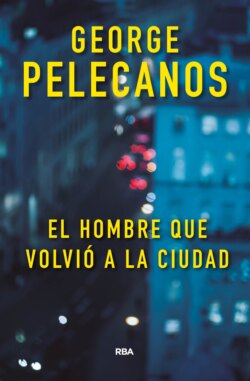Читать книгу El hombre que volvió a la ciudad - George P. Pelecanos - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Phil Ornazian salió de su casa, un pulido edificio de ladrillo situado al sudeste de Grant Circle, en Petworth, en el número 400 de Taylor Street, cuadrante Nordeste. El chasquido de la puerta de la calle al cerrarse amortiguó los ladridos de sus dos escandalosos perros, las risas de sus hijos y los gritos de su esposa Sydney, que estaba reprendiendo a los pequeños por algo, como utilizar los muebles como trampolines, o jugar al fútbol en el cuarto de estar, o... algo. Por ser niños. Hacían lo que hacen los niños, y ella hacía lo que hacen las madres. El papel que le correspondía a él, y que distinguió de manera muy oportuna, era el de procurar que tuvieran un techo, las luces encendidas y la nevera y la despensa llenas. «Me voy de caza —solía decir antes de salir de casa—. Tengo que traer carne a la cueva». Aquella era la racionalización nada sutil con la que justificaba el tiempo que pasaba fuera de casa.
Ornazian bajó de cuatro brincos los escalones del porche, salió a la calle y abrió la verja de la valla metálica que había instalado cuando su hijo mayor aprendió a andar. Juguetes, balones, un triciclo y una bicicleta con ruedecillas auxiliares ocupaban el «jardín», que era sobre todo de tierra. Ornazian no pudo llegar hasta su coche, un Ford Edge de 2013 con trasera doble, todo lo rápido que habría querido.
Los hombres como él solo gozaban de paz cuando estaban fuera de casa. La oficina, que en su caso era sobre todo su coche y las calles, estaba mucho más ordenada y era más controlable que su hogar. Quería a su mujer y a sus hijos, pero le parecía antinatural e improductivo que un hombre trabajase en casa.
Desde muy pronto habían acordado que Sydney criaría a los niños y que él ganaría el pan. Syd no tenía un empleo remunerado, pero trabajaba con tanto ahínco como cualquier persona a quien él conociera. No sentía el menor complejo con respecto a las mujeres que tenían una profesión y no quería perderse la experiencia de estar todo el tiempo posible con sus hijos, pues sabía de forma instintiva que el tiempo que no pasara con ellos, en un espacio que después de todo era muy corto, sería un tiempo que no podría recuperar nunca. Por desgracia, ello significaba sacrificar algunos extras y pasar apuros económicos en ocasiones, pero Phil Ornazian era por encima de todo una persona muy dinámica. Cuando su actividad en el plano jurídico no daba frutos, cuando su trabajo de investigador se agotaba, cosa que solía suceder, improvisaba.
—Hola, señorita Mattie —saludó a una anciana vecina que paseaba a su perro, un chucho pequeño y cuyo pelo corto ya se le había vuelto gris. Los dos avanzaban muy despacio.
—Phillip —dijo ella—. ¿Te vas al trabajo?
—Sí, así es.
Mattie Alston era uno de los cada vez menos propietarios que todavía vivían en aquel edificio. Muchas de las viviendas habían sido vendidas por sus dueños originales con un beneficio exorbitante o habían pasado a sus herederos, que se habían mudado allí o habían cogido el dinero y se habían ido a otra parte. Eso era lo bueno del aburguesamiento. A los propietarios antiguos les iba bien, si ellos querían; en cambio, a los inquilinos solían desplazarlos y se marchaban sin nada.
Ornazian había comprado aquella casa muy barata cuando estaba soltero, hacía quince años, antes de que Petworth se diera la vuelta, antes de que empezaran a llegar los habitantes de la nueva Camelot, los jóvenes licenciados universitarios, y echaran raíces en las zonas de la ciudad de las que antaño habían huido los blancos. Si ahora vendiera su casa, se iría con trescientos mil o cuatrocientos mil dólares más. Pero ¿adónde iba a irse?
Se subió a su Ford, apretó el botón del contacto y oyó cómo cobraba vida el motor. Con sus neumáticos superanchos, sus tapacubos personalizados y sus tubos de escape extralargos, aquel modelo Sport era un poco más estiloso que el Edge estándar, y tenía los mismos caballos que un Mustang GT. Ornazian era un fanático de los coches y estaba convencido de necesitar aquella potencia de más, por si acaso tenía que salir pitando de algún lío. Así era como se lo había explicado a su mujer. Como todos los vehículos que había comprado desde que se casó, ese era un lobo con piel de cordero.
—Y bien, ¿qué es esto? —le preguntó Sydney con su acento británico de clase trabajadora el día en que llevó el coche a casa, al tiempo que miraba al monovolumen negro y a su marido con gesto suspicaz desde el porche de ladrillo y hormigón.
—Un coche familiar —respondió Ornazian.
—De la familia de un campeón de ralis —replicó Syd.
Ornazian tomó la calle Cinco en dirección sur hacia Park Place, pasó junto al Hogar del Soldado y volvió a la Quinta, entre el pantano McMillan y la Universidad de Howard, para dejar a un lado el atasco de Georgia Avenue y salir, rodeando Florida, al parque LeDroit. Buscaba New York Avenue y una ruta rápida que lo sacara de la ciudad. Se conocía las calles secundarias y los atajos. No necesitaba recurrir a Waze ni a ninguna otra aplicación. Llevaba toda la vida residiendo en Washington.
Ya anochecía cuando se salió de la 295 para tomar Eastern Avenue, siguió por el límite oriental de Maryland y Washington, D. C., cruzó Minnesota Avenue y, por último, torció a la izquierda y se internó en Maryland.
A casi un kilómetro de la ciudad, en un tramo cubierto de grava, en una zona de bajo nivel económico del condado Prince George, aparcó en un solar situado delante de un complejo de edificios de ladrillo, un establecimiento de ventanilla única que servía para cubrir varias necesidades. Había un asador al que se podía acceder directamente desde el coche, un lujoso club nocturno que pregonaba su oferta de bailarinas, una barbería, una casa de empeños, un servicio de cobro de cheques y una licorería con barrotes en los escaparates. Al lado de la tienda de licores estaban las oficinas de un agente de fianzas judiciales. El cartel de fuera rezaba FIANZAS WARD, 24 HORAS A SU SERVICIO. Debajo había un número de teléfono en cifras de gran tamaño.
En la puerta de Fianzas Ward había un timbre. Ornazian lo pulsó. Levantó la vista hacia una cámara montada en la pared de ladrillo y oyó un chasquido. Penetró en una especie de vestíbulo, una pequeña sala de espera bordeada por una sucia pared de plexiglás a través de la cual a duras penas se distinguía la oficina principal. Los clientes reales o potenciales podían hablar con los empleados por unos agujeros perforados en el plexiglás, hasta que se les permitía entrar. Era algo intermedio entre una oficina bancaria y un restaurante chino de comida para llevar.
Al final de la pared de plexiglás había una puerta, y tuvo que llamar de nuevo para que le abrieran. Pasó junto a varias mesas de trabajo desperdigadas, casi todas desiertas, tres de ellas ocupadas por dos hombres y una mujer, todos veinteañeros, que llevaban camisetas de la empresa y pantalones de Dickies. Uno de ellos saludó con la cabeza a Ornazian cuando este pasó por delante, de camino a un despacho acristalado. Allí, detrás de un escritorio, se sentaba Thaddeus Ward, de sesenta y muchos años, corpulento y difícil de atacar. Tenía una dentadura irregular y lucía un fino bigote negro.
Ward se levantó, fue hacia Ornazian con paso vivo y con decisión, y le estrechó la mano.
—Cuánto tiempo —le dijo—. Hacía mucho que no me visitabas.
—No vengo mucho por esta zona. Te veía más a menudo cuando tenías las oficinas en Washington.
—Es que el negocio de las fianzas está muerto en Washington. Todo es investigación de personas desaparecidas. A los delincuentes les es posible quedar en libertad sin tener que pagar. No me quedó más remedio que venirme a Prince George.
—Ya lo sé.
—Solo vienes a verme cuando necesitas algo —apuntó Ward.
—No me había dado cuenta de que eras tan sensible, Thaddeus. ¿Quieres un abrazo, o algo?
—Si quisiera tocarte, te tumbaría boca abajo encima de mi mesa.
—No te hagas el machote.
—Pero me alegra que me hayas llamado. No me vendría mal un pequeño extra. En estos momentos tengo a demasiada gente en mi nómina, y no hay suficiente trabajo.
—Pues despide a unos cuantos.
—No puedo hacer eso. Son veteranos.
—¿Lo ves? Eres muy sensible.
—No me jodas, tío. —Ward se fue detrás de su escritorio—. Deja que llame a Sharon para decirle que esta noche voy a salir.
Mientras Ward cogía su móvil y llamaba a su hija, Ornazian examinó una pared en la que colgaban numerosas fotografías baratas enmarcadas. Había varias de Ward y sus amigotes, de pie y sentados con sus botellas de aguardiente en las montañas de Vietnam. Parecían críos, y muchos lo eran. El propio Ward había mentido y se había enrolado con solo diecisiete años. En otra foto aparecía Ward con una metralleta M-60 en los brazos y posando junto a un mosaico de fotos de mujeres con las tetas al aire, imágenes recortadas de revistas y pegadas en una cartulina grande. En otras fotos se veía a Ward con su uniforme del Departamento de la Policía Metropolitana, vestido de paisano, aceptando un discurso elogioso de un oficial de más rango vestido con camisa blanca. Ward estrechando la mano al activista Jesse Jackson. Ward con estrellas del fútbol americano como Darrell Green y Art Monk. Y una fotografía incongruente de un campeón de boxeo de pesos pesados de pie al lado de otro hombre más joven, casi idéntico, que sin duda era su hijo. El boxeador llevaba el cinturón de campeón por encima de los pantalones. El hijo, que también había sido boxeador pero no había destacado por sus cualidades en el cuadrilátero, tenía una mano apoyada en el hombro de su padre.
Ward finalizó la llamada y volvió a fijar la atención en Ornazian.
—¿Qué foto es esa de ahí? —preguntó Ornazian señalando con la cabeza la foto en la que aparecían padre e hijo.
—Cuando trabajaba en la brigada Antivicio, hace ya mucho tiempo, hice una redada en un salón de masajes situado entre la Catorce y R. Encontré esa fotografía, firmada por el hijo del campeón. Y para no propagar maledicencias...
—Te la trajiste y la pusiste en tu cuadro de honor. Debe de ser muy importante para ti.
—Tan solo me hace sonreír —repuso Ward—. Pero la verdad es que me recuerda a los tiempos del Salvaje Oeste. Hace poco pasé por la calle Catorce. ¿Sabes lo que hay ahora donde estaba ese antiguo salón de masajes? Una floristería.
—¿Y qué? Eso es bueno, ¿no?
—Por supuesto, muy positivo. Pero cuando había libertad, nos divertíamos mucho. Había otro colega, allá por los años setenta, un auténtico pistolero. En las calles lo llamaban Furia Roja. Tenía una novia que se llamaba Coco, una madama que regentaba una casa de putas en aquel mismo tramo de la Catorce. ¿No te suena Furia Roja?
—Es de una época anterior a la mía.
—La de cosas que podría contarte.
—Esta noche vamos a pasar varias horas juntos. Ya me las contarás.
Salieron a la oficina de fuera, donde Ward presentó a Ornazian a los tres empleados, que estaban sentados a sus respectivas mesas. Ninguno de ellos parecía estar muy ocupado en aquel momento. Uno de los varones, Jake, de cuello y hombros fornidos, apenas estableció contacto visual con Ornazian. El otro, que dijo llamarse Esteban, fue más educado y le dio un caluroso apretón de manos. La mujer, Genesis, era la que tenía la mirada más inteligente y alerta. Llevaba una gorra de béisbol y un anillo con un diamante diminuto.
—Una sola cosa —les dijo Ward—: esta noche os encargáis vosotros de los teléfonos. Me da igual quién. Decididlo entre vosotros. Ya llamaré para ver cómo vais.
Había anochecido cuando salieron de las oficinas. Ward tenía tres coches negros detrás del edificio: dos Lincoln Mark y un Crown Victoria viejo pero entero. Había ampliado el negocio más allá de las fianzas judiciales y la investigación de personas desaparecidas. En esos momentos proporcionaba servicios de seguridad para eventos y chóferes o guardaespaldas para famosos, famosillos y dignatarios que llegaban a Washington.
De camino hacia los coches, Ornazian le preguntó:
—¿Cuáles son las circunstancias personales de ese empleado que no ha dicho ni mu?
—A Jake lo destinaron a Irak en una operación de combate y después lo destinaron a otra en Afganistán. Toma tantos medicamentos que no puedo sacarlo a la calle. Lo mantengo dentro de la oficina atendiendo el teléfono y ocupado en asuntos administrativos de los clientes. Es muy hogareño.
—¿Y el otro?
—Esteban. Stephen en español.
—No me digas.
—Hablaba por hablar. Proviene del Cuerpo de Marines. Se le da muy bien acatar órdenes, y se desvive por agradar.
—¿Y la mujer?
—Perteneció a la Guardia Nacional, pero no hay que dejarse engañar por eso. Formó parte del personal de seguridad de convoyes. Se metió en zonas calientes cuando los soldados y los marines quedaron atrapados. Estuve hablando con su comandante y me dijo que era muy dura. Pero no va a quedarse conmigo mucho tiempo. Está terminando los estudios preuniversitarios en Virginia. Quiere ingresar en la Facultad de Derecho.
—Ah, muy bien.
—Es lo que debería haber hecho yo también, si hubiera tenido más sentido común. Pero no lo hice. Ni lo intenté. —Ward señaló el Crown Victoria—. Vamos a coger mi Victoria, tiene el depósito lleno.
Cuando ya salían del aparcamiento, Ward señaló el cartel de su oficina.
—He cambiado el nombre del negocio, ¿te has fijado? Antes era Fianzas Judiciales Ward; en cambio, ahora es solo Fianzas Ward. Muy agudo, ¿no te parece?
—¿Por qué es agudo?
—Por Ward, el actor.2
—No me suena de nada. ¿Es de la época del cine mudo, o algo así?
—Muy gracioso. Era un tipo grande, un gran actor secundario. Trabajó en todas las películas de John Wayne.
—Me suena Lil Wayne, el rapero.
—Mira que eres idiota —replicó Ward.
Cuatro años y varios hoteles y moteles se habían apiñado en torno al ajetreado cruce New York Avenue y Blandensbourg Road, cerca del National Arboretum y el refugio para animales más grande de todo Washington. En dichos establecimientos vivían personas que dependían de ayudas públicas: drogadictos, adúlteros ahorradores, indigentes, alcohólicos con tendencias suicidas y turistas extranjeros despistados que habían reservado un alojamiento barato por internet que prometía un fácil acceso en autobús a los monumentos, los museos y el centro de la ciudad. Los moteles eran, además, lugares de encuentro reconocidos de chulos y prostitutas, pero esa actividad estaba en claro retroceso. En las habitaciones vivían familias sin hogar a las que el Ayuntamiento había realojado allí. Los aparcamientos estaban vigilados por guardas de seguridad armados que observaban las idas y venidas de los residentes.
Como anexo de uno de los moteles había un restaurante chino provisto de un comedor de grandes dimensiones. Su lúgubre ubicación y su falta de ambiente le impidieron convertirse en un lugar de referencia para quienes conocían el percal. En cambio era un lugar secreto para los sibaritas a quienes no les importaban ni los atascos de tráfico ni el deterioro progresivo del corredor de New York Avenue.
Ornazian y Ward tomaron asiento a una mesa para cuatro y se dispusieron a comer y trazar estrategias. Los dueños del local estaban especializados en la cocina sichuan del norte de la provincia de Shaanxi. La comida era honesta.
—Pásame esas tortitas de vieira, tío —dijo Ward.
Ornazian empujó el plato y lo situó al alcance de Ward. En la mesa había también varias fuentes con porciones menguantes de rou jia mo, que era la versión china de una hamburguesa, brochetas de cordero con comino, fideos especiados y bollitos de hojaldre con salsa picante. Estaban dándose un festín.
Ward tragó y cerró los ojos con satisfacción.
—Estás intentando malacostumbrar a un hermano.
—Puede.
Abrió los ojos.
—¿Me has traído a estos hoteles por la ubicación? ¿A modo de preludio?
—Te he traído a este restaurante por la comida. Y de todos modos, hoy en día ya cuesta mucho ver chulos por aquí.
—Cierto —respondió Ward con tono un poco lúgubre—. El juego ha cambiado. Hoy en día, casi todo se hace por internet.
—Entras en ciertas páginas de internet y eliges a la chica que quieres. Luego, ella viene a tu casa o tú vas a la suya. No tienes por qué patearte las calles buscando. Resulta tan fácil como reservar mesa en un restaurante.
—Sin embargo, la policía está jodiendo a esos clientes. Los atrae hacia los hoteles con anuncios en la red.
—De ese modo detienen a unos cuantos, sí. Pero no han conseguido meterle mano a la prostitución.
—Me acuerdo de cuando en Washington proliferaban todos esos salones de masajes asiáticos.
—La policía municipal persiguió sin descanso a los dueños de los locales. Cerró casi del todo el negocio de los salones de masajes. Ahora, la mayoría de ellos se han ido al norte de Virginia. —Ornazian pinchó un bollito de hojaldre y lo pasó a su plato—. Los burdeles son propiedad de hispanos, con lo cual, solo queda el negocio de la calle. Logan Circle todavía es una zona activa, pero cada vez menos. Las chicas trabajan en los clubs a primera hora de la noche y después se van a los hoteles. A las tantas de la madrugada todavía se ve a algunas en las esquinas. Pero ya no es como antes.
—Muchos de esos anuncios de internet dicen: «Chulos abstenerse».
—Muchos de esos anuncios son falsos —replicó Ornazian—. Aún hay muchísimos chulos. Los anuncios dicen eso para no espantar a los clientes.
—Cuéntame qué es lo que tenías en mente.
—Ya llegaremos a eso. Vamos a disfrutar de la cena. Pediremos otro plato. Si quieres subir al séptimo cielo, prueba las berenjenas con salsa de alubias negras.
—Lo intentaría, pero nuestro camarero no entiende ni una palabra de inglés. En este garito resulta difícil comunicarse.
—¿Alguna vez has intentado aprender chino?
—¿Para qué?
—Pues señala la foto que aparece en la carta. Para eso son.
—No debería comer más, pero vale.
Ward levantó la mano e intentó que lo viera el camarero. Ornazian escribió un mensaje a su mujer y le sugirió que se fuese a la cama. Le dijo que ya la vería a la mañana siguiente.
2. Ward Bonds («Fianzas Ward») se escribe igual que el actor Ward Bond. (N. de la t.)