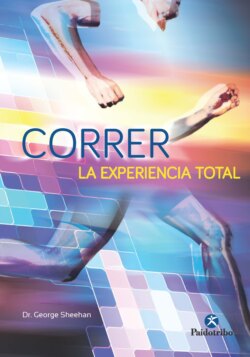Читать книгу Correr, la experiencia total - George Sheehan - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Vivir
Ningún atleta, santo o poeta −en lo que aquí concierne− se ha conformado con lo logrado ayer, pues ni siquiera le vuelve a prestar atención. Su preocupación es el presente. ¿Por qué el común de los mortales debería ser diferente?
Si ganas, opinan los expertos, es porque juegas a tu ritmo. Si pierdes, es porque no lo has conseguido. Es algo que saben bien los aficionados al baloncesto. «Ejercemos presión –me dijo un entrenador en una ocasión− no tanto para conseguir pérdidas de balón, como para alterar el ritmo del contrario, para que se mueva y no piense». La mayoría de los aficionados al baloncesto también tienen claro.
Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que sucede lo mismo a diario en nuestras vidas? ¿Cuántos somos conscientes de que estamos dejando que otro marque el ritmo de nuestras vidas, o que nos enfrentamos al equivalente a la presión por toda la pista de los Boston Celtics cuando nos levantamos por la mañana?
Todo comienza por el reloj. Este divisor mecánico del tiempo controla nuestras acciones, nos impone una rutina y nos dice cuándo comer y dormir. El reloj hace que todas las horas duren eso, una hora. No distingue entre la mañana y la tarde. Gracias a la electricidad, distribuye minutos y segundos aparentemente iguales hasta que en la tele echan The Late Show. Y luego, buenas noches.
El artista, sobre todo el poeta, siempre ha sabido que eso no es así. Sabe que el tiempo se alarga y se acorta sin importar el minutero. Sabe que nos guiamos por un latido distinto al de este metrónomo de Greenwich. También sabe que durante el día se produce un flujo y reflujo ajeno al reloj, pero no a nosotros. Y se da cuenta de que ese ritmo, ese tempo, es algo peculiar a todas las personas, tan personal e inmutable como las huellas digitales.
El artista lo sabe. Los científicos lo han demostrado. En Biological Rhythms of Psychiatry and Medicine, Bertram S. Brown escribe: «El ritmo es tan propio de nuestra estructura como la carne y los huesos. La mayoría de nosotros apenas es consciente de que nuestra energía, nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar y nuestras actuaciones fluctúan a diario, y que hay variaciones más duraderas, más sutiles a lo largo de las semanas, los meses, las estaciones, y el año».
Hubo una época en que nos podíamos sentar a escuchar esos ritmos, pero ahora apenas se escuchan sobre el rumor de los relojes mecánicos que dominan la escuela, el trabajo y la sociedad. Ahora tenemos que viajar a diario para ir al trabajo y tenemos la tele; tenemos fines de semana de tres días y horarios laborales de doce horas. Migrañas de marzo y úlceras de abril, adictos de veintiún años y cardiópatas de cuarenta y cinco.
¿Alguien escucha su interior? Pero, entonces, quién escuchaba a Sócrates: «Conócete a ti mismo»; o a Norbert Weiner: «Vivir de manera efectiva significa poseer la información adecuada»; o al filósofo japonés Suzuki: «Soy un artista de la vida, y mi obra de arte es mi vida».
Eso es lo que debemos hacer para enfrentarnos a la presión de los Celtics todas las mañanas. Escuchar lo que nuestros cuerpos intentan decirnos. Conocernos a nosotros mismos. Conseguir información adecuada. Convertirnos en artistas. De lo contrario, será otro quien controle el ritmo, el juego y el marcador.
Los Celtics están ahí y la presión también. Nos obligan a adaptarnos al trabajo y a las horas. Nos hacen adaptarnos a las exigencias. Nos obligan a cambiar a su tempo, a marchar al ritmo de su tambor y, mientras tanto, destruyen nuestro juego, nuestra forma de convertirnos en lo que somos. Y asfixian lo que mejor sabemos hacer.
Nos han convertido en prisioneros de su tiempo artificial, de su reloj mecánico. Y mientras tanto, planean la ironía final. Cuando nos jubilemos, nos regalarán un reloj de pulsera.
«Vivir la vida –escribió Nikolai Berdyaev− con frecuencia es aburrido, monótono y ordinario.» Nuestro mayor problema, afirmaba, reside en hacer que sea intensa y creativa, capaz de lances espirituales.
Estoy de acuerdo. La vida, excepto para unos pocos afortunados, como los poetas, los niños, los atletas y los santos, suele ser un rollo. Si pudiéramos elegir, la mayoría de nosotros renunciaría a la realidad de hoy por el recuerdo del ayer o la fantasía de mañana. Deseamos vivir en cualquier parte menos en el presente.
Lo veo en mí mismo. Empiezo el día con un programa de cosas por hacer que me vuelve totalmente ajeno a lo que hago. Llego al trabajo sin acordarme de lo que he desayunado y sin tener idea de qué día es hoy. Estoy continuamente preocupado o pensando en el futuro.
Muchas personas hacen lo mismo pero a la inversa. Evitan la realidad y viven en el pasado. La nostalgia es su forma de vida. Para ellas, los buenos tiempos del pasado nunca podrán igualarse. Ni tan solo emularse, ya que esas personas pocas veces hacen algo.
Pero para los que son activos de corazón, mente y cuerpo –los niños y los poetas, los santos y los atletas− el tiempo siempre es ahora. Viven eternamente en el presente. Y viven el presente con intensidad, participación y compromiso. Así tiene que ser. Cuando el atleta, por ejemplo, distrae su atención de la decisión que debe que tomar en ese segundo y el siguiente, está llamado al fracaso. Si fallase su concentración, si su mente sobrevolase hasta el siguiente hoyo, la siguiente serie, o la siguiente entrada a la pista, quedaría anulado. Para él sólo existe el ahora.
Y el santo, gracias a sus disquisiciones sobre el cielo y el más allá, sabe que todos los lugares están aquí, que siempre es ahora, y que todos los hombres existen en la persona que está delante de ti. Sabe que debe elegir en todo momento y seguir eligiendo entre las infinitas posibilidades de actuación y ser. No tiene tiempo para pensar en el futuro.
Tampoco el poeta. Debe vivir siempre alerta, siempre consciente, siempre vigilante. Cuando lo hace bien, nos enseña a vivir con mayor plenitud. «La percepción de la vida está en todas y cada una de las líneas del poema −escribe James Dickey sobre La Odisea de Kazantzakis–, de modo que el lector se da cuenta una y otra vez de lo poco que él mismo ha deseado asentarse para vivir; de cuántas cosas hay en la tierra, de cuán inexplicable, maravillosa e interminable es la creación».
Para ese hombre, la perfección pasada no es un estímulo. Ni tampoco lo es para el santo o el atleta. La característica pérdida de la gracia nace de la contemplación de triunfos futuros. O, quizás, de la contemplación del cielo, de una obra maestra o de un récord mundial. Ningún atleta, santo o poeta –en lo que aquí nos concierne− se ha quedado alguna vez contento con lo logrado ayer, y ni siquiera le vuelven a prestar atención. Su preocupación es el presente.
¿Por qué nosotros, el común de los mortales, deberíamos ser distintos? ¿No somos todos poetas, santos y atletas en cierto grado? Y, sin embargo, nos negamos a adquirir el compromiso. Nos negamos a aceptar nuestra realidad y a trabajar con ella. Y así vivimos en el mundo soñado del pasado y en el mundo que jamás será del futuro.
Lo que necesitamos es un peligro real, la manifestación de una tragedia, la sensación de que fuerzas poderosas e implacables se agolpan ante nuestra puerta. Necesitamos una amenaza a lo cotidiano para que, de pronto y en adelante, aumente su valor.
Eso es lo que me pasó hace unos años. Había corrido mi mejor maratón en Oregón, y volví a casa prometiéndomelas muy felices con lo que lograría en el Maratón de Boston. Cinco días más tarde, caí enfermo con gripe, y todo lo realmente importante recuperó su perspectiva. Dejó de preocuparme con qué marca correría en Boston, o siquiera si llegaría a correr en Boston. Lo que me importaba primero de todo era la salud y, luego, que pudiera volver a correr. Sólo correr y sentir el sudor, la respiración y la potencia de las piernas. Sentir de nuevo lo que se siente al subir cuestas y al seguir corriendo pese al dolor. Sólo eso y, quizás, esa sensación feliz de cansancio después de una carrera. No me reconfortaban ni las carreras pasadas ni los triunfos futuros. Estaba listo para arrepentirme y oír la buena nueva.
Por tanto, sé lo que todos los poetas y niños, todos los atletas y santos saben. La razón por la cual dicen que es determinante. Y la razón por la que dicen que no hay mañana es porque jamás, en ese preciso instante, existe un mañana. Siempre hay riesgo, siempre hay peligro.
«El problema de este país –le dijo una vez el malogrado John Berryman al poeta James Dickey− es que un hombre puede vivir toda su vida sin saber si es un cobarde.» Para el fornido Berryman y el expiloto de cazas Dickey, la vida ordinaria no ofrecía el marco para la prueba definitiva, para el momento de la verdad. Al menos para Dickey, la guerra era el gran juego.
«Nada proporciona esa sensación de trascendencia como el cumplimiento de una acción esencial y peligrosa por una gran causa», escribe Dickey.
¿Dónde, entonces, podemos encontrar esas cualidades en nuestra existencia de nueve a cinco? «Había mucha gente en el ejército –afirma Dickey− que lloraba al licenciarse, porque sabían que tendrían que volver a conducir taxis y a trabajar en agencias de seguros». Esta percepción ensalzada de la vida del soldado la expresa incluso el difunto James Agee. La grandeza, decía Agee, surge sólo en circunstancias difíciles, y es la guerra la que genera esas circunstancias.
«El hecho es que en la guerra –escribe Agee− muchos hombres van más allá de lo que pueden en tiempos de paz.»
Y, sin embargo, la paz se halla donde esté el coraje. Se encuentra en algún lugar intermedio entre la ignorancia del peligro en los períodos de guerra y la prudencia del intelecto que nos ayuda a preservar la raza. El coraje, si nos remontamos a su raíz latina, significa que la localización de la inteligencia está en el corazón. Que el corazón determina las acciones de un hombre, y no su razón ni sus instintos. Y si el corazón tiene razones que la mente desconoce, ésta también tiene razones que desconoce el cuerpo.
Aunque la vida diaria tal vez resulte fútil a la mente e inconsecuente al cuerpo, no obstante, el corazón nos dice lo contrario. El corazón está con la fe, donde hallamos el acto supremo de coraje, el coraje todavía por manifestarse. Para empuñar las armas contra uno mismo y convertirse en perfección de sí mismo.
«El coraje –según Paul Tillich– es la autoafirmación esencial y universal del propio ser.» Por tanto, comprende el sacrificio inevitable de elementos que forman parte de nosotros, pero que nos impiden alcanzar la satisfacción.
En el lenguaje de cada día, esto supone que, si lo más esencial de nuestro ser es prevalecer contra lo menos esencial, tal vez tengamos que renunciar al placer, a la felicidad e incluso a la vida misma. El coraje, por tanto, no tiene nada que ver con un acto singular de valentía. El coraje describe cómo vive uno, y no un acontecimiento específico, del mismo modo que el pecado mortal es un estilo de vida, y no una transgresión circunstancial.
Algunos, como los hombres de Berryman y Dickey en Liberación, siguen pidiendo una prueba suprema. Van de experiencia límite en experiencia límite: Descienden por rápidos de aguas bravas, saltan en paracaídas, escalan montañas. Buscan miedos a los que enfrentarse y a los que superar en buena lid. Buscan hacer algo importante por una gran causa o una causa esencial.
¿La vida cotidiana puede proporcionarnos esto? ¿Puede convertirse en el gran juego? Es posible si puedes subir las apuestas. Aceptemos el desafío de Pascal de que Dios existe. Aunque el hombre no tenga razón alguna para creer en Dios, decía William James, postulará una razón como pretexto para vivir con intensidad y extraer del juego de la existencia las mejores posibilidades de entusiasmo.
«Toda suerte de energía y resistencia, de coraje y capacidad para enfrentarse a los males de la vida –afirmaba James− se libera en quienes tienen fe religiosa.» La religión, eso pensaba, siempre pone al ateísmo contra las cuerdas.
Y es así porque de repente hacemos algo por una gran causa, por una causa esencial. Y todo cuanto hacemos es importante y exige perfección: física, intelectual y psicológica. Pero no hay que perder nunca de vista la verdad: que todos somos únicos y que debemos afirmar nuestro ser. Por tanto, no somos sumisos. No nos preocupa lo correcto y lo incorrecto, sino verdades como el bien y el mal.
Pues, ya vemos, no es como decía Berryman. De hecho, siempre se nos pregunta sobre quiénes somos; héroes o cobardes. El reto reside ahí. Lo que se supone que somos no es la búsqueda imprudente de la catástrofe, sino la aceptación y la perfección de las personas. En ese proceso perenne y con tanta frecuencia agotador, a menudo deprimente y ocasionalmente doloroso, el coraje es el puente entre nuestras mentes y cuerpos.
«Hay días en que no consigues encestar por mucho que lo intentes –me dijo una vez un entrenador de baloncesto−, pero no hay excusa para no desplegar una buena defensa.»
He conocido días así. Días en que todos los tiros son forzados. Todas las ideas son prefabricadas. Días en que desparece la imaginación, la agudeza y la originalidad. El aire es el mismo. La gente es la misma. Los problemas son los mismos. Y es en esos días cuando empiezo a presionar, y todo se vuelve mucho más difícil. Las sensaciones desaparecen, y con ellas, el toque, la facilidad, la brillantez del juego.
El ataque es juego. La defensa es trabajo. Cuando ataco, creo mi propio mundo. Represento el drama que he escrito. Bailo la coreografía ensayada. Canto la canción que he compuesto. El juego de ataque es espontáneo, exuberante y fresco. El juego de ataque es una emoción con su propio estímulo. Su propia compulsión. Su propia fuerza rectora. Genera su propia energía.
El juego de ataque, por tanto, es un arte. No se puede forzar. Es la unificación dichosa y espontánea del cuerpo y la mente. Por eso hay días en que no sale y en que los circuitos del cerebro no se abren. El hemisferio derecho, el responsable del juego, permanece inaccesible.
El juego defensivo no necesita nada de esto. La defensa es insípida, aburrida, ordinaria. Es la dedicación y atención que prestamos al deber sin imaginación. Es cuestión de apretar los dientes, echarle determinación y perseverancia. Simplemente, requiere –si se me deja usar la expresión− un acto de voluntad. No hay días que no puedas trabajar en defensa. Todo cuanto necesitas es decidirte y ponerte a ello. Y dar el cien por cien.
Durante el trabajo de defensa soy otra persona, la persona real. En el juego de ataque es donde se lucen los talentos e incluso aparecer la genialidad. Lo que el juego de defensa revela es el carácter, porque el esfuerzo y la energía dependen de la voluntad. Es entonces cuando me pregunto: «¿Tengo o no tengo?»
Por eso el trabajo de defensa es una cuestión de orgullo. La determinación de ser la persona que soy. La decisión de dar mi palabra de honor, de prestar un juramento según el cual lo que se tenga que hacer se hará.
Intento no enorgullecerme de mi juego ofensivo. Mi juego, mi creatividad es un don que se me ha otorgado y que me puede ser arrebatado. ¿Cuántos poetas se han dado a la bebida tratando de recuperar esa visión infantil de las cosas? Uno tiene que ser crédulo ante esas proezas. El místico nunca tienta la suerte. Acepta la visión, a veces la revela a unos pocos, y no espera volver a verla.
Yo disfruto del juego. Disfruto teniendo la pelota. Pero sé que mi talento es algo de lo que sólo soy portador. La prueba real llega cuando falta el talento. Cuando estoy cansado, aburrido y me apetece no hacer nada o tomar una copa. Todos sabemos este tipo de cosas y reaccionamos de maneras distintas. En una encuesta realizada en el ejército, sesenta y cuatro varones con una edad media de veintidós años montaron en bicicletas estáticas al cincuenta y cinco por ciento de su capacidad máxima de oxígeno. Se les pidió que pedalearan hasta sentir tanto dolor que tuvieran que parar. Los encuestados pararon con una diversidad de tiempos entre una hora y media y veintiocho minutos.
El trabajo de defensa, por lo tanto, se reduce al carácter, a la capacidad de persistencia. Hay equipos, entre ellos también los mejores, que ya no se fijan sólo en el talento. También reclutan jugadores por su carácter. La temporada es larga. Hay días en que hay que entregarse a fondo y el talento no basta. Sólo el carácter puede centrar mi voluntad en la idea de que sólo mi mejor actuación es digna de mí, del juego y de las personas con las que juego. Sólo el carácter puede asumir el trabajo de defensa y sacar partido hasta la última gota de mi energía física y mental. Sólo el carácter me permite funcionar cuando la existencia parece ser, como dijo Emerson, una guerra defensiva.
Yo lo sé y sospecho que tú también lo sabes. Y, sin embargo, aún sigo trabajando en defensa casi como cualquier otro, porque sé que al final habrá posibilidad de robar una pelota y me haré con ella. Y sueño con ver de repente esa nueva idea clara como un hombre que se abre hacia la banda. Y le paso el balón y luego veo su tiro, una larga y perfecta parábola. Y sé que, cuando su mano suelte la pelota, como una idea todavía sin escribir, no tocará nada más que las cuerdas.
Sin embargo, el trabajo de defensa no está hecho de sueños. Ni tampoco los hombres.