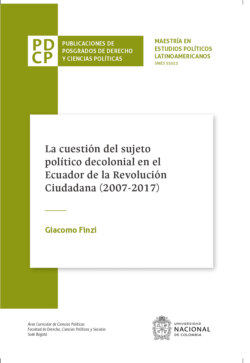Читать книгу La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana - Giacomo Finzi - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2. Marco teórico: concepto de Estado ampliado, sociedad civil, hegemonía, hegemonía neoliberal y resistencias contrahegemónicas en el Ecuador
ОглавлениеPara abordar la reflexión sobre el Estado y, más en particular, sobre las transformaciones que conciernen al Estado en el Ecuador durante los diez años de la Revolución Ciudadana, se tomarán en cuenta algunos conceptos de las teorías gramscianas. La importancia de ello reside en el papel que el intelectual italiano asigna al Estado en la política revolucionaria y en su fuerte e implícita complementariedad con el papel de la sociedad civil. En concreto, aquí se debatirán los términos Estado ampliado, sociedad civil, hegemonía y hegemonía neoliberal. Finalmente, se caracterizará el momento de articulación de las resistencias a la hegemonía neoliberal como punto de quiebre que destaca el inicio del proceso social que optó por la recuperación del Estado, es decir, el regreso del Estado como actor protagónico dentro de la que se conoce como dicotomía entre Estado y mercado.
La obra de Antonio Gramsci ha contribuido mucho al estudio de los movimientos sociales y, por lo general, al rol que atribuía a la sociedad civil en la acción política y en la relación que se establece entre sociedad política y sociedad civil. Al mismo tiempo, su definición de Estado ampliado conduce a pensar en una visión más compleja sobre la res publica, es decir, plantea que no solamente está constituida por los políticos de profesión (o, como los definiría el politólogo Giovanni Sartori, los empresarios de la política), sino que se caracteriza al mismo tiempo por el rol activo y la participación de los ciudadanos. Eso implica, además, una modificación radical de la relación entre gobernantes y gobernados. Dicha teoría gramsciana enriquece el debate sobre la relación emblemática entre los movimientos sociales y los gobiernos, para establecer que no deben instaurarse mecanismos de imposición, cooptación o invisibilización de los sujetos políticos y sociales, y que los Estados pueden instituir, paralelamente, instrumentos y mecanismos represivos.
En suma, para que los movimientos sociales puedan tener un papel activo y eficaz en la transformación social, deben mantener un nivel de autonomía y reciprocidad dentro del sistema político. En caso contrario, estos terminan siendo un mero instrumento del gobierno o de un partido político para generar consenso a través de la cooptación y para justificar su acción.
En la definición gramsciana de Estado ampliado, no se considera solo el concepto exclusivamente jurídico-institucional del aparato estatal –una idea restringida del Estado que se reduce a la idea de sociedad política, entendida aquí como la clase de burócratas y funcionarios del Estado–. Además, esta definición incorpora lo que Marx llamaba los medios de producción ideológica, como las iglesias, los partidos políticos y los sindicatos, que expanden una visión del mundo y organizan las masas (Campione, 2007, pp. 60-61). En el mundo contemporáneo se podrían incluir nuevos elementos como el universo de los medios de comunicación, la prensa y la televisión, internet, las redes sociales (como Twitter o Facebook), entre otros. En el caso de la Revolución Ciudadana, tendrá un papel muy importante la red de medios de propaganda oficialista, como las Sabatinas y los enlaces ciudadanos, destinados a producir un mecanismo de consenso y, paralelamente, articular la polarizante dialéctica amigo-enemigo dentro de la sociedad civil.
En su definición del Estado ampliado, Gramsci sostiene que:
hay que observar que en la noción general de Estado entran elementos que deben reconducirse a la noción de la sociedad civil (en el sentido, podría decirse, de que Estado= sociedad política + sociedad civil, o sea, hegemonía acorazada con coerción). El elemento Estado-coerción se puede imaginar extinguible a medida que se afirman elementos cada vez más conspicuos de sociedad regulada, Estado ético o sociedad civil. (Gramsci, 1984, p. 76)
En el caso del Ecuador, se puede afirmar que el Estado ha sido un producto histórico débil y fragmentado, inclusive por la presencia de grupos económicos y políticos locales y localistas con tendencias regionalistas –por la influencia y el peso de las élites regionales como, por ejemplo, las élites guayaquileñas, quiteñas y cuencanas–1, mientras que la sociedad civil –por lo menos desde el auge del neoliberalismo– ha ejercido un papel muy importante de control y sanción sobre la sociedad política, cuyas expresiones mayores han sido los levantamientos y los derrocamientos de tres presidentes.
Un estudio preliminar de la plataforma programática de Alianza PAIS podría demostrar la intención de ampliar la noción de Estado y transformarlo radicalmente como organización, sin reducirlo a la maquina estatal –extremamente debilitada y casi aniquilada como consecuencia de años de reformas estructurales y neoliberalismo salvaje– y extendiéndolo a sectores de la sociedad civil. Lo anterior, al favorecer mecanismos de participación ciudadana y a través del partido-Estado, pretende formar un nuevo bloque histórico, capaz de proponerse como alternativa válida a la partidocracia tradicional y al bloque de poder dominante preexistente.
Según Antonio Gramsci, estructura y superestructura componen el bloque histórico como base material e ideología, como contenido económico-social y forma ético-política. Las clases subalternas llegan a las fases superiores de su desarrollo por cuanto consiguen autonomía frente a las clases dominantes y obtienen la adhesión de otros grupos políticos aliados. Esa adhesión se alcanza en la medida en que desarrollan una contrahegemonía que cuestiona la visión del mundo, los modos de vivir y de pensar que las clases dominantes han logrado expandir entre vastos sectores sociales. Así, la nota distintiva es el quiebre de las jerarquías sociales, de las relaciones cristalizadas de mando y obediencia, de la división entre ciudad y campo, entre intelectuales y simples y entre Estado y sociedad civil.
Se apunta a la subsunción en la futura sociedad regulada, superación definitiva del Estado-clase en el plano político, reforma económica y reforma intelectual y moral. Así, el cambio de poder político y la construcción hegemónica parecen convertirse en pares en vinculación compleja, pero que no pueden realizarse uno sin el otro. En el pensamiento gramsciano, la creación de un nuevo bloque histórico no puede subsumirse en una política de alianzas, sino que entraña la construcción de una nueva totalidad social, en la que se revolucionen las fuerzas materiales y las superestructuras, con los intelectuales en un papel de soldadura de ese nuevo bloque, cuya configuración marca el inicio de un nuevo periodo histórico (Campione, 2007, pp. 43-45).
Observando el manifiesto programático con el cual Rafael Correa se presentó a las elecciones generales de octubre de 2006, se pueden notar los principales ejes que podrían presuponer la construcción del Estado ampliado. Las llamadas cinco revoluciones se proponían así: una revolución constitucional y democrática; una revolución ética; una revolución económica y productiva; una revolución educativa y de salud; y una revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana2. Cada uno de estos componentes tenía como eje central la redefinición del papel del Estado, junto con su reconfiguración en relación con el modelo económico y los sujetos políticos, a través de su refundación. Sin embargo, como considera el profesor Francisco Muñoz Jaramillo3,
es necesario establecer la diferencia entre la retórica discursiva que tiene Alianza PAIS y que [me] parece fundamentada en sus propuestas originales, las famosas cinco tesis que tiene, que le da lugar a la presidencia a Correa [elecciones de 2006] y a todos los demás, de lo que es la realidad de las cosas, sobre todo, en relación con la forma de Estado. [Creo que] esta diferencia es fundamental y que debe llevar a caracterizar y desmenuzar el uso del discurso de Correa que está lleno de retórica y lo que son las acciones prácticas que fueron desarrollando durante los diez años y cambiando algunas cosas del Estado, la forma del Estado. (Francisco Muñoz, entrevista con el autor, 14 de julio de 2017)
En efecto, en este capítulo se analizará el tipo de Estado que los gobiernos de Alianza PAIS efectivamente construyeron, con cuáles objetivos y, finalmente, qué consecuencias implicó para la acción de los movimientos sociales y la sociedad ecuatoriana en su conjunto.
Muy relacionado con lo anterior, cabe mencionar la pertinencia en el pensamiento gramsciano del concepto de hegemonía:
La hegemonía se expresa, por tanto, como predominio en el campo intelectual y moral, diferente del dominio en el que se encarna el momento de la coerción. Pero esa dirección tiene raíces en la base, componentes materiales junto a los espirituales: no hay hegemonía sin base estructural, la clase hegemónica debe ser una clase principal de la estructura de la sociedad, que pueda aparecer como la clase progresiva que realiza los intereses de toda la sociedad. (Campione, 2007, p. 76)
Antonio Gramsci no es el primero ni el único intelectual marxista que ha considerado el término hegemonía en sus teorizaciones. Según el análisis de Perry Anderson, en su texto Las antinomias de Antonio Gramsci (1981, pp. 32-34), el término hegemonía se venía utilizando desde los tiempos de la Primera Internacional Comunista de 1864. El propio Lenin había reflexionado sobre este concepto. Sin embargo, entre Gramsci y Lenin hay algunas diferencias fundamentales en la concepción del término: según el estudioso gramsciano Hugues Portelli, en su texto Gramsci y el bloque histórico, Gramsci da preeminencia a la dirección cultural e ideológica, mientras que Lenin privilegia la conducción política y militar.
En este sentido, y también para los objetivos que se propone el presente estudio, en el análisis del concepto de hegemonía se considerará mayormente su aspecto superestructural, en el que prima el mundo de las ideas, lo ideológico, lo cultural, lo jurídico, lo ético y lo político; en pocas palabras, lo que Atilio Borón (2008) ha definido frecuentemente como la batalla de ideas.
Naturalmente, el estudio de la hegemonía, en relación con el proceso ecuatoriano de la Revolución Ciudadana, no se limitará al componente de la superestructura, sino que tratará de caracterizar su base material, es decir, el modo de producción y la organización social de la economía (mundo del trabajo, relación capital-trabajo, capital-naturaleza). Por esta razón, en el capítulo 2 del presente trabajo se dará mayor espacio a los efectos sobre la base estructural y, en particular, a las transformaciones en el sistema de acumulación. Por su parte, estudiaremos la hegemonía de Alianza PAIS y los sujetos políticos decoloniales, aun para analizar cómo estos se (des)articulan.
Muy frecuentemente se asocia el neoliberalismo con algunas doctrinas y policies económicas. Por ejemplo, en el caso del Consenso de Washington, se implementa una serie de políticas de liberalización de la economía: las llamadas políticas de ajustes estructurales de primera, segunda y tercera generación. Normalmente, se asocian a esta fórmula unas policies específicas y miradas que los gobiernos de esta tendencia política y económica implementan: en lo específico, se trata de una serie de medidas económicas, como un plan de reducción del déficit y de la deuda, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de las industrias clave, y la liberalización del sector comercial y financiero. En particular,
las reformas de primera generación introducen la liberalización de los mercados internos, la apertura externa de la economía, las privatizaciones y la flexibilización de los mercados laborales. Las de segunda generación imponen políticas sociales focalizadas (subsidios a los sectores más frágiles) y las de tercera, concesiones de los servicios públicos, autonomía del poder judicial y descentralización. (Acosta, 2006, p. 231)
Si bien es cierto que estas medidas económicas constituyen elementos cruciales para introducir y fomentar el orden neoliberal y, contemporáneamente, son parte de él, no representan su esencia. Por ello, en este estudio se considerará al neoliberalismo como un concepto más complejo y más amplio, que no puede ser reducido a un simple modo de producción económico o a un mero programa económico –si bien estos son algunos de sus elementos orgánicos–. Como dijo el mismo Friedrich von Hayek, uno de los mayores referentes teóricos e ideólogos del neoliberalismo, en el discurso de apertura de la Sociedad Mont Pèlerin en 1947, “a political philosophy can never be based exclusively on economics, or expressed mainly in economic terms” (Hayek, 1967, p. 150).
Sin embargo, el neoliberalismo representa algo más profundo y podría ser visto como un Weltanschauung, una cosmovisión completa que conceptualiza y teoriza eficazmente todas las esferas de la vida social (en el terreno individual, colectivo y comunitario). Las ideas políticas y económicas enriquecen el discurso neoliberal dentro de un horizonte filosófico, económico, político, histórico, sociológico, cultural, jurídico y ético. Representa, en efecto, una filosofía política sucinta y bien definida. Perry Anderson lo define en el año 2000 como una ideología universal; pero la definición del neoliberalismo como ideología crea algunos problemas en el análisis científico, cuyo riesgo es identificar solamente algunas características del concepto estudiado y llegar a algunas conclusiones influenciadas por juicios de valor. Por eso, aquí se sostiene que el término neoliberalismo surge sin una precisa connotación ideológica, pero que con el tiempo la adquiere en el momento en que construye un discurso político y modela una particular forma de organización política y social.
En efecto, para poder alcanzar esta dimensión hegemónica, el neoliberalismo tuvo que organizarse y adquirir una estructura orgánica más definida, al grado de sistematizar sus contenidos. El mismo intelectual austriaco Friedrich von Hayek, fundador de la Sociedad Mont Pèlerin4, declaró: “We must make the building of a free society once more an intellectual adventure, a deed of courage” (Harris, 1997). Se trató inicialmente de una batalla intelectual, parecida a la que Borón describe para el mundo contemporáneo (frente a la difusión de los gobiernos progresistas y a las ofensivas imperiales), antes que sus valores y sus códigos se impusieran y se difundieran a nivel global. El neoliberalismo, con el tiempo, supo evolucionar tanto en términos teóricos como en la elaboración de estrategias, gracias a la presencia de sus instituciones, la Sociedad Mont Pèlerín y los think tanks5, que fueron creados en varios países. En esta batalla de las ideas, los teóricos y empresarios de la política y los economistas sirvieron como intelectuales orgánicos para ofrecer una mayor legitimidad al nuevo orden neoliberal ascendente (Birch y Tickell, 2010, p. 52). Los intelectuales desempeñaron un papel fundamental en el proceso de transformación que llevó consigo el neoliberalismo.
En fin, se podría afirmar que el neoliberalismo es una doctrina filosófica que aspira a una transformación total de la sociedad, empezando por el ámbito económico y político y alcanzando finalmente los más diferentes sectores sociales y científicos. Con el tiempo, este ha sabido construir nuevos intereses, nuevas normas, nuevas prácticas y nuevos valores, que se han institucionalizado dentro de la sociedad mundial.
Después de definir el concepto de hegemonía y neoliberalismo, es necesario aclarar cómo ha surgido la hegemonía neoliberal, en qué tipo de contexto lo ha hecho y cómo se desarrolló y difundió por todo el continente latinoamericano.
Se iniciará esta aclaración recordando el planteamiento de Borón sobre la batalla de ideas. El triunfo del neoliberalismo en América Latina está fuertemente vinculado al fin de las experiencias alternativas y progresistas. En primer lugar, el gobierno de la Unidad Popular en Chile fue derrotado militarmente con el golpe del 11 de septiembre de 1973 y con la trágica muerte de Salvador Allende6. En paralelo, la victoria del conservadurismo y el triunfo del neoliberalismo en América Latina no consistieron solamente en la imposición de su agenda política, económica, y su modelo de organización de la sociedad y cultural, sino en haberse traducido e impuesto –hasta finales del siglo XX– como único paradigma válido para el desarrollo.
Una de las evidentes señales de la derrota ideológica de las experiencias alternativas en América Latina, pero también en otras latitudes, es que buena parte de las fuerzas políticas de centroizquierda, o inclusive de izquierda, incorporaron algunos elementos puramente neoliberales dentro de su horizonte ideológico y manifiesto programático. Los casos emblemáticos son, por ejemplo, en Europa, el New Labour de Tony Blair, en el Reino Unido7, y la socialdemocracia del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) de Gerhard Schröder, en Alemania8. En América Latina, el caso más emblemático lo constituirían los gobiernos de la Concertación en Chile, que han mantenido, con pocas diferencias, las recetas económicas y el mismo modelo neoliberal en su conjunto, como herencia de peso en el eje del continuismo de la época de la dictadura de Pinochet.
Lo paradójico sería justamente eso: que, inclusive en formaciones que se declaran socialdemócratas o socialistas –como en el caso del Partido Socialista Chileno, el Frente Amplio en Uruguay, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú, componentes del peronismo en Argentina, y algunos sectores del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil–, estas ideas se mantengan como hegemónicas. En el momento en que ello se presente tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, implicaría la desaparición de la diferencia ideológica (y también ontológica) entre derecha e izquierda política, así como la desaparición de una fuerza alternativa dentro del aparato institucional y dentro del esquema partidista. En el presente estudio se analizarán en esta óptica los diez años de la Revolución Ciudadana; en particular, para plantear –y, desde luego, problematizar– si Alianza PAIS supo construir un nuevo proyecto hegemónico capaz de derrotar al neoliberalismo. Para este propósito, se señalarán las rupturas y las continuidades con el orden hegemónico del periodo anterior.
Según Borón, el sentido de la batalla de ideas sería precisamente “demostrar que hay vida después del neoliberalismo, que otro mundo es posible y que la historia todavía no ha dicho su última palabra” (Borón, 2008, p. 134). Aquí, el objetivo será verificar cuánto Alianza PAIS y los gobiernos de la Revolución Ciudadana se distanciaron de la hegemonía neoliberal y qué tanto se emprendió para definir otro tipo de hegemonía, que no fuera solo de carácter político-electoral. Para lograr una mayor problematización, se tratará de diferenciar entre el discurso político y la retórica, por una parte, y la práctica de los gobiernos de Alianza PAIS, por otra.
En los estudios políticos latinoamericanos se considera el desarrollo y la difusión del neoliberalismo en el subcontinente a partir del Laboratorio Chile, en la década de los 70 y 80, principalmente por la influencia de los Chicago Boys y del pensamiento de Friedrich von Hayek. Si bien la influencia de los Chicago Boys es innegable y evidentemente importante para las medidas económicas implementadas en Chile –y sucesivamente aplicadas en buena parte de América Latina y del mundo–, aquí se sostiene que en la obra y en la filosofía política de Friedrich von Hayek hay una reflexión más profunda, no solamente ligada a las fórmulas monetaristas, sino que abarca la teoría política, la filosofía, el derecho constitucional, la ética y la epistemología. Al contrario, los Chicago Boys representaban un grupo de tecnócratas entrenados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, destinados a aplicar las medidas de shock para implementar el modelo neoliberal.
Las ideas de von Hayek surgieron en un mundo dominado por la hegemonía keynesiana y con un modelo de Estado de bienestar, que era el horizonte hacia el que la mayoría de los proyectos políticos en todas las latitudes del mundo aspiraban. La hegemonía keynesiana se había afirmado en el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de las economías devastadas por el conflicto mundial imponía a los Estados un papel protagónico y decisivo en cuanto a fomentar la reconstrucción económica y la recuperación de las fuerzas sociales. En América Latina, la fundación en 1948 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) había, de alguna manera, institucionalizado dicho paradigma económico y social, planteando un modelo desarrollista con un papel preponderante del Estado y una fuerte intervención en la economía y en la política social. Una vez creada la Cepal, la mayoría de los países de América Latina institucionalizó un nuevo paradigma económico: la industrialización por sustitución de importaciones (ISI).
En este orden de ideas, el filósofo austriaco construyó y articuló su crítica al Estado de bienestar. La fuerza de sus ideas, junto con el aparato de intelectuales orgánicos y al aparato de tecnócratas (cuyo ejemplo mayor son los Chicago Boys), contribuyó a debilitar el modelo keynesiano y, gracias a sus impulsos ideológicos y organizativos, llegó a afirmarse como modelo organizativo de la sociedad en muchos países latinoamericanos y del mundo. El uso del terror y del terrorismo (de Estado) por parte de los grupos dominantes, en alianza con las fuerzas militares y la participación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, además de la guerra económica9, fueron estrategias adicionales para destrozar cualquier tipo de iniciativa alternativa e imponer la doctrina del shock, magistralmente descritas por Naomi Klein (2007).
Además, el caso chileno es emblemático porque, durante el periodo de la dictadura militar, fue el primer país en aplicar tan radicalmente un programa de reformas neoliberales, si bien es cierto que el régimen militar y el déficit democrático de aquel entonces contribuyeron mucho para esta implementación ortodoxa. Al mismo tiempo, es preciso mencionar que en buena parte de la región latinoamericana y en el Caribe se esparcían, como un reguero de pólvora encendida, numerosos y diversos regímenes de dictaduras militares. Además, a partir de la década de los 80 muchos empezaron a implementar las reformas estructurales para replicar este modelo.
En el periodo de crisis de las economías latinoamericanas durante la denominada década perdida, fueron fundamentales el papel del Fondo Mone-tario Internacional (FMI) y del Gobierno de Estados Unidos al impulsar, y a la vez imponer bajo presión política, dichas medidas políticas, económicas y sociales. Así se desarrolló la hegemonía neoliberal en el continente; primero, mediante el uso de la dominación, y luego, asumiendo también la forma de Consenso de Washington. En paralelo, en otras latitudes se fortalecían las experiencias neoconservadoras y neoliberales, con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, que implementaron programas de ajustes y recortes muy en línea con el pensamiento hayekiano.
El Ecuador contemporáneo, en este sentido, no es ajeno a los procesos que vivió América Latina en su conjunto en el periodo de confrontación ideológica de la Guerra Fría, junto con la doctrina de seguridad nacional y los planes contrainsurgentes norteamericanos en la región.
Asumida en la Dictadura de 1963, se confirma por el decreto de la Dictadura en 1979. Instituye un aparato paralelo de Estado en torno al Consejo de Seguridad Nacional como ente supremo del sistema político. De los momentos de excepción se pasa a una estructura permanente. (Saltos, 2017a, p. 56)
Si bien en el Ecuador hubo también un periodo de dictadura militar (1972-1976, el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, y luego el gobierno del triunvirato militar de 1976-1979), su experiencia ha sido muy diferente a la de otros países del subcontinente –en particular, a las sanguinarias y represivas dictaduras del Cono Sur–. En efecto, en los cuatro años de dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, pese al mantenimiento del estado de sitio y el estado de excepción (como dice Cueva, 2012, “en los países periféricos el estado de excepción es la forma permanente”10) y la represión con restricción de las libertades políticas y sociales fundamentales, su gobierno se caracterizó por una política económica y social que se podría incluir, bajo algunos parámetros, en la categoría del progresismo latinoamericano. El propio Lara se definía como nacionalista y revolucionario. Así, durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara se dieron procesos de reformas tributarias e intentos de reforma agraria que le atrajeron las simpatías de las clases subalternas ecuatorianas.
Aprovechando los primeros frutos del boom petrolero iniciado en la década de los 70 –cómplice de la decisión de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) respecto del alza de los precios internacionales del petróleo, como consecuencia y represalia de la guerra del Yom Kippur de 1973–, se construyó una política con una fuerte inversión en infraestructura petrolera; pero también se invirtió, siguiendo la trayectoria del desarrollismo cepaliano, en la diversificación productiva, es decir, en los demás sectores de la economía ecuatoriana, principalmente agrícola e industrial, para incrementar la productividad y, de esta manera, construir un modelo de desarrollo endógeno. Sin embargo, por el estado de excepción y la restricción de las libertades, la “dictadura de Rodríguez Lara combinó la doctrina de seguridad nacional con elementos de modernización del Estado y defensa de las áreas estratégicas” (Saltos, 2017a, p. 57).
Muy diferentes fueron los tres años del gobierno del triunvirato militar, de 1976 a 1979. Guillermo Rodríguez Lara cedió (tras el golpe de 1976) el poder al triunvirato militar, con la condición de que este liderase la transición de un gobierno militar a un gobierno de civiles, proceso que se dio en 1979 junto con la aprobación de la nueva Constitución.
En El proceso de dominación política en el Ecuador, Agustín Cueva recalca un manifiesto aparecido en 1975,
cuando tomaron el poder las fuerzas armadas, definieron un programa nacionalista y anti-oligárquico. Sin embargo, frente a las presiones de los presuntos afectados, se comienza a dar marcha atrás, cediéndose en innumerables casos. Esta debilidad del gobierno, frente a la oligarquía y al imperialismo, en vez de fortalecerlo lo ha hecho más vulnerable. Ahora la oligarquía, pese a todo descontenta por el énfasis dado a la actividad industrial, busca un gobierno completamente suyo, tratando de manipular para el efecto no solo a grupos militares sino, inclusive, a sectores populares. (Cueva, 1988, p. 83)
Bajo el gobierno del triunvirato militar, si bien se mantuvo la idea de defender las áreas estratégicas para el Estado (in primis, el petróleo), se usó la renta petrolera como garantía para acceder al préstamo internacional y financiar la maquinaria estatal. Aunque algunas de las medidas políticas y sociales de orientación cepaliana fueron mantenidas, los militares dispusieron también una política agresiva de endeudamiento externo a través de la importación de bienes intermedios para la reducida industria nacional, supuestamente para mantener el régimen de industrialización por sustitución de importaciones. Además, se dio una política de reducción del Estado y fortalecimiento de la iniciativa privada, destinada a ser el nuevo paradigma político y económico hasta la aparición de Alianza PAIS en el Ecuador. Este periodo estuvo caracterizado por una mayor violencia estatal, con el incremento de la represión y la persecución política; en efecto, entre 1977 y 1978 se produjo la masacre de los trabajadores del ingenio de Aztra (Verduga, 2014) y el asesinato de Abdón Calderón Muñoz (Galarza Zavala, 2004), economista y político disidente del régimen militarista, conocido como fiscal del pueblo.
La transición a los gobiernos civiles significó, paralelamente, el afianzamiento del Ecuador al neoliberalismo y el origen de la hegemonía neoliberal. Si bien ya en los tres años del triunvirato y en el mismo texto de la Constitución de 1979 hubo principios y una tendencia hacia la afirmación neoliberal, fue en la década de los 80 y sucesivamente en los 90 cuando se empezó a virar significativamente en el Ecuador. Si se excluye el breve paréntesis de la experiencia de gobierno de Jaime Roldós Aguilera –agosto de 1979 a mayo de 1981, y que se concluyó con la misteriosa muerte del presidente Roldós en circunstancias muy extrañas y aún no clarificadas–, la década de los 80 se tradujo en el auge de la hegemonía neoliberal.
La presidencia de Osvaldo Hurtado se inició con la crisis, ahora económica. Entre otros factores, aquella fue producto de la caída de los precios internacionales del petróleo, que en la década anterior se había mantenido a niveles elevados, garantizando una cierta renta fiscal y, por ende, la subsistencia de unas políticas sociales. Junto con esto, en 1982 se prolongaron lluvias torrenciales e inundaciones que provocaron una caída exponencial de la producción agrícola (y la consecuente importación de productos alimenticios) y la devastación de la infraestructura vial. En consecuencia, empeoraron los términos de intercambio y creció sensiblemente la deuda externa. Al mismo tiempo, se promovió la devaluación de la moneda, el aumento de los precios de los combustibles y la caída de las inversiones y los gastos sociales. Finalmente, a través de la sucretización de la deuda privada, las clases empresariales se vieron favorecidas:
con la sucretización lo que se hizo fue convertir las deudas de los agentes privados en dólares, libremente contratadas fuera del país, a deudas en sucres frente al Banco Central, en condiciones ventajosas, mientras que el banco, a su vez, asumió el compromiso de pago en dólares ante los acreedores internacionales. (Acosta, 2006, p. 169)
Apenas a tres años del retorno a la democracia, en el año de 1983, el Ecuador, al igual que muchos países de la región, firmaron sendas cartas de intención con el FMI que implicaron una vuelta de tuerca radical y profunda en el modelo de desarrollo hasta ese entonces vigente. Las políticas de ajuste y estabilización impuestas desde el FMI determinaron el fin de la estrategia de industrialización y crecimiento endógeno y el inicio de una época signada por el neoliberalismo, las privatizaciones, el aperturismo y la desregulación de los mercados (Dávalos, 2016, p. 225).
En el capítulo 2 del presente trabajo, nos concentraremos en las tendencias económicas y en el estudio de las medidas económicas aplicadas en el Ecuador a partir de la afirmación del neoliberalismo, para analizar críticamente los planes económicos de los gobiernos de Rafael Correa dirigidos a revertir dicho proceso. Aquí interesa expresar cómo la afirmación del neoliberalismo en el Ecuador coincidió con una transformación institucional del aparato estatal. Las débiles y fragmentadas instituciones estatales, que durante los años de los gobiernos militares habían vivido un momento de consolidación, frente a un proyecto de construcción del Estado-nación durante la aplicación de políticas keynesianas y la construcción de un proyecto nacional, en la década de los 80 y más radicalmente en los 90 sufrieron un retroceso importante. Los tímidos intentos de construir un proyecto estatal por las jerarquías militares durante la década de los 70 fueron revertidos por un sistema oligárquico regional y regionalista, que no tenía interés en conservar y garantizar la estabilidad de las instituciones estatales; todo lo contrario, su intención fue debilitar el proyecto nacional y restablecer formas antiguas, oligárquicas, del manejo de la res publica y de la economía. Se reciclaron
las formas políticas oligárquicas y sus nexos de comunicación con los sectores populares con clientelismo básico, el mejor ejemplo es la recomposición del Partido Socialcristiano y el traslado de su eje del gamonalismo serrano hacia el gamonalismo costeño, bajo la égida de León Febres Cordero. (Hidalgo, 2009, p. 57)
La victoria de León Febres Cordero de 1984, exponente de la nueva derecha (Cueva, 1988), consagra el fin de cualquier posibilidad de reformismo político o de nacionalismo y, consecuentemente, la instauración de una nueva corriente hegemónica que dominó la vida política ecuatoriana –por lo menos, hasta la aparición de Alianza PAIS–.
La ausencia del Estado en el Ecuador no es una peculiaridad del periodo neoliberal, sino que es congénita al proceso de formación del Estado-nación a partir de su historia republicana. El Estado fue siempre mal tratado, no construido, no institucionalizado, no formalizado (Francisco Muñoz, entrevista con el autor, 14 de julio de 2017) por los grupos económicos y políticos dominantes. Es una herencia de la peculiaridad del proceso de formación del Estado-nación ecuatoriano y de la consolidación de algunas élites criollas que defendían sus intereses de terratenientes, perpetuando un modelo de dominación racista y con caracteres neocoloniales, cuyos rasgos y efectos están todavía presentes en la sociedad ecuatoriana.
Las mismas características de la inserción internacional,
al ser un país en donde la mayor parte de la reproducción del capital ha dependido fuertemente del mercado mundial, más que del mercado nacional (modelo primario-exportador), sus clases dominantes no han necesitado más que la incorporación de un reducido sector de la sociedad a la esfera del consumo para poder realizar sus ganancias. En este tipo de situaciones, el consumo individual del trabajador no interfiere en la realización del producto. En consecuencia, la tendencia natural del sistema será la de explotar al máximo la fuerza de trabajo del obrero, sin preocuparse de crear las condiciones para que este la reponga, siempre y cuando se le pueda reemplazar mediante la incorporación de nuevos brazos al proceso productivo. (Marini, 1973, p. 134)
Es importante aquí detenerse en las afirmaciones de Marini porque ayudan a relacionar el tipo de capitalismo (dependiente) que se afirmó históricamente en el Ecuador, con la ausencia de un proyecto de Estado-nación hegemónico por parte de los grupos dominantes. Dicha carencia se debía, principalmente, a la orientación del mercado hacia afuera –primario-exportador, agrícola en primer lugar y sucesivamente, casi en su totalidad, dependiente de la venta del petróleo– y consecuentemente a la exigua (y casi nula) necesidad y disposición de construir un mercado interno, mediante la puesta en marcha de un proceso industrial capaz de satisfacer las demandas de las clases subalternas. Por eso, Hidalgo sostiene que el modelo oligárquico que se estableció en el Ecuador en la década de los 80 y 90 en ningún momento pudo –y tampoco quiso– construir una hegemonía.
En efecto, el periodo de 1983 hasta 1992 se caracteriza por una economía agroexportadora financiera, bajo la hegemonía discontinua y confusa (Acosta, 2006, p. 163) del Partido Social Cristiano de León Febres Cordero. Sin embargo, este modelo no logró consolidarse y el periodo de inestabilidad política, económica y social del Ecuador entre 1994-2005 –es decir, hasta la caída de Lucio Gutiérrez– acentuó la crisis hegemónica. En esta década surgieron diversos intentos, desde abajo y desde arriba, para formular alternativas de gobierno que pudieron consolidarse como hegemonía; a pesar de ello, ninguna lo logró hasta la aparición de Alianza PAIS.
En cambio, aquí se sostiene que el proyecto sí logró ser hegemónico porque implantó un sistema económico, político, social y cultural que marcó la historia reciente del Ecuador y trasciende el periodo de neoliberalismo radical, con importantes continuidades en el momento actual. Por ende, se podría afirmar que logró transformar profundamente la sociedad ecuatoriana en su conjunto, tanto en el terreno individual como en lo colectivo11, revirtiendo los esquemas desarrollistas y keynesianos de la década anterior.
Sin embargo, durante el ajuste y las políticas implementadas en este periodo, que podríamos identificar desde comienzos de la década de los 80 hasta el fin de la larga noche neoliberal12, se “enraizó en amplios sectores de la población la ideología neoliberal, sea que se la vea como algo conveniente o un inconveniente” (Acosta, 2006, p. 232). Es decir, pese a la oposición que se construyó en aquellos años (que se describirá en el párrafo siguiente), se transformaron el sentido común, el sistema de valores y las relaciones inter e intrapersonales. En este sentido, el neoliberalismo en el Ecuador se volvió hegemónico, pese a la ausencia de una hegemonía, debido principalmente a la fragmentación de sus élites políticas y económicas, a sus disputas internas e, inclusive, a la falta de necesidad de construir una hegemonía para mantener sus intereses y sus privilegios.