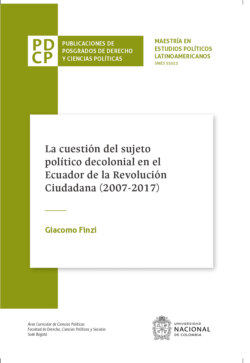Читать книгу La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana - Giacomo Finzi - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4. Hacia la refundación del Estado: ¿revolución pasiva, hegemonía al revés o una nueva contrahegemonía?
ОглавлениеComo señalamos en el párrafo anterior, la implementación de las políticas neoliberales ha tenido un impacto y un costo social muy altos. Ello ha significado el fortalecimiento de las formas de disidencia. La oposición a la hegemonía neoliberal se ha caracterizado, sobre todo, por la movilización social y el rol de resistencia de los movimientos políticos y sociales que en el Ecuador ha tomado formas similares a las de otros procesos políticos latinoamericanos. Sin embargo, su experiencia se puede distinguir por la radicalidad de las expresiones de lucha social, que tuvo su máxima expresión en los levantamientos, como se analizó en los párrafos precedentes.
Las protestas sociales, después de haberse presentado bajo la forma de revueltas callejeras, sucesivamente y en una segunda etapa, se han convertido en propuestas alternativas, demostrando el surgimiento de un significativo capital político, como se desarrollará en los siguientes párrafos. . Sin embargo, estas demandas ciudadanas, forjadas en la praxis, han sido canalizadas en primer lugar por los partidos políticos y, en un segundo momento, traducidas en programas electorales para el triunfo de los gobiernos progresistas y, sucesivamente, desprestigiadas y rechazadas.
Por lo tanto, es necesario el estudio y la composición de una nueva teorización del Estado, con el objeto de que incluya la presencia y la acción de los movimientos sociales como importante motor de la transformación social, más allá de los gobiernos. Esta vinculación no debe mantenerse solamente a un nivel discursivo o puramente electoral, sino que tiene que traducirse en un plan de acción que sepa desarrollar una sinergia entre actores diferentes con un objetivo común: la disputa por conseguir de los subalternos una autonomía integral, en su devenir progresivo.
En este orden de ideas, como se caracterizó en el párrafo anterior, en la configuración de una estrategia dual en el movimiento indígena, básicamente en la Conaie y en la CMS (y aquí se tratará de considerar las diferencias entre los dos movimientos, lo cual incidió en la sucesiva división dentro de Pachakutik), al lado de la estrategia insurreccional surgió una apuesta política institucional y una aspiración a la toma del poder. El ejemplo paradigmático fue la alianza táctica de la Conaie y el proyecto de Lucio Gutiérrez, que representó la culminación de su momento institucional.
Para entender cómo se construyó y cómo se constituyó esta alianza (breve y contradictoria) entre la Conaie y la propuesta política de Lucio Gutiérrez, es necesario recordar la experiencia del levantamiento del 21 de enero de 2000 contra Mahuad. En aquellos años, la movilización de los pueblos indígenas, bajo la coordinación de la Conaie y de la CMS, parecía haber logrado construir un discurso y una práctica contrahegemónica; tanto, que muchos analistas veían con mucha posibilidad que surgiera un gobierno popular, expresión de los de abajo.
Parecía haberse conformado un nuevo bloque histórico destinado a emerger como fuerza real en grado de proponerse como alternativa. Su expresión de mayor radicalidad fue la institución de la comuna, el 11 de enero de 2000, que logró la construcción de un poder paralelo. La experiencia de la comuna surgía desde el aprendizaje tras
la experiencia del 5 y 6 de febrero del 97 en la caída de Bucaram: no volver al desenlace parlamentario pues el funcionamiento del sistema garantiza un recambio de nombres, sin modificar el modelo; el objetivo de la estrategia insurreccional es crear un espacio diferente de decisión, un poder que sustituya no solamente al presidente, sino también al Congreso. (Saltos, 2005, p. 207)
También era el aprendizaje desde la experiencia de los levantamientos de la década de los 90: no era suficiente derrocar a un gobierno o provocar la caída de un presidente, sino que resultaba necesario construir una forma de poder alternativa, desde abajo y a la izquierda.
En este momento se instituyó el Parlamento de los Pueblos, cuyo objetivo era consolidar un poder contrahegemónico desde abajo, que pudiese prepararse para la conducción política del país (Saltos, 2005, p. 206). Según uno de sus voceros, la comuna representó el punto más alto alcanzado por el movimiento social e indígena que habría tenido que abrir el camino para un proceso de mayor envergadura y radicalidad, en grado de inaugurar la transformación que los movimientos sociales apelaban en la práctica de los levantamientos; pero, paradójicamente, representó también el comienzo de un cierto declive tanto del movimiento indígena como de la CMS (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017). Inclusive, la institución de la comuna representó un punto de quiebre de mayor fuerza para un levantamiento.
El 21 de enero de 2000 se produjo una insurrección popular, encabezada por los movimientos indígenas y sociales y respaldada por algunos sectores de las Fuerzas Armadas, en particular por Lucio Gutiérrez. El levantamiento del 2000, como los levantamientos anteriores mencionados en el presente trabajo, no fue exclusivamente indígena, ya que su composición fue variada y heterogénea por la presencia de amplios sectores sociales, sindicatos obreros, sindicatos del sector público y, en este caso excepcional, los taxistas y algunos mandos medios de las fuerzas militares. No obstante, la presencia y la participación del movimiento indígena en el levantamiento fueron decisivos, tanto en términos numéricos como organizativos y simbólicos.
Igualmente, la insurrección representó una paralización del mundo urbano y, mediante los bloqueos, de los territorios rurales e indígenas. En ese momento parecía que en el Ecuador estuviera surgiendo un nuevo proceso político, que estuviera apareciendo un nuevo Chávez, por la presencia de un militar que otorgaba el respaldo a la insurrección popular. Por eso, frente a la toma del poder por parte de Gutiérrez y a la declaración de un triunvirato (Gutiérrez + presidente de la Conaie + representante de la Corte Suprema), el nuevo gobierno no tuvo el respaldo internacional esperado. Después de la insurrección, con apoyo de algunos mandos medios del ejército, vino el contragolpe desde las cúpulas de las Fuerzas Armadas y el poder establecido, que inició una política de enjuiciamiento y encarcelamiento de algunos de los responsables del putsch. El mismo Gutiérrez fue arrestado por 120 días.
Haciendo un balance de la mencionada insurrección, hay diferentes interpretaciones sobre lo ocurrido, las fallas del movimiento insurreccional y la capacidad del sistema institucional y de poder en la recomposición del orden constitucional instituido. Según Napoleón Saltos, “la insurrección logró quebrar a los sectores de las Fuerzas Armadas y logró quebrar al sistema de partidos políticos tradicionales, pero subvaloró el poder de los mass media22 y el poder del imperio” (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017).
La insurrección del 21 de enero de 2000 era un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos, quienes ejercieron una importante influencia en restablecer el orden constituido y poner fin al caos. La injerencia de Estados Unidos se explica principalmente con una lectura de carácter geopolítico y de sus intereses en la región latinoamericana. En efecto, en 1999, durante la presidencia de Mahuad, el gobierno de Estados Unidos había obtenido la concesión para la instalación de una base militar en Manta, en una posición estratégica no solamente para operaciones en el territorio ecuatoriano, sino clave en la frontera colombo-ecuatoriana, el control del Pacífico y de la Amazonía. Es importante señalar esta información para encuadrar la decisión de Estados Unidos de instalar una base militar en territorio ecuatoriano, no solamente en el entorno nacional de la nación andina, sino como parte integral de una estrategia global que en ese entonces era el war on drugs. Es preciso también insistir en la temporalidad de esta decisión: en estos mismos años 1999-2000, el presidente Pastrana y sucesivamente Uribe, en Colombia, ponían las bases para la implementación del Plan Colombia en el país vecino. Por todas estas razones, los Estados Unidos no podían permitir un triunfo de la insurrección del 21 de enero de 2000.
La disputa de sentido sobre la insurrección popular, con el poder ejercido por los medios de comunicación, privilegió el carácter del golpe militar fallido que le otorgaba un camino para la salida institucional a la crisis que, finalmente, culminó con el nombramiento del vicepresidente Gustavo Noboa a asumir la presidencia. En cambio, como afirmamos anteriormente, para los movimientos que participaron en la insurrección callejera y en la institución de la comuna, representaba el surgimiento de un poder contrahegemónico, capaz de proponerse como válida alternativa al poder constituido.
A pesar de la derrota de la insurrección popular del 2000, sucesivamente, el referido militar conformó una alianza político-electoral con la plataforma Pachakutik y el partido Movimiento Popular Democrático (MPD), obteniendo un inesperado triunfo en la segunda vuelta el 24 de noviembre de 2002.
La alianza de Gutiérrez con los movimientos de izquierda e indígena parecía inaugurar un periodo de cambios no solamente en la nación andina, sino también frente a la solución internacional (en el sentido de las negociaciones con los organismos económicos y financieros internacionales)23 y a la creación de una nueva relación de integración con las naciones suramericanas. La elección de Gutiérrez culminaba una serie de expectativas para una salida digna de la crisis y la recuperación de la soberanía perdida, frente a la profundización de la crisis económica, política y social. Es preciso identificar este momento también en óptica regional: en América Latina ya se había consolidado el gobierno de Hugo Chávez (pese al golpe de abril de 2002, que trató de destituirlo), mientras que en Bolivia se presentaban movilizaciones indígenas y populares similares a las del Ecuador, cuyas expresiones mayores fueron representadas por la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003). En octubre del mismo año, Ignacio Lula da Silva ganaba las elecciones en Brasil. Por tal razón, el proceso ecuatoriano generó muchas expectativas en clave regional y como inclinación de la correlación de fuerza en América Latina.
Sin embargo, el gobierno de Lucio Gutiérrez muy pronto reveló otra disposición política, traicionando las aspiraciones nacidas con las fuertes movilizaciones populares y a los mismos grupos indígenas que habían respaldado su elección; su gobierno no fue la renovación que había sido prometida. El movimiento Pachakutik, viendo traicionadas sus esperanzas de cambio, bajó su apoyo al nuevo Ejecutivo después de ocho meses de gobierno24. En este caso, es clave entender cómo el gobierno de Gutiérrez operó una marginalización del movimiento popular (campesino, indígena y clases subalternas)25 y cómo se lanzó a una ofensiva por un nuevo disciplinamiento interno: el nuevo gobierno no era la expresión de los de abajo, sino el representante, con la tecnocracia, de los sectores dominantes de la sociedad ecuatoriana.
Esta traición no es clave solamente en la esfera de la política interna, sino que es fundamental para entender cómo y por qué no se produjo el esperado giro que llamaba a una reinserción internacional del país andino. En realidad, no se produjo una nueva reinserción al sistema geopolítico internacional ni una salida a la crisis a través de un modelo para la recuperación de la soberanía política y económica. En aquellos años, la presencia e injerencia estadounidense fueron evidentes, sobre todo bajo la presidencia de Lucio Gutiérrez, quien afilió su gobierno a un grupo de tecnócratas muy cercano a los intereses de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
En el periodo de Gutiérrez, se podría afirmar que se alcanzó el ápice de la luna de miel entre Estados Unidos y el Ecuador. Prueba de eso es que en 2003, días después de su instalación, Gutiérrez fue recibido en Washington, con pompa magna, por el presidente George W. Bush26. El presidente mandatario declaró en aquel momento que Gutiérrez era “el mejor aliado y amigo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” (Golinger, 2010). Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, durante esta fase el conflicto social se agudizó y parte de las movilizaciones indígenas y populares reclamaron dicha asimetría y demandaron establecer una nueva relación con Estados Unidos, más orientada hacia la recuperación de una soberanía perdida y a la definición de una política exterior más autónoma.
Según Pablo Dávalos, el gobierno de Lucio Gutiérrez representó un punto de inflexión, sobre todo en relación con la posición de los movimientos populares e indígenas. Pese a su discurso, inicialmente progresista, el respaldo del movimiento popular y de las comunidades indígenas fue breve: los indígenas se dieron cuenta a los ocho meses de que su apoyo al Ejecutivo de Gutiérrez terminaba legitimando las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, así como la presencia y la injerencia estadounidenses en el país. Al margen de las movilizaciones, se empezó a crear una agenda de las poblaciones indígenas dirigida a contrarrestar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la base militar de Manta, el Plan Colombia y la Novena Ronda Petrolera (La Jornada, 2003).
La participación de Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez tuvo importantes implicaciones para el movimiento indígena en su conjunto y representaría su pecado original en su relación con el poder político. Al mismo tiempo, esta experiencia en el poder constituyó un trauma para los movimientos sociales e indígenas, que vieron traicionadas sus aspiraciones en un gobierno que realizó un viraje total respecto de la plataforma que lo había conducido a ganar las elecciones. Es importante caracterizar este momento como el comienzo de una crisis interna dentro del movimiento indígena: una crisis hasta identitaria, representada principalmente por el fracaso y la frustración derivada de la experiencia de gobierno con Lucio Gutiérrez.
Al mismo tiempo, la participación de la Conaie y del movimiento indígena había producido un distanciamiento y una separación con la CMS, por su distinta interpretación y aproximación al proyecto político de Gutiérrez: ya en el 2002, frente a la posibilidad de que emergiera un cogobierno con Gutiérrez desde la Conaie y de Pachakutik, la CMS, por su base social y su posición ideológica, había dado un paso al costado, retirándose en silencio. No fue una ruptura traumática, sino un repliegue por una distinta lectura de la candidatura de Lucio Gutiérrez (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017). Mientras la Conaie y Pachakutik apostaban por un camino de la institucionalización, mediante su participación (frustrada) en el gobierno de Lucio Gutiérrez, la posición de un sector de la CMS fue más cauta y distante.
Sin embargo, es clave entender cómo esta signó un momento crucial para el movimiento indígena, sobre todo para el análisis del correísmo y la conflictividad que se generó con la propuesta política de Alianza PAIS. Sobre eso se sostuvo la memoria y el aprendizaje del gobierno de Gutiérrez, que permitió al movimiento no repetir los mismos errores y consolidar otra estrategia. En el capítulo 3, “La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana (2007-2017)”, se analizará en detalle la estrategia y la relación de la Conaie y del movimiento en su conjunto con el proceso político de la Revolución Ciudadana.
Otro detalle importante aquí es la caracterización de la base social de la Revolución Ciudadana y de Alianza PAIS, que se consolidó en las acciones callejeras y en el derrocamiento del gobierno de Gutiérrez. En efecto, si al provocar la caída de Bucaram los principales actores fueron la CMS y la Conaie, y con Mahuad fue la Conaie con el apoyo de la CMS, la caída de Lucio Gutiérrez fue provocada por los forajidos, una red ciudadana de los sectores medios y urbanos27. Es significativo mencionar este detalle, ya que la composición social de los sectores indignados con las medidas neoliberales adoptadas por el gobierno de Gutiérrez, además de su sumisión a los intereses estadounidenses y de las instituciones financieras internacionales, culminó en las protestas de las clases medias urbanas, igualmente afectadas y empobrecidas por las políticas de ajustes estructurales que había definido el Ecuador. Sin embargo, eso significó un viraje sustancial en términos reivindicativos: frente al debilitamiento de las reivindicaciones de clase de la CMS y de los sindicatos clasistas y conflictivos, emergió una reivindicación de un sector ciudadano, particularmente urbano, inconforme con las políticas neoliberales, pero con unos rasgos mayormente socialdemócratas.
La experiencia del levantamiento de enero de 2000, la comuna, marca el momento en que el movimiento popular, sobre todo la Conaie y la CMS, parecía haberse constituido como contrahegemonía en el Ecuador capaz de proyectar a los movimientos sociales como alternativa de poder. Sin embargo, tanto el derrocamiento de la insurrección de 2000 como el gobierno de Gutiérrez (2003-2005) tendieron a reconstruir y reformular el orden constituido, aniquilando las posibilidades para la construcción de un gobierno de alternativa. Ambos momentos significaron el desmonte del posible surgimiento de un poder contrahegemónico y, a través de una restauración conservadora, un frágil intento de mantener su hegemonía.
Al contrario, la experiencia de cogobierno con Lucio Gutiérrez dio origen a una crisis dentro del movimiento indígena, por las mismas contradicciones expresadas por el poder ejecutivo. Dentro de un sector de la CMS, en cambio, hubo mayor prudencia y mayor distanciamiento frente a la propuesta política del militar. Para concluir esta reflexión, se podría afirmar que la alianza de Pachakutik con Lucio Gutiérrez tuvo un costo político muy elevado para sus principales corrientes, especialmente para la Conaie y para la CMS.
En este orden de acontecimientos, cuando surge Alianza PAIS y se prefigura el proyecto político de la Revolución Ciudadana, el Ecuador se encuentra en una fase en que los movimientos sociales, en particular sus vertientes más radicales y antisistémicas, han entrado en un momento de repliegue y de crisis, tanto por la fuerza de sus mensajes políticos –hay algunas componentes que se institucionalizaron28 y otras que se distanciaron– como por la capacidad de convocar grandes movilizaciones. Contemporáneamente, se venía perfilando el auge de otro proceso político y social, emanación de la revuelta de los forajidos y el sector ciudadano. Este viraje resulta fundamental a la hora de comenzar una reflexión sobre el surgimiento del movimiento Alianza PAIS y de su propuesta política.
Cabe aquí detenerse a reflexionar sobre el significado del momento, tras la experiencia de Lucio Gutiérrez y la irrupción de Rafael Correa con Alianza PAIS; sobre todo, para problematizar el concepto de contrahegemonía, es decir, la formación de un bloque contrahegemónico, o si más bien en este momento sea más oportuno traer a colación el concepto de hegemonía al revés de Francisco de Oliveira29 o de revolución pasiva de Gramsci.
Según esta teorización, las clases dominantes aceptan ser conducidas por los grupos dominados, bajo la condición de no poner en cuestión la explotación capitalista ni la hegemonía económica del capital. Eso, en sus palabras, sería la hegemonía al revés. En efecto, el PT habría modificado su agenda de gobierno y su plan de desarrollo económico radical para poder gobernar. En consecuencia, para Francisco de Oliveira, el gobierno de Lula representaría un punto de regresión, en la medida en que convirtió a la política en un asunto de élites en vez de socializarla, pese a la retórica gubernamental. Desde el punto de vista de los movimientos sociales y la lucha por la emancipación, nadie puede decir que hubo avances. Por el contrario, los movimientos se han debilitado en todos los países que cuentan con gobiernos progresistas y de izquierda, por las mismas dinámicas del poder, de la institucionalización y del disciplinamiento.
En tiempos más recientes, con la sucesora del presidente Lula, Dilma Rousseff, hemos asistido a una reactivación de la protesta social y de los mismos movimientos sociales –dos ejemplos de estas movilizaciones son el Movimiento Passe Livre contra el alza del transporte público en las principales ciudades de Brasil, y el Movimiento de Trabajadores Sin Techo– que empezaron a criticar la nueva administración del país. Eso produjo, a la postre, la caída de dicho gobierno, por la intervención –mediante impeachment o golpe parlamentario– de sus anteriores aliados burgueses, con Michel Temer y Eduardo Cunha a la cabeza.
Bajo este esquema se podría caracterizar la irrupción de Alianza PAIS en la escena política ecuatoriana. En los párrafos siguientes se caracterizará el proceso constituyente y la refundación del Estado como un proceso conducido desde arriba; en la conclusión de este capítulo se problematizarán los aspectos autoritarios e hiperpresidencialistas de los gobiernos de Rafael Correa. En el capítulo 2 hablaremos sobre el sistema de acumulación capitalista ecuatoriano en los gobiernos de la Revolución Ciudadana (2007-2017), proporcionando elementos adicionales para comprobar esta hipótesis teórica.
De forma muy similar, es posible interpretar el surgimiento y la consolidación de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, en términos gramscianos, bajo la lente de la revolución pasiva. Antonio Gramsci teoriza este concepto como “camino de solución a las crisis orgánicas o de hegemonía, que se resuelve sin pasar por el momento jacobino e impulsado desde arriba, en el que la modernización del aparato estatal tiene un lugar fundamental” (Campione, 2007, p. 93). Si bien Gramsci se refiere a la definición de Vincenzo Cuoco de revolución pasiva en el contexto italiano de las guerras napoleónicas a finales del siglo XVIII y comienzos de siglo XIX, y sucesivamente para explicar el proceso de unificación italiana (1861), el término tiene cierta relevancia para el contexto contemporáneo; en particular para el análisis de los gobiernos progresistas latinoamericanos.
Además, ante la falta de homogeneidad,
la debilidad de la concepción estratégica o la carencia de continuidad de las tentativas de transformación emanadas del abajo social, las clases dominantes mantienen (o retoman) la iniciativa y convierten las transformaciones en un instrumento para tornar gobernables a las clases subalternas. (Campione, 2007, pp. 94-95)
En este orden de ideas, es posible construir un continuo entre revolución-restauración-conservación.
En consecuencia, los gobiernos progresistas de América Latina, con su nueva hegemonía político-electoral, una vez instalados y consolidados en el poder, hacen lo contrario de la misión que les fue encargada cuando asumieron el poder gubernamental. Eso sucede porque los grandes grupos oligárquicos de esos países, bajo estos nuevos gobiernos, se recomponen y mantienen mucha influencia político-electoral a través de sus clientelas populistas, con participación de los sectores medios y los sectores subalternos del campo30.
Ambos conceptos, hegemonía al revés y revolución pasiva, conducen a una interpretación del proceso constituyente: la idea de la refundación del Estado. Esta se considerará, en primer lugar, a partir de la propuesta de las epistemologías del Sur; y luego, del análisis del sistema de acumulación capitalista ecuatoriano bajo los gobiernos de Alianza PAIS (capítulo 2); finalmente, se caracterizará su relación con los sujetos políticos decoloniales (capítulo 3).