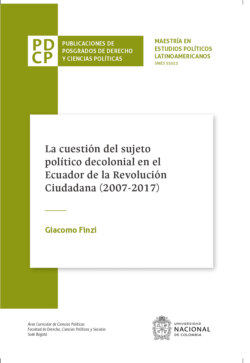Читать книгу La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana - Giacomo Finzi - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4.1. Las epistemologías del Sur: ¿una nueva propuesta para refundar el Estado en Ecuador?
ОглавлениеEl libro de Boaventura de Sousa Santos, Refundación del Estado en América Latina: perspectivas desde una epistemología del Sur (2010), más allá de definir una dirección epistemológica para los procesos que vive América Latina, es una importante referencia en el debate académico latinoamericano sobre el papel del Estado en los procesos y en las experiencias políticas de los gobiernos progresistas. Al mismo tiempo, es una clave de lectura para interpretar el proceso ecuatoriano de la Revolución Ciudadana y para realizar un balance sobre el proceso constituyente y la nueva arquitectura institucional, en relación con la política económica e institucional que este originó.
El horizonte y el poder constituyente son el resultado de las luchas que se dan en América Latina, en particular, sobre la disputa de sentido en relación con el papel del Estado. En este sentido, Boaventura de Sousa Santos parte del contexto latinoamericano de comienzos del siglo XXI y destaca las cuatro principales dimensiones:
1. de las luchas ofensivas y defensivas de los movimientos sociales –en particular de los movimientos indígenas–.
2. de la acumulación ampliada –valoración dineraria por medio de la explotación del trabajo y la composición orgánica del capital– y acumulación originaria –despojamiento violento de los recursos naturales por medio de ocupación colonial de tierras, sometimiento de las poblaciones nativas, prácticas extractivas y economías rentistas–31.
3. de la hegemonía, esto es, sobre el uso contrahegemónico de instrumentos hegemónicos –como la democracia representativa, los derechos humanos y el constitucionalismo–, así como el recurrente uso de instrumentos de contrapoder y contrahegemónicos que nada tienen que ver con una analogía respecto de los instrumentos institucionales y hegemónicos.
4. del debate civilizatorio sobre el Estado plurinacional comunitario en que se modifica la relación entre dominantes y dominados, atravesando los cuerpos y los territorios e incidiendo en las conductas y en los comportamientos en la administración de la tierra y la explotación de la fuerza laboral.
Ahora bien, estas cuatro dimensiones identificadas en el texto de Boaventura de Sousa Santos sirven para la reflexión sobre la construcción del nuevo imaginario institucional representado por el caso del Ecuador de Rafael Correa. En efecto, el proceso constituyente intentó crear las condiciones (por lo menos institucionales) para la superación del capitalismo –que en los términos de Boaventura de Sousa Santos (2010) se expresa en la fórmula de poscapitalismo– mediante el fortalecimiento de un nuevo imaginario político, la creación de un nuevo mapa institucional y un fuerte horizonte simbólico. En el capítulo 2 de este trabajo, “Sistema de acumulación capitalista en el Ecuador de la Revolución Ciudadana (2007-2017)”, se analizará la política económica de los gobiernos de Rafael Correa, problematizando los conceptos de poscapitalismo y posneoliberalismo.
Siguiendo los planteamientos de Boaventura de Sousa Santos, el proceso de la Asamblea Constituyente de Ecuador significó la creación de una nueva arquitectura institucional en que se refundaba el Estado-nación, con algunos planteamientos decoloniales, apuntando a un nuevo modelo político, social, económico y civilizatorio. Este proceso, sin embargo, no ha estado exento de crítica: a pesar de la transformación en curso, también se mantenían importantes continuidades con el régimen anterior y, sobre todo, se expresaban numerosas contradicciones entre los artículos más innovadores incluidos en la nueva Constitución Política (por ejemplo, en los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado plurinacional, los derechos de la naturaleza y sumak kawsay) y la política gubernamental. Pero el proceso no se detuvo y se dio origen al Estado plurinacional, que intentaba conciliar diferentes territorialidades y ordenamientos territoriales que corresponden a diferentes dimensiones espaciotemporales, con los cuales es posible recuperar las concepciones de modernidad barroca de Bolívar Echeverría (2011), el abigarramiento de Zavaleta (1982) y el espacio-tiempo como base del conocimiento de Wallerstein (1997).
Al mismo tiempo, el nuevo mapa institucional del Estado plurinacional ecuatoriano trató de construir un horizonte decolonial a través del reconocimiento de los pueblos y nacionalidades, promoviendo la emancipación de las naciones y pueblos indígenas originarios, y favoreciendo procesos de interculturalidad, pero también tratando de concebir el pluralismo institucional, administrativo y normativo. En síntesis, la nueva arquitectura institucional sería la base para “una revolución cultural con la constitución de nuevos sujetos, de nuevos campos de relaciones intersubjetivas, nuevas subjetividades, una interculturalidad constitutiva e instituyente, enriquecedora y acumulativa de las propias diferencias y diversidad inherentes” (Prada, 2010, p. 90). Se analizará el colonialismo interno y el racismo dentro de los gobiernos de Alianza PAIS, como variable para entender con mayor profundidad algunos obstáculos a la implementación de un esquema decolonial.
La insistencia y el énfasis puesto por Raúl Prada en la importancia de una revolución cultural, en grado de construir y consolidar un nuevo modelo societario, se funda principalmente en la relevancia destinada al sujeto político que, en nuestro caso de estudio y teniendo en cuenta el contexto del cual se habla, tendría que ser indudablemente un sujeto político decolonial32. Al mismo tiempo, el carácter comunitario del proceso constituyente llevaría a la reconstitución y reterritorialización a través del fortalecimiento de mecanismos de democracia participativa. Esto se traduciría en la participación social en la matriz de la nueva forma política, en el gobierno del pueblo que pone fin a la dominación del Estado-nación moderno, planteando una forma de autogobierno.
En el caso de los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia se produce un nuevo horizonte descolonizador, que reconoce “la cosmovisión indígena y recrea otro sentido de convivencia plurinacional, para convertirse en el rumbo que orienta nuestra convivencia social, política, económica y cultural” (Prada, 2011a, p. 231). En la creación del Estado plurinacional se intentan deconstruir los procesos coloniales, a través de prácticas gubernamentales y territoriales bajo el concepto de interculturalidad, y promoviendo principios comunitarios y autonómicos. No se trata de una mera sustitución, sino de un horizonte de complementariedad en que las matrices organizativas moderno-racionalistas se alternan con las comunitarias y autonómicas. La interculturalidad se expresa en la valoración del aporte potencial del saber y las técnicas generadas en ámbitos no indígenas (tradición occidental científica), pero también en el reconocimiento de otros saberes que igualmente tienen relevancia para el cuidado de la Madre Tierra y la gestión ambiental.
El buen vivir (o vivir bien) se articula como alternativa al modelo de desarrollo imperante de la modernidad capitalista. Al mismo tiempo, el nuevo proceso se enfrenta a las contradicciones y a las herencias de estos horizontes hegemónicos que permean y persisten en la actualidad. Se trata de una alternativa a la modernidad y al capitalismo. El proceso de Bolivia, en particular, trata de construir una economía plural, compuesta por las formas de organización comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, complementando el interés individual con el bienestar colectivo hacia la construcción de una economía social y comunitaria (Prada, 2011a, p. 242).
Sin embargo, tanto en el caso boliviano como en el ecuatoriano, los momentos constituyentes –y sobre todo su traducción en políticas públicas y económicas concretas– registran numerosas contradicciones, confusiones y muchas tensiones, destinadas a generar nuevas formas de conflictividad ya desde sus primeros momentos. Un ejemplo es la protesta de Dayuma en el caso ecuatoriano, que será analizada más adelante.
Es necesario aquí diferenciar entre el poder constituyente y la Asamblea Constituyente.
El poder constituyente es el poder fundante del contrato social que establece una República. No nace del poder constituido: aquí está el nudo gordiano. Nace de la autoconstitución del poder soberano de las clases y fuerzas subordinadas que buscan alterar el orden constituido para liberarse. [En cambio], la Asamblea Nacional Constituyente es la institucionalización del poder constituyente, es su representación en delegados-mandatarios. Si no hay un poder soberano en acto, no hay Asamblea Constituyente: si no hay presentación, no hay representación. (Saltos, 27 de diciembre de 2006)
Al mismo tiempo, el proceso constituyente representaba un mandato, que era el resultado de las luchas sociales, de los movimientos antisistémicos y de la guerra descolonizadora de las naciones y de los pueblos indígenas. En efecto, aquí se sostiene que el momento constituyente representa la culminación de un proceso de lucha social y política del Ecuador contemporáneo (por lo menos desde la década de los 90). Sin embargo, es también el resultado de una nueva correlación de fuerza dentro de la Asamblea Constituyente y del momento de crisis y declive del movimiento indígena señalado anteriormente, y el auge de la plataforma político-electoral de Alianza PAIS.
Sin embargo, sobre este mandato se corría el riesgo de una implementación parcial o insuficiente de las transformaciones previstas por el texto constituyente, que llevaría a flagrantes contradicciones que evidenciarían su vocación no solo reformista sino restauradora (Prada, 2011b, p. 178). Desde los conflictos territoriales y ambientales, que emergieron a la hora de la implementación de los Planes Nacionales de Desarrollo para el Buen Vivir, y en particular sobre la noción de desarrollo, se encontrarían en el Ecuador contemporáneo las expresiones contemporáneas de colonialismo y de profundización de dependencia, las nuevas formas de dominación y la continuidad de las estructuras de poder. En el capítulo 2, “Sistema de acumulación capitalista en los gobiernos de la Revolución Ciudadana (2007-2017)”, se insistirá sobre el concepto de dependencia estructural y sobre el cambio de patrón de acumulación, como el momento en que la República Popular China sustituyó a Estados Unidos en las relaciones económicas, comerciales y financieras.
Según Pavel C. López, académico y activista social boliviano, en todo caso, luego de que fuera aprobada la actual Constitución boliviana (2009), que establece el nuevo carácter plurinacional del Estado, la implementación de este en la materialidad institucional, jurídica, territorial del Estado irá adquiriendo un sentido más bien declarativo en casi toda la normatividad posterior (leyes de desarrollo constitucional) y en las políticas gubernamentales. En la propia orientación y en los contenidos de estas en la realidad, en buena medida está predominando el hacer efectivos los proyectos desarrollistas y las medidas políticas del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), antes que materializar la plurinacionalidad como principal mandato constitucional para la transformación del Estado (López, 2016). Una reflexión muy similar se podría construir sobre el caso de la Revolución Ciudadana del Ecuador, tanto en las políticas implementadas como en los Planes Nacionales de Desarrollo gubernamentales.
En efecto, aunque estos principios se incluyen en la parte dogmática y formal de la Constitución, se niega el carácter plurinacional del Estado en la parte orgánica, así como en la definición de las políticas gubernamentales: por ejemplo, se niega el carácter vinculante de la consulta sobre territorios para la minería. Adicionalmente, es curioso destacar cómo los Planes Nacionales de Desarrollo gubernamentales se traducen en el Plan Nacional del Buen Vivir, cuando esta noción correspondería a un nuevo horizonte civilizatorio diferente y opuesto al concepto de desarrollo, correspondiente a un nuevo pacto político, jurídico y natural.
Al mismo tiempo, dicha propuesta civilizatoria consiste en una alternativa a los diferentes modelos de desarrollo identificados en el texto –liberalismo, marxismo, keynesianismo, estructuralismo, teoría de la dependencia, neoliberalismo–, que critica la idea misma de desarrollo, proponiendo ir más allá de este –si bien, como se verá más adelante, en la Revolución Ciudadana tenderá a producir un sistema híbrido–. Dávalos sostiene que el desarrollo ha sido una patología de la modernidad. Sin embargo, observando algunas críticas que se le han hecho por intelectuales y activistas, tanto bolivianos como ecuatorianos, luego de la aprobación de los nuevos textos constitucionales, estos se han convertido, para el discurso oficialista, solo en una evocación obligatoria de ser incorporada de forma nominal, pero vaciada de su significado y de su trascendencia política. Aquí, en particular, desempeñarán un papel importante el análisis del discurso y el progresivo vaciamiento conceptual de los términos, en las normas posconstitucionales que se definen y promulgan, pero que en la realidad de las políticas gubernamentales resultan un obstáculo –un demonio al que, desafortunadamente, no se puede exorcizar– para los planes y políticas extractivistas impulsadas por el gobierno de Alianza PAIS. Esta retórica ha terminado por legitimar una política económica extractivista, con un componente antiindígena y antiecológico.
La socióloga Silvia Rivera sostiene que “los gobiernos progresistas se llenan la boca con estas palabras bonitas, mientras que sus prácticas siguen las trilladas rutas del modelo estatal colonialista, fundado sobre la prebenda, la alienación del trabajo y la destrucción de la biodiversidad” (Rivera, 2014, p. 18).
Además, el sumak kawsay y el suma qamaña parecen haberse convertido en los últimos años en una de las mayores formas de instrumentalización y manipulación retórica, y haber transitado de ser una bandera de un paradigma comunitario alternativo al capitalismo (que prefiguraba una alternativa al desarrollo), a ser un perverso manejo discursivo para etiquetar las formas en que son promovidas, presentadas e implementadas normas y políticas que apuntan en un rumbo totalmente contario a los supuestos sentidos del Vivir Bien (López, 2016). Tanto según Prada como según Dávalos, el Vivir Bien o Buen Vivir implicaría una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, ya no basada en la dominación y en la explotación de esta, sino en una nueva armonía; es decir, se trata –por lo menos a nivel teórico– de un modelo que ya no se inscribe en la dinámica antropocéntrica (que en los términos de Prada es androcentrismo), sino en una nueva relación armónica eco-bio-política (Machado). Según Prada, es una nueva dimensión que tiene que ver con la experiencia y la práctica, pero también con la ética-política (Prada, 2011a, p. 230).
En suma, los elementos más innovadores de la Constitución boliviana y ecuatoriana, se podría decir que corresponden a la introducción de la responsabilidad compartida33 entre los pueblos indígenas, los individuos y las diferentes dimensiones estatales para el cuidado de la Madre Tierra, y el manejo y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. En eso, los valores y la regulación estatal desempeñarán un papel fundamental.