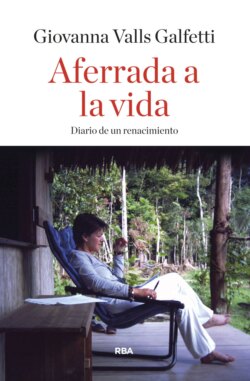Читать книгу Aferrada a la vida - Giovanna Valls Galfetti - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAhora hace nueve años estaba en Brasil, en la Amazonia. Primero empecé a escribir un diario, a partir de lo que hacía cada día y de la correspondencia que mantenía. Fue el principio de la reconstrucción de una vida, mi vida. Una reconstrucción que en realidad no ha terminado, pues hoy puedo contarla. Puedo seguir plasmándola aquí, sentada delante del jardín, apacible, fresco, tranquilo, claro, igual que han sido estos últimos años para mí.
Pero como la salpicadura de una ola fresca, tengo que contar sin tapujos qué me llevó a tocar fondo para tener que volver a construirlo todo. Absolutamente todo.
Soy una mujer nacida en la generación de los sesenta, todavía niña a los setenta, y la adolescencia y la dulce juventud me llegaron en los años ochenta... Nací en París, hija de padre catalán y madre suiza italiana. Crecí rodeada de personas que amaban la vida. Iba a la escuela pública con niños y niñas de diferentes culturas y ámbitos sociales. Mi padre era pintor y luchaba a diario delante de un lienzo a medias, mientras avanzaba el día con el aire matutino gris azulado del cielo de París. Y mi madre, que había sido maestra, con una pasión fiel cabalgaba día tras día a nuestro lado por olas de vitalidad divina. Con mi hermano Manuel aprendimos a compartir con afecto todo lo que giraba a nuestro alrededor: amigos, valores, lágrimas y el murmullo de la vida. Con emociones diferentes, cuando íbamos a pasar los veranos a Barcelona, en el barrio de Horta, cerca de la familia paterna, o cuando íbamos al Ticino, cerca de la familia materna, elevábamos el corazón al descubrir una imagen de alba blanca, de ramas de árboles que no temen el invierno, de atardeceres junto al mar, entre el flujo y el reflujo de las cosas. Vivíamos los unos en los otros, participando incluso de los árboles de la casa, e igual que todos los hombres y mujeres, también compartimos lágrimas y penas, valor y resistencia. Leíamos mucho, no teníamos televisor, pero íbamos al cine, al teatro, a un concierto. Escuchábamos música de otra época, la que les gustaba a mis padres y nos gustaba a nosotros. Y de jovencitos, los Beatles todavía resonaban en nuestro interior, bailábamos agarrados las canciones italianas que hacían furor en la época, y entre charlas interminables y algún beso furtivo y robado, nos adentramos en la música disco, que marcó nuestra forma de bailar. Sabíamos de la violencia de la tierra, éramos conscientes de que el mundo no solo giraba, sino que a menudo se tambaleaba, que habían ocurrido guerras espantosas, y empezamos a vivir otras más de cerca. En nuestra casa se conversaba, había diálogo, había belleza, bromas, esa alegría, ese color que llenó mis primeros veinte años.
Sin embargo, tapizado de gris paloma había un peligro de muerte camuflado de falsas intenciones que volvían loco, que hacían cerrar los ojos. En conjunto, pretendía ser el nacimiento de una nueva religión.
Pasé de recitar de memoria a los poêtes maudits con inocencia, pasé de ver películas en blanco y negro llenas de luz, pasé de reír y sonreír, porque me encontré cara a cara, con veinte años, con una droga, la heroína. Después de un enamoramiento que me hizo mucho daño, me quedé frágil, y un día, un día vacío, en casa de unos conocidos, me propusieron esnifar una raya, como una rama que se estiraba. Era heroína, y yo era una ingenua. Me cambió el carácter, me rompió por dentro. Los que me querían no tuvieron culpa de nada, se toparon con una realidad francamente difícil de curar en quince días. Algo pasó también en mi interior ese día. Fue una velada terrible. Al día siguiente, yo, sin saberlo, ya estaba psicológicamente enganchada a la heroína. Porque hay neuronas que, igual que un trozo de hielo, se desprenden, y otras que, igual que una confesión terrible, te roban la vida misma. Así empecé la destrucción de mi vida.
Mi reconstrucción ya está escrita, pero tengo que hacerlo, tengo que evocar de nuevo mis primeros recuerdos con la droga, con la heroína. Sé que estas palabras me molestan, pero son las únicas adecuadas para relatar con intensidad y desde lo más profundo de mí ser el momento en el que mis fuerzas decayeron por primera vez. Siento temor, respeto y pánico cuando me veo obligada a elegir las palabras con las que abrir de par en par esta historia, mi historia. Pero tengo un deseo inmenso de contarlo con aplomo. De transmitir lo que no se cuenta porque intimida, inquieta, acobarda e impresiona. Tengo cincuenta años y empecé a salir del pozo cuando tenía cuarenta. Entonces me estaba matando a jeringazos, yonqui desesperada, con el virus del sida y el de la hepatitis C. Cometía hurtos atrevidos para subsistir con la heroína, lo hacía todo por ella, entraba y salía de la cárcel. Mis padres, mi hermano, mi familia, lo sufrieron en su propia piel. Tengo que escribirlo, tengo que adentrarme en esto, amarrar los recuerdos para que el lector pueda entender qué me ocurrió para tener que marcharme tan lejos, años después, con el fin de curarme de la adicción y salir de las tinieblas.
Como ya he dicho hace unas líneas, corría el año 1984 cuando esnifé la primera raya de heroína, densa y frondosa. Desconocía las drogas, sabía que el alcohol era peligroso y poco más. Aquello fue como un estallido, una detonación, que no sabía que acabaría por inhibirme, alejarme y romperme en mil pedazos. Me devastó durante casi un año. Me desvelaba muchas veces con ansiedad por adquirir la heroína, corría por las calles de París. Con frialdad, me busqué un amante argelino que era camello. Me protegía y me respetaba. Pero me veneraba con las dosis que necesitaba a diario.
Un año antes de que sucediera todo eso, había amado a un hombre con tanta intensidad que cuando me abandonó me quedé frágil, fracturada, humillada. Y la heroína perfumó y aromatizó mis neuronas y supo llenar ese vacío del desamor, de la derrota de mi autoestima. No fue el ambiente, ni la educación, ni mis padres, ni lo que me rodeaba lo que me hizo caer por el precipicio. Pero fui una presa fácil y el sabor delicioso de la heroína en el paladar me atrapó de manera vertiginosa.
Tenía emotividad, no había perdido el sentido y fui capaz, al cabo de un año, de decir basta y frenar al parásito de la heroína. Lo dejé todo, mi ciudad natal, me alejé, me marché de París, siempre con la ayuda de mis padres, que supieron soportar la situación y mantenerme en todos los sentidos.
Cuando llegué a Barcelona me desintoxiqué a fuerza de baños calientes, bullicio, tormento y dolor, y entonces supe lo que era pasar de verdad el síndrome de abstinencia a secas. Pero gracias al centro cívico de Sants y al doctor Rodríguez de Los Santos, recuperé los valores, la protección, el acuerdo, y a pesar de una fuerte hepatitis B, también recuperé una buena calidad de vida. Estábamos en 1985, y hasta 1995 más o menos pude vivir unos años de tregua. Trabajar, vivir sola, vivir acompañada; siempre mantuve unas relaciones sentimentales erradas, equivocadas. Pero a pesar de todo, me abstraje con el trabajo y me quedé suspendida de un equilibrio que conseguí mantener.
Mantuve la relación con mi familia, con mis amigos, con el trabajo... Siempre había sido una chica activa, impulsiva, rebelde, entusiasta, trabajadora. Regresaba a París todos los años por Navidad, iba a las celebraciones especiales, hacía algunos viajes con amigos. Tenía mi carácter, mis ilusiones, sueños, fantasías. Estaban también los veranos en Horta con mis padres. Había momentos preciosos. Si retrocedo aún más con la mirada puedo ver y percibir presencias, olores, aromas, y lo contemplo. Me gustaba la velocidad. El riesgo. Los hombres inteligentes y desenfrenados... Y también había cosas que iban conmigo, como la dignidad. La dignidad de mujer, que cuando te vulneran y te abren en canal, hace que sea difícil perdonar y perdonarse. Y estaban los valores que había aprendido en casa.
Sin embargo, por dentro, de repente mi corazón y todo mi ser nos convertimos en un océano de tristeza.
Con las relaciones sentimentales que mantuve se me congeló el alma. La soledad era como un cúmulo de pequeñas estacas que me rodeaban. Y a mi alrededor revoloteaban tipos maquinadores, liantes. Y supongo que mi corazón era de chatarra, que yo estaba cerrada como un candado. Si bebían, yo bebía. Iba trampeando auténticos laberintos. Viví con un alcohólico casi un año, que sin motivo me insultaba y me pegaba. Todo eso fue la oscuridad. Y cuando un día fui capaz de no admitir ningún maltrato más, lo eché de mi vida, con el corazón vacío de nobleza por haberme dejado ofender, insultar, deshonrar, y lo digo ahora con la cabeza bien alta. Creo que en esos momentos, el alcohol y un infame me hicieron mucho daño. De nuevo se me desmoronó la autoestima. Por supuesto, mi familia quería ayudarme, pero yo hacía mi vida e intentaba recomponerme cándidamente.
Hasta que mi espacio, mi vida, se transformó en una laguna, entonces vivía cada vez más al límite, y tardé poco en recibir el puñetazo de la cocaína. Siempre esnifando por la nariz, vías del tren cubiertas de nieve. Tenía treinta y ocho años, tuve que dejar de trabajar. Mi psiquiatra, muy afectado, se puso a temblar en cuanto se enteró de que había descubierto la droga más atractiva de todas, y por supuesto, mis padres se sintieron superados. Realicé un tratamiento ambulatorio, pero seguía viviendo en el mismo sitio y frecuentando a la misma gente. No me quería. Y ya era dinamita. Aguantaba en el piso de Petritxol, un ático precioso, en el que nunca fui feliz y donde toqué fondo. Me quedaba en ese piso para no vivir en la calle. Mis padres se hacían cargo de los gastos. Con la cocaína lo perdí todo. Me lo vendí todo: libros, discos, cedés, etcétera. Lo agoté todo. Era como vaciarme poco a poco, arrastrando palabras de fe porque en el fondo siempre existen las divergencias de dos caminos que llegan a un mismo cruce. Y todavía hoy en día me cuesta entender cómo la misma humillación me llevó a la perturbación. Y puede que lo que me haya salvado siempre haya sido la fe, mi fe.
Un día, no recuerdo la fecha, del año 1998, un charlatán del barrio me propuso ir a un sitio en concreto a comprar cocaína, me dejé llevar, solícita. Cogimos un autobús y me encontré de repente en un sitio «carnívoro» que se llamaba Can Tunis. Extendí el brazo y me dejé pinchar, heroína y cocaína. Me desperté en una ambulancia y un médico muy humano que me dejó en mi casa, en la cama, me preguntó: «¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¡Has tenido una sobredosis!».
Al día siguiente, la neurona que había estado esperando tantos años me guio hacia el autobús 38 y volví a Can Tunis. Al cabo de una semana ya estaba infectada del sida y de la hepatitis C. Me encontré en medio de la batalla, de la masacre, sola. En el barro.
Recordaré siempre el silencio que se rasga cuando por teléfono le dije a mi madre que había vuelto a veinte años atrás, a la heroína, y esta vez directa en vena. En un abrir y cerrar de ojos pasé a estar muy enferma del hígado, con idas y venidas al hospital, y cuando el médico me dijo que tenía que repetirme la prueba del sida, supe en el acto que el horizonte nocturno resplandecía con las ráfagas de proyectiles de los bombarderos que libran batallas. Solo quería que los relámpagos perforasen el cielo y me rompiesen la vida por completo. Mi madre y yo fuimos juntas a buscar los resultados, abrí el sobre y recuerdo que mi madre se quedó de piedra, pues mi mirada era gélida, desapasionada, indiferente. Y cuando lo supo mi padre, desolado, prevaleció el amor por una hija que él sabía que luchaba pero que se dejaba abatir.
Corría el año 1999, todavía no estaba fichada por la policía, todavía no cometía hurtos, todavía tenía ánimo para seguir adelante. Y mis padres me convencieron para que fuese a una comunidad, cerca de Manresa, Can Solà de la Vall. Lo acepté porque quería huir de una superficie vacía. Allí me encontré con gente como yo, con los mismos problemas, y poco a poco, con terapias y buena voluntad, disciplina y constancia, me renové, me reencontré, disfruté de la calidad de vida que necesitaba. Pasé allí cuatro meses, a menudo entraba y salía del hospital, todo giraba alrededor de mis enfermedades. Pero pensaba que había vencido al dolor. Estábamos en plenas navidades, ya me habían diagnosticado mediante una biopsia la hepatitis C y sabía que en las entrañas llevaba las sentencias pendientes. Veía a mi familia cuando podía, y siempre, siempre fueron partidarios de todo lo que decidía hacer con mi vida. Pero en una comunidad hay que ir para curarse, dejarse ayudar y no quejarse. Sobre todo, si tienes unos padres que se dejan la piel para pagarte una comunidad privada y que no abandonan la lucha contra la droga. Solo mis padres podían dar armonía a mi vida. Ellos asintieron, crearon cohesión. También sufrieron mucho. Pero nunca me abandonaron, pues confiaban en que yo amaba la vida y me aferraba a ella. Pues la voluntad y la fe tampoco me abandonaron.
Sin embargo, me equivoqué de nuevo. Aprovechando la nieve que había dejado la masía sin calefacción ni agua caliente, con los pacientes alterados porque los terapeutas estaban de vacaciones, nos sentimos solos, a ocho grados de temperatura, y unos cuantos nos fugamos, siete u ocho personas; fue un fallo por parte de los responsables y una debilidad de quienes huimos. Además, me marché medio enamorada de un hombre que ya había salido pero que no había recuperado el norte. Aun así, en mi casa siguieron proporcionándome lo que necesitaba. Volvieron a arreglarme el piso de Petritxol, le hicieron un buen lavado de cara. Y allí me instalé de nuevo con un compañero, ex alcohólico pero noble y trabajador, que era ingeniero. El primer mes nos fue muy bien y entramos en el año 2000 juntos y limpios. Entonces empecé con el interferón para la hepatitis C. Él viajaba mucho y de repente me encontré sola, enferma, sufriendo la quimioterapia, y mi debilidad me llevó de nuevo a Can Tunis. En el barrio no había cambiado nada. Los yonquis, con una falsa ternura, empezaron a llamar al timbre de mi casa. Se veía venir. Debilitada, después de cuatro meses limpia, la mezcla de heroína y cocaína entró en mis venas inquietas, sentí en la sangre una mezcla de complacencia, de incógnita, de secesión, de efusividad y euforia. Fui yo quien tomó la decisión y a partir de ese momento el descenso a los infiernos también lo provoqué yo.
La heroína, la cocaína, los ácidos, esnifados, en vena o fumados... ¿Qué más da? Te dominan. La droga te domina por completo. Y tú ya no eres nadie, ni eres nada, un esclavo a merced de la droga.
Días de una palidez mortuoria, años de círculos de tono violeta oscuro. El frío y el miedo te queman los labios. Allí, dentro de mí, la lluvia había creado una especie de balsa. Me tiré de cabeza. Y no disfruté en absoluto de la mentira ni del narcótico. Era pura sumisión. Era sobrevivir y nada más. Mi compañero salió por piernas, indefenso, desprevenido. Mis padres, angustiados, agobiados, a distancia, a veces se creían mis invenciones, la burbuja que había hinchado. Aunque sabían que era todo mentira. Lo sabían todo, pero fueron extraordinarios.
Empezaron cuatro años muy largos de cadenas y ataduras a la droga. Conocí a un chico italiano que tenía cierta categoría, nos «enamoramos», nos respetamos. Luciano se vino a vivir a mi casa y ahuyentó a los demonios. Los dos estábamos enganchados a la droga, íbamos juntos a todas partes, y en Can Tunis era un chico respetado, la policía sentía ternura por él; uno de los policías le dijo un día delante de mí: «¡Luciano, saca a esta mujer de este agujero!». Pero el absolutismo de la droga puede más que todo lo razonable. No me prostituí nunca. Solo lo repetiré una vez. Nunca. No atraqué ningún banco, ni perseguí a ancianos ni a gente deteriorada para robarles, tampoco trafiqué nunca. Mi amante me enseñó a robar. Robábamos ropa de hombre de marca, desconectábamos las alarmas de las prendas y nos las poníamos sobre la piel, por debajo de nuestra ropa. Ambos íbamos limpios y aseados, no llamábamos la atención, estábamos bien organizados. Después lo vendíamos en el Raval, a veces por un veinte por ciento del precio, otras por un treinta, y si teníamos suerte, por un cincuenta por ciento... Robábamos en grandes almacenes. Nos pinchábamos seis, siete, ocho, diez veces al día, ya no me acuerdo. El síndrome de abstinencia te hace transgredirlo casi todo. Y acaba gustándote el color de la sangre cuando te inyectas y la jeringuilla se tinta de carmín. Después de ese minuto suculento, sigues necesitando más y más, y de hecho, te persuades para seguir viviendo como un fantasma y quitarte el mono. Solo vives para eso, y eso no era vida.
Por supuesto, la policía nos pisaba los talones, la primera vez que se llevaron a Luciano a la cárcel, delante de mí y en estado de abstinencia, tuve la sensación de que sola me moriría. Y tuve que seguir haciendo la misma vida para poder pincharme yo sola y que siguieran respetándome. En Can Tunis siempre había piratas que te arrancaban la jeringuilla de las manos, o te robaban... Aquello no era el Far West, era el purgatorio de las almas en pena. Un desierto dominante, con una alfombra de jeringuillas. Era como un supermercado al aire libre con derecho a pícnic. Era el paraje de los «busca y captura». Al principio, cuando la policía te pillaba con ropa robada, ibas directo al calabozo. Podías pasarte allí setenta y dos horas, te llevaban al palacio de justicia, te notificaban la multa y te soltaban. Los calabozos estaban húmedos, mohosos. Estaban llenos de todo tipo de personas, personas humanas. Las mantas que te daban eran repugnantes, había mugre por todas partes. Los gritos de quienes tenían el mono, los gritos de los demás internos, el ruido metálico de las rejas y los cerrojos. Cuando salías del palacio de justicia ibas a gatas, como podías, rumbo a la ciénaga; no siempre era así, pero normalmente te encontrabas con una buena persona en medio del lodo que te quitaba el mono. Entre los yonquis había un pacto: cuando sabían que acababas de salir del calabozo y llegabas mareado, desesperado, te ayudaban y se brindaba con las jeringuillas, como quien brinda con una copa de vino.
Las multas ni siquiera llegaban a casa. Pero entonces empezaron los «busca y captura», por multas de cien euros o más, y con la «ley Aznar», cuando te pillaban ibas directo a la cárcel. Luciano y yo estuvimos cuatro años juntos. Entramos y salimos de la cárcel bastantes veces; en total, yo estuve cinco meses, entre multa y multa. Pero la víspera de salir, las venas ya se hinchaban, rígidas, y después de un mes de soledad, de desgracia, de vulneración, ibas corriendo a pincharte, porque la cárcel no sirve de nada cuando tú no quieres encontrar la salida.
Mis padres ya no sabían qué hacer, y aun así, mi padre, a sus ochenta años, quiso ir a verme a la cárcel de mujeres de Wad-Ras, en un vis-a-vis, para llevarme el libro que acababa de escribir con sus memorias: La meva capsa de Pandora. Y me dirigió unas palabras de ternura y bondad. Leí el libro de un tirón. Vi ante mí a un gran hombre, de una calidad humana natural, un padre que con ochenta años quería demostrar ante todo que me amaba y que quería dialogar conmigo. Pero yo, entre la vergüenza y la desventura, salía de la reclusión para caer en otra cautividad.
A Luciano y a mí nos llamaban «la banda de los italianos». No era ningún halago. Volví a acabar en el Hospital del Mar por culpa de una neumonía muy fuerte, y cuando percibía la protección a mi alrededor, pensaba que quería salir de todo eso. Salir de la maleza, salir del sufrimiento. Porque, al fin y al cabo, llega un momento en el que solo quieres que el siguiente chute se te lleve al otro barrio. Y yo estaba muy enferma del hígado y con el VIH.
Pasaron los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, llevando la vida de un perro afligido. Me levantaba temprano, sin síndrome de abstinencia, me lavaba y procuraba ser discreta. Salía de casa, siempre atenta por si me seguía la policía, me colaba en el metro o caminaba kilómetros, robaba, vendía, iba a buscar las dosis, regresaba, nos quitábamos el mono y volvíamos a hacer lo mismo. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Sin parar, una pena sin elixir, un agotamiento estéril.
El mundo de la cárcel, de las detenciones policiales, esposada a la vista de todo el mundo, el trato de la policía, de los funcionarios de prisiones, de las mismas presas, la deshonra..., solo lo conoce quien lo pasa. El frío de las rejas, la falta de luz, el ruido de las llaves que cierran y abren las celdas y que los funcionarios arrastran contra las rejas para que sepas que son las cinco de la mañana o las once de la noche, el recuento. El ruido de las botas de los funcionarios, arriba y abajo. La primera vez que entré en la cárcel, por lo menos había enfermería y te ayudaban un poco con la abstinencia. Nunca quise metadona, pero al final me la dieron... Si estás enganchado a la jeringuilla, la adicción puede mucho más sobre un cerebro controlado por las sustancias. Siempre había desconfiado de la metadona. Los yonquis, si tomábamos meta, nos pinchábamos coca. Por eso aparqué la metadona. En la cárcel no dormía, pero soñaba con los ojos abiertos, comía, tenía agua caliente, recuperaba fuerzas, escribía mucho, me pasaba el día en la biblioteca. Me llamaban «la solitaria». Siempre me comporté con educación. Pero cuando te quedabas a oscuras a las diez de la noche, había como un silencio de metal que cortaba la respiración. Mi madre y yo nos llamábamos por teléfono, recibía cartas de los familiares, que me daban ánimos. Con Luciano nos escribíamos cartas de amor y nos prometíamos que dejaríamos la droga, pero cuando nos reencontrábamos éramos felices porque lo primero era drogarse. Nos quisimos como solo pueden quererse dos yonquis. Conocí a policías buenos y policías malos. Pasé toda clase de abstinencias, con los dientes apretados, los puños cerrados y los ojos abiertos. La abstinencia es espeluznante, apocalíptica... Me dejaba gobernar por la dignidad. No gritaba, no lloraba, y así iba encerrándome poco a poco dentro de un mundo que no le deseo a nadie. Había bromas sobre si tenías el bicho, y allí entendí que tener el sida era arrodillarse; tardé en alojar la enfermedad en mi interior y aceptarla sin martirizarme. Conté con la ayuda de un tutor y de una monja que me ayudaron mucho dentro de la cárcel, pero fuera era distinto. Mientras tanto iba pensando, me repetía los valores de la vida, y rezaba muchísimos padrenuestros. Incluso mientras robaba, rezaba. Pedía protección, pero encontraba la protección equivocada. Y pensaba en mi padre, en mi madre, en mi hermano... Los quería, sabía que les hacía daño, era consciente de que mi vida se escapaba. En la cárcel iba a misa. Nunca dejé de pedir ayuda a Dios. Soy creyente y seguí siéndolo mientras me drogaba. Todavía lo soy.
El mundo de la heroína, de la cocaína, del alcohol, de todas las drogas, es un mundo perverso. Yo nunca fui viciosa, ni pérfida, ni corrupta. Pero en mi interior, todo se degradaba.
No conozco a nadie que se coloque con heroína solo los fines de semana y que no esté enganchado. La droga es un monstruo. Y siempre, siempre hay algo por hacer. Cuando desapareció Can Tunis, los toxicómanos íbamos perdidos. La Mina llena de mossos que te arrancaban las dosis y te dejaban temblando, sudando... Querían que les cantaras los nombres de los gitanos. Nunca dije nada. En la cárcel, algunas gitanas me respetaban y me daban tabaco. Empezó la ruta de Sant Cosme, de Gavà, recorríamos kilómetros y kilómetros andando para encontrarnos a veces barricadas de policías. Sin embargo, subsistíamos como podíamos. Apenas comíamos, cada dosis costaba diez euros y nosotros necesitábamos unas cuantas al día. Recogía colillas porque no podía comprarme ni un paquete de tabaco. Ahora soy incapaz de negarle un cigarrillo a alguien.
Muchas veces contábamos con la presencia de los voluntarios, del autobús que repartía material higiénico, bocadillos, zumos, y del autobús que servía de narcosala. Todavía siento mucha admiración por esas personas, entre educadores y médicos te aconsejaban, intentaban convencerte. Y siempre estaré a favor de que existan sitios en los que los toxicómanos puedan pincharse con decencia y reciban cierta atención.
Por otra parte, había una inquietud que ni siquiera era capaz de convertir en palabras: eran los mismos monstruos que ocupaban el espacio dentro de mí y se arrastraban por mis entrañas.
No pude ver crecer a mis sobrinos, no pude disfrutar de cosas tan bonitas como un bautizo. Todo el horror del mundo se concentraba en aquella puerta convulsa. Estaba más allá de la rendición, más allá de la locura, pero todavía no estaba más allá de la resignación, ni más allá de la apatía, y por eso, no podía aceptar mi destino en paz. Al mismo tiempo que lloraba, mientras me mordía el puño, era consciente de que alguna providencia me sacaría de esa isla desierta. Yo temblaba como una hoja de laurel que hierve en la cazuela, acabaría reventando de un momento a otro. Una noche, me senté en la cama y abracé una jeringuilla llena. Esperé, porque quería luchar hasta el último aliento, lo puse todo en la balanza: la droga o mi vida. Y cuando salió el sol, habían ganado mis ansias de vivir.
Entonces llamé a casa y dije con un grito de muerte que estaba dispuesta a lo que fuera por salir de aquella atmósfera lúgubre. En septiembre de 2004 lo dejé todo para ganar una dura batalla que me cubría de granito; en lugar de esa tierra inhóspita encontré el camino de la esperanza, entré en un oasis de calidez, de comprensión y de vida digna. Tuve la suerte de contar con unos padres excepcionales, con un entorno expansivo, con un hermano muy próximo a mí y unos sobrinos preciosos, con los amigos; recibí amor en todo momento. Pero si no hubiese encontrado las fuerzas para salir de aquello yo sola, os aseguro que no hubiese podido escribir esta historia. Porque con la droga, solo tú decides y realizas una elección. Mi elección fue esta: vivir y no morir.