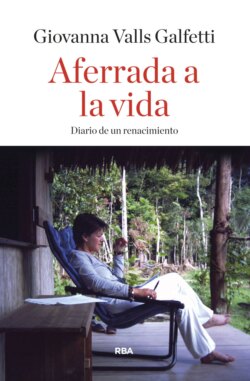Читать книгу Aferrada a la vida - Giovanna Valls Galfetti - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAceptar la ayuda que se nos brinda desde fuera del entorno familiar, alejarse del peligro, desintoxicarse y entrar en un centro profesional es uno de los primeros pasos que hay que dar.
Entré en el CITA (Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones) el 2 de septiembre de 2004. Tenía cuarenta años y pesaba treinta y ocho kilos. Había tocado fondo. Es una clínica privada abierta a la naturaleza, en Dosrius, en el Maresme. En medio de la montaña, de arquitectura de estilo colonial, en tiempos había sido una casa de reposo, y el lugar era acogedor, el paisaje se conservaba bastante virgen. Para empezar, era una comunidad diferente de las que ya había probado y me ofrecía muchas herramientas. Más adelante daré más detalles. Sin embargo, no era la primera vez que entraba en una comunidad o un centro especializado.
Para aclararlo tenemos que remontarnos unos años atrás y volver a la sombra del pasado del año 1985, cuando llegué a Barcelona y me desintoxiqué de la heroína por primera vez a pelo, gracias al centro cívico de Sants, y cuando en el año 1986 estuve en la Comunidad de Can Puig (entre el Tibidabo y Sant Cugat), la antigua Ciudad de los Muchachos. Estaba convaleciente de la hepatitis B, necesitaba ayuda y protección. Mis padres y mi hermano Manuel tenían que seguir haciendo su vida en París. Las separaciones de mi familia siempre eran dolorosas. Sobre todo con mi madre, que me acompañaba a todas partes y que nunca dejó de creer en mi capacidad de superación y en mi voluntad.
Can Puig, septiembre-octubre de 1986
Era una gran masía en medio del bosque, umbría gracias a la vegetación, muy disimulada entre los árboles, y los caminos estaban llenos de hojas doradas. Era otoño. Tenía que quedarme nueve meses y aguanté uno... Era duro. En esa época debíamos de ser tres mujeres y cuarenta hombres. La disciplina era lo más importante; los horarios, de seis de la mañana a nueve de la noche, el trabajo bien hecho, la limpieza de todo, repartida y controlada. Hacíamos tareas del campo, como recoger maíz o plantar patatas... Se realizaban talleres de cocina, de mantenimiento, de fotografía, de manualidades. Siempre ocupados. Hacíamos mucho deporte, caminábamos, corríamos, todo era obligatorio. Todas las actividades se hacían en grupo, pero no podías expresarte mucho con los demás en privado, se intentaba esquivar cualquier relación amistosa o sentimental. Todo muy racionado. Incluso el agua caliente y las duchas. Poco tiempo libre. Había tres fases: una de tres meses de incomunicación con el exterior y con la familia, otra de tres meses más para empezar a salir y contactar con la vida protegida, y la fase final, de tres meses también, para buscar trabajo o un sitio en el que aterrizar y reinsertarse. La mayoría estaban allí para no estar en la cárcel. Yo tenía veintiún años y no tuve problemas de disciplina. Pero no había apenas terapia y no supe integrarme, en esa época todos eran toxicómanos yonquis. Yo, que todavía no lo había vivido, comprendía que era por mi bien, que mis padres respirarían y que yo me pondría las pilas, que en cierto modo, sí se me recargaron. Empezaban a darse los primeros casos de sida, yo solo había pasado una hepatitis B muy fuerte, pero ya sabía un poco del sida, porque había visto morir a amigos de mis padres. No hablaba muy bien castellano, no me comunicaba mucho con los demás, no quería aceptar lo de «soy politoxicómana», no me culpabilizaba si dejaba una silla mal colocada o si cogía una manzana de la despensa sin permiso, porque te ponían tres faltas y un domingo a pan y agua... Era transgresora, aunque respeté las normas más importantes: no fugarse, no consumir, no mantener relaciones sexuales —si las mantenías, te expulsaban—, no ser agresivo. Eran otros tiempos. Simplemente dije que quería marcharme de allí, que no era necesaria tanta mano dura, que me parecía que ya había cumplido con el servicio militar, y en esos términos se lo dije a mi psiquiatra de entonces y a mis padres, que al principio reaccionaron con reticencia. Pero Can Puig me aportó muchas cosas. Salí renovada físicamente, con una sonrisa nueva. Salí habiendo abandonado la heroína. Y con el cerebro limpio. Los gestos todavía eran frágiles. Lo que sí me llevé de Can Puig fue que todos éramos heroinómanos, que yo no era diferente, a pesar de que creía que sí lo era. Y fue en Can Puig donde recuperé la calidad de vida que todos necesitamos. Los rescatados de la heroína no sabemos funcionar sin disciplina. Por lo menos, yo no sé. Lo más importante es querer madurar, pero en aquellos años yo pedía confianza y quería demostrar que podía hacerlo todo por mí misma; era rebelde, pero mi familia confió en mí. Can Puig me impregnó de la naturaleza que siempre me había gustado, la llevaba dentro y ahí sigue. En Can Puig aprendí a aceptar el silencio, el frío, incluso los miedos. Y cuando me marché, acepté ser responsable de mis decisiones. Años más tarde, en la cárcel, recordaría ciertas sensaciones gélidas.
De manera ambulatoria seguí una terapia de analíticas obligatorias dos veces por semana, durante dos años. Eso te ayuda a no caer en la tentación. Pero cuando eres drogadicto, la vida está vacía. Y la soledad es una enemiga. Lo máximo era colocarse de vez en cuando con alcohol y ansiolíticos para tapar ese vacío que te deja para siempre la heroína. Pude vivir sola y trabajar durante muchos años, pero con cierto seguimiento profesional. Corría el año 1996 cuando me enganché por primera vez a la cocaína esnifada. Entonces, mi vida dio un vuelco espantoso. Aquí vivía sola, mis padres iban y venían de París e intentaban creer que yo me las arreglaba por mí misma. Y cada vez era peor. Hasta que toqué fondo en 1999 al pincharme heroína, directa en vena. En 2000 ya me había infectado del sida y de la hepatitis C. Pero acepté entrar en una nueva comunidad privada; hacía más de cuatro meses que llevaba barro en las venas, y dentro de mi cuerpo la luz de la vida empezaba a querer apagarse. Era necesario seguir guiando mis pasos hacia algún sitio. La heroína dominaba mi vida y mi salud.
Can Solà de la Vall, septiembre-diciembre de 2001
Tenía treinta y siete años, estaba deteriorada. Pasé allí cuatro meses. El lugar era precioso, una masía un tanto descuidada, delante de las suntuosas montañas de Montserrat. Era una comunidad mixta, de poca gente, privada. Me quedé allí cuatro meses. A diferencia de Can Puig, era una comunidad que en principio no admitía a personas enganchadas a la heroína, pero conmigo hicieron una excepción. Me sentí acogida desde el primer momento. Teníamos que trabajar, pero había mucha terapia con los monitores (la mayoría eran ex adictos pero con experiencia), con psicoterapeutas, grupos para combatir el alcohol, terapia para la cocaína, que era la moda del momento. Había que respetar los horarios, pero eran más tolerables, y todo era más positivo. También había un tiempo de incomunicación, seguido de un período de adaptación y de salida del centro a un piso terapéutico. En total también duraba unos nueve meses. La única seropositiva era yo, pero nunca me sentí rechazada. Veíamos al psiquiatra una vez por semana. Se realizaban muchas actividades conjuntas, supe sacar partido del tiempo libre y lo dediqué a retomar la escritura. Hacíamos reuniones por la mañana, por la tarde, por la noche, en las que todos nos expresábamos. Por desgracia, no queda ningún escrito de esos momentos. Entablé amistades. Había gente muy distinta y de todo tipo. Iba y venía a menudo al Hospital del Mar, me tocó hacerme una biopsia del hígado a mediados de diciembre... Mis padres, cuando podían, se animaban a escaparse e iban a verme, para comprobar cómo iba recuperando fuerzas y autoestima. Cometí el error de enamorarme de un hombre adicto, aunque fuese al alcohol y fuese buena persona y ya hubiera salido del centro. El 11-S del año 2001 me marcó, allí, lejos de los míos, pero lo compartimos con los demás, porque me comunicaba mucho con la gente. Era responsable y luchadora. Sin embargo, la Navidad de 2001 falló algo en la comunidad: nos quedamos quince días sin agua caliente, nevó, todo se congeló y estuvimos todo ese período sin psiquiatra, sin psicólogos... Con un único monitor para aguantarnos, a un grupo de treinta toxicómanos en una masía a ocho grados, sin soluciones y delante de una chimenea en plenas fiestas, encerrados: era una bomba de relojería. La comunidad era cara y yo siempre pensaba en mis padres, que se esforzaban para poder pagarla, sin saber la precariedad de la situación que vivíamos en esos momentos. Ya estábamos en la era del móvil, pero nos los confiscaban. Yo todavía no utilizaba internet... Y aquel 26 de diciembre de 2001, siete u ocho personas nos fugamos y provocamos un estropicio bastante considerable para el centro. Mis padres tuvieron que aceptarlo y me ayudaron a volver a instalarme en el piso de la calle Petritxol. Me fui a vivir con un hombre a quien no conocía bien... Y volví a encontrarme en mi piso del Barrio Gótico con la misma gente de la calle que frecuentaba antes, de forma que los cuatro meses de terapia se fueron al garete en apenas dos meses. En 2002, el hombre se marchó mientras yo empezaba un nuevo tratamiento para el hígado, sola, desesperada, y no tardé en recaer y volver a meterme en el barro.
No obstante, de Can Solà de la Vall me llevé las cosas buenas de una comunidad profesional. Por primera vez, hice una terapia en la que pude contar todo lo que me había pasado, realicé una introspección, me escucharon, me dejaron claro qué era la renuncia, la recaída. La dependencia emocional, que yo desconocía. Volví a sonreír y a reírme. Pude hablar abiertamente de mi enfermedad. Me sentí feliz durante cuatro meses. Me reencontré a mí misma. Pero algo falló y me perdí de nuevo por el asfalto de la calle Petritxol, cuando volví a pisar el margen de la vida y la heroína entró otra vez en mi sangre. Porque la adicción es una esclavitud, y cuando por fin te encuentras hundida en un pozo de mierda, no quieres enfrentarte a la realidad porque estás tan perdida que todo resulta miserable.
Viví la vida, día a día, cada vez más atrapada, hasta que entré en el CITA.
CITA, de septiembre de 2004 al 25 de abril de 2005
Porque ya no podía más, porque me estaba muriendo y no quería morir. Porque solo tenía cuarenta años, y veinte de ellos mal vividos. No solo pedí ayuda, sino que me dejé ayudar fuera como fuese. Las voces amigas de mis padres nos recomendaron el CITA. La mañana del 2 de septiembre de 2004 me inyecté por última vez y cerré la puerta del piso de la calle Petritxol sin mirar atrás. Llevaba poca cosa dentro de la bolsa. En el piso había dejado unas cajas con todo lo que quería guardar. El resto era morralla. Mi madre me fue a buscar en coche, pasamos por la cárcel Modelo, donde me dispensaban la metadona. Hacía poco que la tomaba, porque siempre me había resistido, ya que al fin y al cabo te pinchas igual. Es la adicción a la aguja. Les anuncié que no volvería. Recuerdo las palabras del chico que la daba, fue sincero cuando me deseó mucha suerte. Son pequeños detalles, pero se trata de personas que desde detrás de un cristal, en una ambulancia, por la calle... me ayudaron en todo lo que podían. Los centros ambulatorios, del ayuntamiento o de Cáritas daban todas las herramientas posibles, pero no pude, me encontraba en pleno infierno. Ese día sabía que, por fin, me alejaba de todo. Mi madre y yo fuimos a comprar algo de ropa y objetos personales. Y fuimos a nuestra casa de Horta para reunirnos con mi padre.
El doctor Xavier Fàbregas ya me había visto unos días antes e hizo todo lo que estuvo en su mano para que ingresara lo antes posible. Llegó la hora de irme a la nueva comunidad, la definitiva. Todavía tengo presentes las miradas, las palabras de mis padres, la última llamada de mi hermano Manuel, que me dijo que me animaba, el último vistazo que eché a la casa, al jardín de Horta. Era lo que yo quería. Marcharme, marcharme lejos, y descansar. Lo tenía tan claro como un grito agudo y metálico en medio de un gran silencio. No pensaba en cuánto tiempo, ni hasta cuándo. Me entregué a una nueva elección. Había elegido entre la vida y la muerte.
Tardaría un mes en volver a ver a mis padres, pero el día 18 me dejaron llamar a mi padre para desearle un feliz ochenta cumpleaños. La separación fue dolorosa, pero sabía que ellos recuperarían la paz que tanto se merecían. El CITA (entonces llamado CITA Clínica Rural) tenía además una torre en Barcelona para cuando regresara. ¡Cuando regresara! Eso era lo que más angustiaba a mis padres. Pero me dejaron en buenas manos y siguieron creyendo en mi fuerza de voluntad. Creo que mi mirada y mi fragilidad física debían de hablar por sí solas en esos momentos.
Los primeros días estuve de acogida. Los pacientes más «cualificados» son los que te enseñan la clínica, te acompañan, te presentan, te respetan si estás con el síndrome de abstinencia y te ayudan, te dan la medicación; no tienes obligaciones, te dejas cuidar. Había otra persona que dormía en la misma habitación que yo. No había barreras ni cadenas. No me entró el síndrome de abstinencia, y recuerdo que la primera noche dormí muy bien. Me cruzaba con gente, todo el mundo me daba la bienvenida. Al cabo de dos días me instalaron en una habitación individual en otro módulo con vistas a la montaña. Convertí esa habitación en mi nuevo hogar, allí pasé siete meses y veintitrés días. Me adapté enseguida a los horarios, a las terapias, a las caminatas. Así empezábamos el día, caminando. Después desayunábamos, arreglábamos la habitación y nos podíamos duchar siempre que quisiésemos. Dedicábamos unas horas a trabajar, eran tareas rotativas que cambiaban cada mes. Siempre en equipo, limpiar las casas, o hacer tareas de jardinería en el exterior; también había una lavandería, los establos de los caballos, la cocina. El primer mes, dado mi estado de salud, me movía despacio por los patios, recogía las hojas del otoño y procuraba que me diera el aire. Se hacía deporte. Las normas eran las normas, no eran obligaciones. Y si tenían que sancionarte por haber hecho algo mal, como no levantarte o saltarte una terapia, o tomar café con cafeína, o hablar con agresividad verbal... Te quedabas un fin de semana sin salir o sin recibir visitas. Poco a poco empecé a conocer a los demás y a conocer el funcionamiento de la clínica. Algunos eran más libres porque ya hacía un tiempo que estaban allí; unos se marchaban, otros llegaban. Conocí a personas muy simpáticas que hoy en día son mis amigas y también están bien. Si montabas jaleo por consumo o por agresión, te expulsaban de inmediato. Había gente muy variada, muchos jóvenes, pero también de mi quinta, y atrapados en la droga como yo había un montón.
Sin embargo, todo tenía un espíritu bastante intenso, todo tenía una razón de ser. Había una sala de ordenadores, en la que descubrí internet, la forma perfecta de comunicarme con mi familia. Hacíamos reuniones entre nosotros a diario para reprocharnos las cosas que no nos gustaban, terapia de grupo reducido, psicoanálisis, salidas en grupo el sábado o el domingo, pero todo en su momento y a su debido tiempo. Las relaciones se permitían, pero estaban mal vistas y solían acabar en drama. También pasaban cosas, claro, consumos, expulsiones... Yo nunca me metí en esos líos. No realizas un proceso tan importante para enamorarte, ni para transgredir las normas y los valores. El proceso es tuyo, y eso ya lo había aprendido con anterioridad. No estaba atada a nadie y supe respetarme y hacerme respetar. Y si la cafeína estaba prohibida, era comprensible... Era un excitante, y ya fumábamos bastante.
Durante ese primer mes apenas se hacía terapia, como mucho escuchabas a los demás y todos te observaban. Lo primero que te asignaban, además del psiquiatra que ya tenías, era un psicoterapeuta profesional. Yo tuve a Santi González. De mi misma generación, serio, rescatado como yo, pero muy buen profesional. Puede que fuera el que más me hacía enfadar, pero ¡cuánta razón tenía! Y fue con quien más lloré. Los psicoterapeutas son quienes te frenan más, quienes te escuchan más, quienes te hablan y te guían en el proceso clínico y terapéutico. Son quienes te dicen esto sí y esto no. También había monitores, ex adictos, con los que trabé mucha amistad. De eso hablo en las cartas.
Pero lo más importante que hizo el CITA fue ponerme en manos del hospital Germans Tries i Pujol (Can Ruti), al servicio del doctor Clotet. Tenía la carga viral del sida muy alta y la de la hepatitis C también, y además, tenía tuberculosis. La había contraído en la cárcel. Así pues, lo primero que tuve que hacer fue pasar un largo tratamiento de dos meses para curarme de la tuberculosis. Empecé a descubrir la medicación pura y dura, los efectos secundarios, el mal carácter, el mal rollo; pero al mismo tiempo, como era luchadora, me levantaba al alba y me dormía tardísimo, participaba en todo, y poco a poco fui saliendo de la sombra. Medicada, controlada, siempre inquieta y queriendo correr, pero contenta de volver a recuperar la calidad de vida tan merecida.
Mis padres fueron a verme al cabo de un mes y ya me encontraron muy cambiada, pero acababa de empezar la reconstrucción de mi vida, y ellos por fin se marchaban a París. Además, al cabo de un mes también me dieron un móvil. Me había ganado su confianza. Y pude comunicarme con mi hermano Manuel, mis sobrinos y su madre, Nathalie. El doctor Xavier Fàbregas era un hombre inteligente, de gran calidad humana. Cuando empecé el tratamiento de retrovirales por primera vez, su ayuda fue primordial. Septiembre, octubre, noviembre, muchas idas y venidas al hospital pero mucha implicación y participación. Volví a montar a caballo, menuda sensación de libertad...
Había oído hablar del famoso Mia. Josep Maria Fàbregas i Pedrell, hermano de Xavier. También se ocupaba de la clínica, pero no estaba nunca, se pasaba la vida entre Brasil y Nueva York. Todos hablaban de él, unos como si fuese un dios, otros como si fuese un salvaje, lo detestaban o lo elogiaban. Hasta que un día llegó la «estrella» y me llamó a su despacho. Para empezar, me hizo esperar una hora... Y cuando nos cruzamos la mirada, pensé que él no daba un duro por mí y que yo no lo necesitaba para nada. El motivo era que quería conocerme en persona, decirme que estaba al tanto de todo, y preguntarme si sabía algo de Brasil, si me había hablado alguien del tema. Yo había oído que tenía una clínica en América y poca cosa más. Unos amigos comunes de mis padres le hablaron de mí y le pidieron que hiciera lo imposible. Pero al ver que yo no tenía ni información ni especial interés, acordamos que seguiría en CITA Clínica Rural con su hermano Xavier. No entendí qué pasaba. Pero crucé la mirada con la de un ser absolutamente genial, agudo, cínico. Egocéntrico a su manera, con una energía y una inteligencia que hacía temblar todo lo que había a su alrededor, era como un huracán. Lo fui descubriendo a fogonazos cuando teníamos el honor de verlo y teníamos audiencia con él todos juntos. ¡Todos! Al principio no me cayó simpático, pero descubrí a un fuera de serie.
Llevaba pocos días en el CITA cuando conocí a Juanito. Yo iba con mis treinta y ocho kilos y un carretillo lleno de hojas. Me encontré con un chico alto y fuerte, con una coleta de indio sioux. Una mirada dulce y una sonrisa magnífica. Juanito el Panadero. Había estado tres meses allí, iba una vez a la semana a ver al psicoterapeuta, al mismo que yo, Santi. Iba los martes y se quedaba casi todo el día. No olvidaré jamás el día en que lo conocí, hablamos un buen rato, era mayor que yo, había visto de todo: heroína, cocaína, hacía poco que se había muerto su madre. Estaba casado y tenía un hijo de corta edad, y los ojos y el alma limpios. Confié en él enseguida, su calidad como persona me cautivó y nació una amistad que todavía dura. Juanito me habló muy bien de Mia; él también sentía ternura por mí y cada semana esperaba que llegase. Todo el mundo lo quería. Antes de marcharme del CITA para irme a Brasil, me dijo que él no podía ir, pero que sabía de qué iba el tema. Me recomendó que sobre todo me dejase guiar por Mia y por el proceso. Que seguro que a la vuelta nos reencontraríamos. Incluso ahora, Juanito y yo nos llamamos a diario, nieve, llueva, esté yo en París o no. Juanito, su esposa Raffi y su hijo Marc se han convertido en unos de mis mejores amigos. Diez años de amistad.
En diciembre de 2004, para Navidad, el CITA me dejó ir a París unos días, sería la última Navidad que pasaríamos todos juntos, dado que no podía imaginarme que mi hermano Manuel se divorciaría en 2005 ni que mi padre moriría en 2006. ¡Fue una Navidad esplendorosa! Mi familia y mis amigos se encontraron con una Giovanna muy cambiada. Pero todavía quedaba camino por recorrer, y entonces nos planteábamos cuándo y cómo saldría del CITA. Todo era aún muy enigmático. Estaba la Torre del Putxet en Barcelona para acogerme, donde podía quedarme una temporada mientras buscaba trabajo. Pero ni yo misma sabía si estaba preparada. Con el VIH y la medicación, eran momentos difíciles, y la hepatitis C siempre era muy molesta. Quedarse en el CITA rural era lo mejor. Mis padres luchaban y yo también. Inquieta, volví antes de que acabara el año.
Cuando regresé a Dosrius, había ingresado un chico nuevo, venía de Brasil y era paciente de Mia; había recaído. Se llamaba Rafa. Rafa era más joven que yo, de Zaragoza. Un chico que llevaba la mochila vacía y las piedras dentro del alma. Unos ojos transparentes y la mirada indeleble. Una mente clarividente e intempestiva. Pero cuando hablaba era riguroso, crudo consigo mismo, y dejaba a los demás cavilando entre un runrún de cosas ciertas y con una firmeza emotiva. Era retorcido, solitario. Autodestructivo. Corrían rumores sobre Brasil. Entramos en el año 2005 juntos en el CITA. Un día, un sábado de enero, a Rafa y a mí nos tocó limpiar la cocina entre los dos. Hacía un día precioso y me propuso dar un paseo por la montaña. Y entonces fue cuando Rafa me descubrió y yo lo descubrí a él. Fue el principio de una larga amistad. Me habló de Brasil, de la selva, del campamento que tenía montado Mia. De todas formas, yo no acababa de entender en qué consistía, y si tan maravillosa era la historia de Brasil (él había pasado allí casi un año), ¿por qué seguía con la autodestrucción? ¿Por qué hablaba con tanta magia si no le había funcionado? Rafa era desenfrenado y estaba perturbado, pero era muy inteligente. Tenía la intención de regresar a Brasil, pero no le dejaban.
Mi salud mental era buena, pero la física era frágil, y sufría mucho los efectos secundarios de los retrovirales. Rafa sabía mucho de yoga y me ayudó muchísimo con eso. Manteníamos largas conversaciones, siempre me contaba cosas de la selva y no paraba de decirme que todo eso era para mí. Leía las cosas que yo escribía y me animaba a seguir escribiendo. Intercambiábamos libros; gracias a mí descubrió Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier, y él me hizo leer Últimos poemas, de Rabindranath Tagore. El afecto y la amistad de Rafa me ampliaron la conciencia. Se dirigió a Mia para hablarle de mí y pedirle que me ofreciera la posibilidad de ir a Brasil. Entonces empezó una carrera frenética en torno a ese proyecto. Rafa, profundamente místico y angelical, fue el ángel caído del cielo que hizo posible que yo descubriera al doctor Josep Maria Fàbregas, y no paró de ir a verlo y de importunarlo hasta que me recibió.
Desde principios de año, Mia estaba más presente en el CITA. Yo seguía en manos de Xavier Fàbregas y recuerdo que cuando le pregunté sobre Brasil se entristeció un poco. Algo pasaba entre los hermanos, había problemas de dirección, pero no lo sabíamos. Llegó el momento de hablar con Mia, quien me desafió y me pidió que le contase mis motivos antes de que él me expusiese los suyos. Me escuchó. Le dije que no sabía casi nada, pero que si Rafa me había insistido tanto con ese proyecto era por muchas razones. Yo no había asumido mi enfermedad, todavía tenía que aprender a vivir sola conmigo misma, todavía tenía que perdonarme. Supongo que Mia vio la luz de la vida y de la esperanza en mis ojos, en mi corazón y en mi mente. Me lo explicó. IDEAA era un proyecto que funcionaba desde hacía unos años y se había ido consolidando. No obstante, dentro del CITA había profesionales no muy partidarios de esa historia. IDEAA tenía un espacio en medio de la selva amazónica, con unas cabañas individuales, con cierta comodidad, y con una gran amiga terapeuta que se llamaba Liliana, que era quien lo dirigía. Había unas psicólogas y unos monitores que guiaban el proceso. Me contó que él era quien organizaba los grupos y que a menudo iba para controlar. Que se realizaban tareas comunitarias y terapias de grupo. Que era un mundo aparte de lo que estaba viviendo. Porque el proceso consistía también en tomar una sustancia originaria de allí, la ayahuasca, que se tomaba de vez en cuando de una manera que él había ritualizado. Que el verdadero proceso era todo el conjunto, el CITA y ese nuevo camino, sobre todo para una persona redimida como yo. Se me abrió una puerta. El mes de marzo de 2005 mis padres fueron a conocer a Mia. Primero los atendió Xavier, con esa simpatía tan determinada. Dijo que yo había progresado como una triunfadora y que me dejaba en manos de su hermano, Mia. Hubo cambios en la clínica y el doctor Xavier Fàbregas se marchó. Todavía sigo en contacto con él.
Nunca se me olvidará que Mia nos hizo esperar mucho rato. Nunca se me olvidará que mi padre tenía ochenta y un años, que llevaba con una elegancia y una gran dignidad, con su bastón. Cuando entró el atrevido de Mia, dos egos se penetraron con la mirada. Mi madre, al ver a Mia, sintió una fe decisiva. Delante de mí les dio una explicación detallada del proyecto. Tenía que quedarme en Brasil por lo menos tres meses, él se preocuparía de transportar mi medicación. Había que coger unos cuantos aviones, hacer unos cuantos kilómetros más, en avioneta o en coche, montar en canoa y llegar al corazón de la selva amazónica. Viajaríamos en grupo. Habló de las escalas previstas. Los transportes organizados. Un acompañamiento en todo. El seguimiento exhaustivo de la ayahuasca. Mis padres ya se habían informado sobre esa sustancia y estaban abiertos a que la tomara, porque sabían que con personas tan adictas como yo a la heroína era una buena solución. Sin embargo, mi madre insistió en el regreso. Mia la tranquilizó: cuando regresara, cerca del CITA tenían unas cabañas para las personas que volvían de Brasil, y la mayoría de los que volvían trabajaban luego para él, tras ver lo importante que era el proyecto. Y como era más económico ir a Brasil que quedarme más tiempo en el CITA o volver al asfalto de la ciudad, mis padres lo aceptaron con ilusión. Pero había una condición: mis CD4 tenían que subir para que pudiera vacunarme de la fiebre amarilla. Los médicos de mi hospital conocían a Mia y su proyecto y me dieron permiso para ir. Mientras tanto, se iba mi querido amigo Pancho Muñoz, con quien volvería a encontrarme pocos meses después. Pasé unos días en Barcelona con mis padres, lo concretamos todo. Me despedí y me fundí con ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo nos comunicaríamos? ¿Por internet? Era la primera vez que me marchaba tan lejos de todo. Tuve que esperar hasta abril, ya tenía las maletas preparadas, con todo lo que me habían recomendado. No quise saber nada sobre la ayahuasca, a pesar de que Mia me dio un libro, Al trasluz de la ayahuasca, de Josep Maria Fericgla. No lo leí entonces, porque al principio me dio reparo. No quería saber gran cosa. Prefería la aventura. Prefería llevarme los libros de poesía de Rimbaud, de Rainer Maria Rilke. Rafa siempre escuchaba música que me gustaba, temas que te transportaban, como Vangelis e himnos brasileños con voces protectoras. Tenía un walkman y muchas pilas, cedés que me había grabado nuestro querido monitor y fotógrafo Sergi Moragas, que sabía de qué iba todo. Linterna, repelente, cuadernos y muchos bolígrafos, ropa de hilo ligera, la mosquitera, el aceite de oliva que nos llevábamos todos. El tabaco que nos estaba prohibido una vez llegábamos al destino. Viví las últimas semanas como en pleno frenesí. Siete meses y veintitrés días en el CITA. Todos me conocían y no tenía agradecimientos suficientes para todas las personas que me habían ayudado. Antonia, la maestra del CITA; Lluïsa, una maestra todavía más enérgica; Tere Suquet, Elisenda, monitoras que habían estado en Brasil y que no dejaron de ayudarme con las compras. Cele, el chófer del CITA, que me conocía mejor que nadie. Pep Cuñat, que acababa de llegar y ya era el cocinero del CITA. ¡Pep! Gran amigo. Me dijo: «Aprovecha esta historia, Giovanna. Yo estaré aquí cuando vuelvas». Y llegó el día señalado. Con Rafa nos reuniríamos en Brasil. (En 2008 murió de una sobredosis.) En el CITA me hicieron una despedida memorable. Mia me llamó la víspera de mi partida. Me felicitó por cómo lo había llevado todo, y me dijo que llegaría a la selva una semana más tarde que yo. Que me iba con un buen grupo y que nos acompañaba Cerni, un paciente que venía de allí para hacernos de guía. El 25 de abril de 2005 me fui a Brasil.