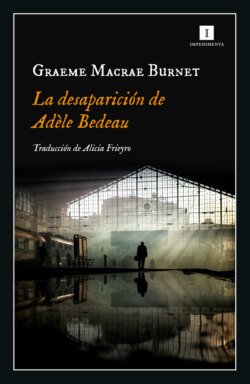Читать книгу La desaparición de Adèle Bedeau - Graeme Macrae - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеManfred no alteró su elección habitual de los viernes, a saber: andouillette con salsa de mostaza y puré de patatas. Adèle no se había presentado a trabajar. Manfred sintió una punzada de decepción. Se dio cuenta de que había estado deseando verla. Pasteur se encontraba de un humor de perros porque la ausencia de Adèle le obligaba a servir las mesas. Tomaba las comandas con aire arisco, haciendo repiquetear su lápiz contra la libreta mientras aguardaba a que los comensales se decidieran. Manfred no preguntó por Adèle. Tampoco pidió que le rellenaran de agua su jarra vacía. El mal humor de Pasteur perturbaba el ambiente del restaurante. Los clientes nunca se demoraban más de lo necesario en la mesa una vez acabado el almuerzo, pero hoy comían más rápido de lo habitual. Aunque lo normal era tener que levantar la voz para hacerse oír por encima del estrépito de platos y el barullo de las animadas conversaciones, ahora se respiraba una atmósfera contenida. Manfred se comió su tarta de pera y pagó la cuenta a toda prisa. Ahora le sobraba un cuarto de hora antes de tener que regresar al banco. No se le ocurrió nada qué hacer para matar el tiempo, así que volvió a la sucursal de todos modos. Nadie hizo ningún comentario sobre el hecho de que regresara antes de lo habitual.
A la hora de la cena, Adèle seguía ausente. En el restaurante reinaba el silencio y Pasteur había vuelto a su puesto habitual al otro lado del mostrador. Parecía habérsele pasado el mal genio. Cuando iba por su segunda copa, Manfred le preguntó por Adèle. Se esforzó para que su tono de voz sonara casual.
Pasteur se encogió de hombros.
—No se ha presentado para el almuerzo y tampoco para la cena.
—¿Está enferma?
—Y yo qué sé, hombre —dijo Pasteur.
Manfred obvió su tono cortante.
—¿No ha llamado?
Pasteur levantó la vista del periódico con gesto impaciente. Había dicho cuanto deseaba decir sobre el asunto. Cuando Marie salió de la cocina, Manfred contempló la posibilidad de preguntarle a ella, pero cambió de idea. A la gente podría extrañarle este repentino interés suyo hacia la camarera. Si Pasteur no estaba preocupado, ¿por qué tenía que estarlo él? En efecto, ¿por qué le interesaba tanto? En todos los meses que Adèle llevaba trabajando en el restaurante, rara vez le había dedicado otro pensamiento que no fuera estrictamente lujurioso. Nunca se había parado a pensar dónde vivía, qué hacía en su tiempo libre y, menos aún, qué le rondaba por la cabeza.
Al rato, después de llevar a la mesa de Lemerre la última frasca de la velada, Marie se coló detrás del mostrador para pasar una bayeta por las superficies. Eso era tarea de Pasteur, pero estaba claro que el dueño pensaba que ya se había rebajado suficiente ese día.
—Un día muy ajetreado, ¿verdad, Marie? —dijo Manfred.
—Sí, monsieur Baumann, ha sido un día muy ajetreado —contestó ella antes de esfumarse en el interior de la cocina.
Manfred se tomó más tiempo del habitual en consumir su última copa de vino. Marie salió minutos después, pero no se entretuvo un rato junto a la barra. Preparó las mesas para el servicio del día siguiente antes de retirarse al apartamento de la planta de arriba. Manfred pagó la cuenta y después se marchó.
A eso de las tres de la tarde del día siguiente, Manfred estaba sentado a la mesa de su cocina leyendo una novela de detectives. Llamaron a la puerta. Se sobresaltó. Nadie lo visitaba jamás y cualquiera que deseara hacerlo tendría que usar el telefonillo del portal para acceder al edificio. Permaneció sentado muy tieso unos instantes. Probablemente fuera algún encuestador o algún evangelista al que otro vecino había dejado entrar. Manfred contuvo la respiración y aguzó el oído, esperando escuchar el sonido de unos pasos que se alejaban. Entonces se produjo una segunda llamada, más fuerte. Un golpeteo insistente e impaciente que sugería que la persona apostada al otro lado de la puerta sabía que él estaba dentro. Manfred echó la silla hacia atrás en silencio y recorrió el pasillo de puntillas. Se quedó escuchando un momento y, a continuación, pegó el ojo a la mirilla.
Un hombre con pelo canoso muy corto y rasgados ojos grises miraba directamente a la puerta. Manfred lo reconoció. Era policía. Cuando abrió la puerta, el tipo levantó su identificación, que seguramente llevaba ya de antes preparada en la mano.
—Inspector Gorski, policía de Saint-Louis.
—Sí —dijo Manfred.
Gorski era un hombre fornido de mediana estatura que debía de rondar los cuarenta y muchos. Vestía un traje gris marengo, una camisa azul marino y una corbata de color similar. Llevaba una gabardina ligera doblada sobre el brazo izquierdo. No dio señales de reconocer a Manfred, quien le tendió la mano y luego la dejó caer al costado. ¿A los policías se los saludaba con un apretón de manos?
—¿Podría hablar con usted un momento, monsieur Baumann?
No había que alarmarse por el hecho de que el detective conociera su nombre. Estaba inscrito en la pequeña placa plateada atornillada a la puerta.
—Por supuesto.
Se produjo una pausa. Manfred aguardó a que el policía añadiera algo más antes de caer en la cuenta de que estaba esperando a que lo invitaran a entrar. Se hizo a un lado. Gorski le dio las gracias y pasó al estrecho pasillo que conducía a la cocina. Gorski tuvo que pegarse a la pared para dejar pasar a Manfred antes de que este se viera forzado a hacer otro tanto para guiarlo hasta la cocina. Durante algunos años, Manfred había tenido contratada a una asistenta, pero nunca fue de su gusto que hubiera alguien más fisgoneando por el apartamento. Le incomodaba y, de todos modos, la mujer no tenía demasiado qué hacer porque él era un maniático de la limpieza. Fregaba los platos en cuanto terminaba de comer y era un firme defensor del orden. La vieja solía pasar la aspiradora por las habitaciones ya inmaculadas y se ocupaba de la colada y de planchar, tareas que Manfred detestaba. Pero le daba vergüenza imaginársela cambiando sus sábanas y lavando y doblando su ropa interior. Manfred se había sentido muy aliviado cuando la mujer murió (por nada del mundo habría sido capaz de despedirla) y en los cuatro años transcurridos desde entonces muy pocas personas habían puesto el pie en su apartamento. Manfred hacía ahora su colada los domingos por la tarde en el lavadero ubicado en el sótano del edificio. No era divertido, pero le ayudaba a ocupar un tiempo del fin de semana que, de otro modo, le hubiese costado rellenar.
Los dos hombres se quedaron de pie en la cocina mirándose cara a cara. Manfred tuvo la sensación de que el detective lo estaba escudriñando. Si apreciaba un atisbo de reconocimiento en sus ojos grises, podría atribuirlo con casi total probabilidad al hecho de que, en un pueblo como Saint-Louis, los caminos de sus habitantes se cruzaban muy a menudo. Es más, aunque por lo general se mantenía en la acera opuesta, Manfred pasaba por delante de la comisaría todos los días al ir y volver del Restaurant de la Cloche. Raro sería, de hecho, que el detective no lo hubiera visto nunca.
Manfred se sentía como en la escena de una película. Ahora el policía le diría: «¿Cómo es que no me ha preguntado de qué va todo esto?», y él quedaría al instante bajo sospecha. Pero Manfred había perdido su oportunidad. Dijera lo que dijese ahora sonaría rebuscado y poco natural. Obviamente, se olía el porqué de que Gorski se encontrara allí. En cierto sentido había estado esperando su visita. Tendría que haberse limitado a recibirle con un atento: «¿En qué puedo ayudarle?». O bien haberle dicho sin tapujos que daba por sentado que la visita del policía guardaba alguna relación con la camarera. Gorski no parecía haberse percatado del malestar de Manfred. Debía de estar acostumbrado a que la gente se comportase con torpeza en presencia de la policía. Es más, un comportamiento relajado podría sugerir que uno estaba habituado a tratar con las fuerzas del orden y que, por lo tanto, era una persona sospechosa.
Gorski dio unas palmaditas en el respaldo de la silla donde Manfred había estado hacía unos instantes.
—¿Le importa? —dijo mientras tomaba asiento sin esperar una respuesta.
Manfred preguntó si podía ofrecerle al detective una taza de café. Gorski declinó el ofrecimiento y Manfred se sentó en el lado opuesto de la mesa. Le hubiera gustado entretenerse con los preparativos del café. El policía no había hecho nada para que se sintiera cómodo. Cogió el libro que Manfred había estado leyendo momentos antes, lo examinó y esbozó una sonrisa culpable. Pensó en contarle que era muy versado en literatura más elevada, pero no lo hizo. Quizá aquel hombre solo leyera novelas de detectives, o nada en absoluto y le creyera un esnob. En cualquier caso, ¿qué tenía de malo pasar un sábado por la tarde con una novela corriente?
Gorski depositó de nuevo el libro sobre la mesa con cuidado.
—Esto no debería llevarnos mucho tiempo —dijo, aunque tampoco pareció que tuviese ninguna prisa.
Manfred cruzó las manos encima de la mesa tratando de disimular su inquietud. No le pareció que estuviese ofreciendo una buena impresión.
De repente, Gorski arrastró su silla hacia tras y se puso de pie. Esto hizo que Manfred sintiera al instante que estaban a punto de someterle a un interrogatorio, pero difícilmente iba ahora a levantarse de un salto para colocarse en una posición de igualdad con el policía.
—Investigo la desaparición de Adèle Bedeau —dijo Gorski.
—¿Desaparición? —repitió Manfred.
Le complació cómo le había salido, como si estuviera sorprendido de verdad, y llegó a la conclusión de que era mejor que no hubiese mencionado a Adèle antes de llegar a este punto. Que una chica no se presentara a trabajar, ni informara a sus jefes del motivo de su ausencia no tenía por qué significar que hubiera sucedido algo malo.
Gorski se encogió de hombros.
—Quizá la palabra «desaparición» sea demasiado fuerte. Hace un par de días andaba por aquí y ahora ya no. Nadie sabe dónde está. De modo que, a efectos prácticos, ha desaparecido.
Manfred asintió con la cabeza.
—Tengo entendido que conoce usted a mademoiselle Bedeau, ¿no es así?
—Sí —contestó Manfred. Habría sido una estupidez negarlo—. Es camarera en el restaurante donde almuerzo.
—¿Y su relación se limita a eso?
—Yo no me atrevería a llamarlo relación. Hasta ahora ni siquiera conocía su apellido.
Se sintió un poco más relajado. No daba la impresión de que Gorski fuera a presionarlo más de lo debido. El detective se sentó.
—Ella es camarera y usted un cliente. ¿Eso es todo?
—Sí.
—¿Nunca la ha visto fuera del restaurante?
—¿Se refiere en sentido social?
—En cualquier sentido.
Manfred negó con la cabeza muy despacio, como si recapacitase sobre el asunto.
Gorski no mostró indicios de que no le creyera.
—Mademoiselle Bedeau no ha sido vista desde que salió de trabajar el jueves por la noche. ¿No la ha visto usted desde entonces?
El jueves fue el día que había espiado a Adèle y al joven en el parquecito. Manfred no tenía ninguna gana de verse envuelto en una investigación policial, aunque tal vez lo que había visto tuviera relevancia. ¿Y si el joven de la motocicleta era sospechoso de la desaparición de Adèle? ¿Y si él era el único que los había visto juntos? Pero tan solo un momento antes le había dicho a Gorski que nunca había visto a Adèle fuera del restaurante. No era prudente contradecirse.
—No —respondió—. No la he visto.
Gorski asintió con cierta gravedad, como si esto fuera precisamente lo que esperaba que Manfred contestara. ¿Es que acaso estaba ya al tanto de que había visto a Adèle la noche en cuestión?
El detective se puso de pie abruptamente.
—No le entretengo más, monsieur. Gracias por dedicarme su tiempo.
Le tendió una tarjeta de visita a Manfred y le pidió que lo telefoneara si se le ocurría algo.
Tras acompañar a Gorski a la puerta, con el consiguiente trasiego embarazoso en el pasillo, Manfred regresó a su silla junto a la mesa de la cocina. Qué estupidez había sido mentir. El policía lo había desconcertado. No le habría costado contarle lo que había visto el jueves por la noche; haberle descrito al joven y la dirección que tomaron al marcharse. No le habría hecho falta mencionar el hecho de que se había quedado merodeando en la linde del parque. Ahora había ocultado información relevante para la investigación. Peor aún; cuando su omisión saliera a la luz, como era inevitable que sucediera, seguro que pasaba a estar bajo sospecha.
Poco después, Manfred iba sentado con la frente pegada a la ventanilla del tren con destino a Estrasburgo. Ya no había marcha atrás. A menos que llamase al número que aparecía en la tarjeta de Gorski y fingiese haber recordado de repente lo que había visto, no había forma de remediar la situación. Además, de verse de nuevo en la misma circunstancia, ¿no se comportaría de idéntica manera en cualquier caso? ¿Qué ventaja habría tenido divulgar lo que vio? Seguro que esto habría desencadenado una cascada de preguntas. Se vería involucrado en la investigación y a Manfred no le gustaba verse involucrado en nada. Y, después de todo, ¿dónde acababa la verdad? ¿Acaso tendría que haber confesado su ridículo enamoramiento hacia Adèle, un enamoramiento sustentado única y exclusivamente en el hecho de que la chica hubiese ocultado a su amigo la familiaridad entre ambos? ¿Tendría que haberle contado a Gorski cómo, de manera subrepticia, observaba a Adèle realizando sus tareas en el restaurante, deseando, igual que un colegial, alcanzar a verle el sujetador?
Antes de dirigirse a Chez Simone, Manfred se pasó por una enorme brasserie situada cerca de la estación. El camarero lo reconoció y lo saludó levantando el mentón. Manfred pidió una tortilla de setas con frites y media botella de vino, como siempre. Un grupo de estudiantes, tres chicos y dos chicas, ocupaba una mesa próxima a la suya, junto al ventanal, con las bufandas anudadas al cuello con mucho estilo. Manfred abrió su libro sobre la mesa, pero no se enfrascó en la lectura. Se dedicó a observar a los estudiantes con la imparcialidad de un antropólogo. Ellos permanecían totalmente ajenos a su presencia. Manfred no estaba lo suficientemente cerca para oír de qué hablaban, pero era obvio que los chicos competían por impresionar a sus acompañantes femeninas con observaciones ingeniosas o eruditas. En un momento dado, una tercera muchacha se unió al grupo, momento en el que se produjo el intercambio de una compleja ronda de apretones de manos y besos. La recién llegada era guapa a rabiar y ellos, sin el menor reparo, concentraron ahora toda su atención en ella. Manfred tuvo la sensación de estar presenciando un implacable ritual evolutivo.
Pagó la cuenta. Tuvo que pasar junto a la mesa de los estudiantes de camino a la puerta y, al hacerlo, ralentizó el paso e inhaló el olor de la recién llegada. Ninguno de ellos se molestó siquiera en levantar la vista hacia él.
Manfred siempre se tomaba un par de copas en el Simone antes de abordar el asunto que realmente lo traía al local. Cuando la mesa del rincón estaba libre, la ocupaba y se quedaba mirando a los demás clientes. El establecimiento solo se hallaba iluminado por las luces del aparador de botellas de detrás de la barra y por las velas colocadas en las mesas. Madame Simone se apostaba en un alto taburete al final del mostrador con una copa de vino y un cigarrillo consumiéndose de manera constante en su mano. El humo formaba lánguidos rizos delante de las luces de detrás del mostrador antes de dispersarse en el cargado ambiente. Rondaba los cincuenta y llevaba un vestido cruzado de color negro anudado bajo los pechos. Tenía una nariz prominente, una boca grande y roja y unos ojos brillantes de mirada penetrante cargados de rímel. Siempre recibía a Manfred con mucho afecto, le llamaba «cariño» y le besaba en las dos mejillas. Saludaba a todos sus clientes del mismo modo, pero a Manfred siempre le conmovía su bienvenida. Simone nunca servía copas. De eso se encargaban las chicas que estuvieran trabajando en el bar en ese momento. En sus visitas, Manfred jamás había visto a Simone darle un sorbo a su bebida. Era una pieza de atrezo para crear la ilusión de que uno no se encontraba en un establecimiento público, sino que era un invitado especial que compartía una copa con la anfitriona. De vez en cuando, Simone se reunía con algún grupo de hombres en su mesa y tenía la gentileza de pasar unos minutos con ellos, regalándoles su compañía.
Chez Simone se hallaba ubicado en un sótano de uno de los callejones laterales de rue des Lentilles. En el exterior no se exhibía ningún cartel. No era un prostíbulo; Manfred, al menos, no lo consideraba como tal. Era perfectamente aceptable entrar, tomarse una copa de vino (Simone no servía cerveza) y marcharse. Las chicas no le abordaban a uno y le pedían que las invitasen a copas, aunque esto podía organizarse con facilidad con solo cruzar una mera palabra o mirada con Simone. Cuando llegaba el momento, Manfred captaba la atención de la dueña con los ojos y ella le indicaba con un breve gesto de la cabeza que todo estaba dispuesto.
Cruzando la puerta situada a la derecha de la barra había tres habitaciones. Estaban amuebladas como auténticos dormitorios, completos con librerías y tocadores, todos ellos decorados con artículos femeninos. Al dirigirse a la parte de atrás, Simone comunicó a Manfred qué habitación debía usar. La chica era nueva, o por lo menos Manfred no la había visto antes. Era menuda y rubia, de unos dieciocho o diecinueve años, tal vez. Manfred estaba de pie, como siempre lo estaba cuando entraba la chica, dando la espalda a la pared del fondo. Saludó con una sonrisa sin separar los labios.
—Buenas noches, monsieur —lo saludó ella.
Tenía acento del Este de Europa. Manfred decidió que era húngara. Había leído en una ocasión que las chicas de Budapest eran las más guapas de Europa. Pero no le preguntó su nombre ni de dónde era. A pesar de los muchos años que Manfred llevaba visitando el Simone, la transacción seguía resultándole embarazosa. Ni siquiera con las chicas que veía con regularidad había dejado nunca de sentirse violento. Se preguntaba si se burlarían de él a sus espaldas o si le irían a madame Simone con algún pretexto para no atenderle.
—¿Madame Simone te ha…? —Manfred quería decir «puesto en antecedentes», pero dejó la pregunta a medias con la esperanza de que no fuese necesario completarla.
—Sí, monsieur, eso creo —dijo ella.
Era guapa y no parecía incomodarle la situación. Se dirigió hacia la cama, en el centro de la habitación, y se tumbó bocarriba sin desnudarse. Separó las piernas.
—Deja las piernas juntas —indicó Manfred. Las palabras sonaron un poco secas, cosa que lamentó, pero no le gustaba hablar más de lo necesario. Le mortificaba tener que dar instrucciones.
—Sí, monsieur —dijo ella.
—Coloca tus brazos a los costados.
La chica obedeció. Manfred procuró no pensar en que la de ahora era solo una de la serie de vejaciones que la muchacha tendría que soportar en el transcurso de la noche. Trepó encima de ella completamente vestido y empezó a restregarse contra su cuerpo, con las manos apoyadas sobre sus hombros en todo momento y la mirada clavada en sus ojos. Su rostro no revelaba ninguna emoción en particular, aburrimiento como mucho. Para alivio de Manfred, no fingió sentir placer como sí lo hacían algunas de las otras chicas. Los gemidos o las exhortaciones teatrales le arruinaban la experiencia, pero nunca reunía el coraje suficiente para pedirles que se callaran. Pasados unos minutos, la cosa había acabado, Manfred se separó de la chica rodando hacia un lado y se sentó en el borde de la cama, mirando a la pared. Sacó un billete de su cartera y se lo pasó a ella sin darse la vuelta. Era una propina, puesto que ya había pagado a Simone por sus servicios. Manfred no tenía ni idea de si su propina era generosa y menos aún de si los demás clientes dejaban propina. No quería pasar por tacaño, ni tampoco deseaba pasarse de espléndido y que pareciera que intentaba compensar a las chicas por la desagradable experiencia. En realidad, creía que, por raro que fuera su comportamiento, difícilmente podía constituir otra cosa que una fuente de dinero fácil para las chicas. De modo que dejaba de propina la misma cantidad que le pagaba a Simone por su media hora, una suma que, a su entender, se repartían Simone y la chica de turno a partes iguales. Jamás variaba la suma, ni siquiera cuando la chica le había irritado de alguna manera, ni si, por el contrario, tal y como había sucedido esta noche, el encuentro había resultado cuasi placentero. No le hubiese gustado que alguna de ellas llegara a pensar que él estaba menos satisfecho con sus servicios. Por encima de todo no quería que las chicas pensaran mal de él.
—Gracias —dijo tomando el billete.
—Gracias —le contestó también Manfred, mirándola por encima del hombro.
Ella interpretó el gesto como que la transacción había concluido y salió de la habitación. El episodio había durado poco más de diez minutos en total. Manfred se levantó, desabrochó sus pantalones y limpió su polución con un pañuelo que había traído consigo para dicho propósito. Luego se sentó en la cama durante unos minutos, respirando de manera lenta y acompasada.
Regresó al bar. Simone le preguntó si todo había salido a su gusto y satisfacción.
—Sí. Gracias —respondió Manfred, igual que todas las semanas.
Volvió a ocupar su sitio en el rincón y pidió una última copa de vino. Para él, estos eran sus momentos preferidos de la semana. Ahora, culminado el acto, se sentía muy relajado. La chica rubia salió de la parte de atrás del local. Divisó a Manfred en el rincón y le sonrió, como si lo sucedido entre ambos fuera del todo normal. La chica le gustaba. Había sido agradable con él. Media hora después, Manfred se marchó para coger el último tren a Saint-Louis.