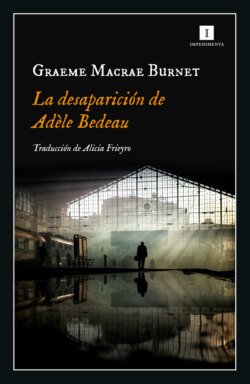Читать книгу La desaparición de Adèle Bedeau - Graeme Macrae - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеManfred había estado observando a su abuelo pelearse con la pipa para llenarla de tabaco durante nada menos que diez minutos. Las manos del anciano temblaban con violencia últimamente, pero Manfred sabía que cualquier ofrecimiento de ayuda sería rechazado con brusquedad. Estaban sentados en el patio que se abría al jardín, esperando a que los llamaran para el almuerzo dominical. Transcurridos unos pocos minutos más, Bertrand Paliard logró encender su pipa. Una expresión momentánea de satisfacción iluminó su rostro cuando le dio la primera calada, pero se vio ensombrecida al instante por un virulento acceso de tos. Su enfermera, hasta ese momento apostada junto a las puertas acristaladas, avanzó un par de pasos hacia él. Había una mascarilla de oxígeno a mano, pero ella se limitó a plantarse a su lado mientras él luchaba por respirar. Ella no aprobaba que él fumase. El tabaco despedía un cálido aroma a frutos secos, un olor que a Manfred siempre le hacía recordar los míseros años de su adolescencia.
Después de morir su madre, Manfred empezó a sentirse como un inquilino en el hogar de los Paliard. Durante la preadolescencia había crecido muy rápido. Estaba incómodo con su nueva estatura y con la atención no deseada que esta generaba. En consecuencia, había desarrollado una postura encorvada. Su abuelo le llamaba Nosferatu por la forma que tenía de moverse sigilosamente por la casa, siempre pegado a las paredes. En el colegio era discreto y reservado. Nadie se metía con él. En un par de ocasiones había demostrado ser capaz de defenderse él solo, así que, a pesar de su peculiar aspecto y raro carácter, los actos de acoso se reservaban para blancos más débiles. Era consciente, además, de que el fallecimiento de sus padres había levantado una especie de barrera a su alrededor. Esta lo convertía en un ser inaccesible tanto para los niños que querían burlarse de él como para aquellos que podrían haber deseado entablar cierta amistad, si acaso los había.
Manfred empezó a echar de menos tener compañía, un amigo con el que hablar sobre los atributos de las chichas del colegio, o con el que sentarse en su dormitorio hasta las tantas escuchando discos y charlando sobre sus escritores predilectos. Ese amigo lo invitaría a su casa y él se vería acogido por una familia de repuesto, en la que la madre cocinaba suculentos banquetes dominicales y el padre se llevaba los domingos a los chicos de pesca o de excursión. Existían candidatos en el colegio para entablar esa clase de amistad. Manfred podía detectar a otros chicos raros a cien metros de distancia por el modo en que permanecían en los márgenes de la muchedumbre, por la destreza con la que se desvanecían contra el telón de fondo. Pero él era incapaz de romper el silencioso entendimiento que compartía —o que creía compartir— con sus compañeros raritos.
En lo que a novias se refiere, no era por falta de pensamientos carnales por lo que Manfred no contemplaba la posibilidad de entablar siquiera una relación de amistad con una chica. Apenas era capaz de dirigirle una sola palabra a un miembro del sexo opuesto sin que en su rostro se cubriese de un rubor carmesí. De modo que eludía a las chicas por completo. No obstante, eran ellas quienes ocupaban buena parte de sus pensamientos conscientes. Las observaba subrepticiamente en el colegio y caminaba inadvertido algunos metros por detrás de ellas de camino a casa, oyendo sus risas, fijándose con minuciosidad en cómo vestían, admirando las suaves curvas de sus piernas bronceadas. Alimentaba sofisticadas fantasías sexuales, pero también soñaba despierto con la posibilidad de que lo presentaran a los padres de una chica. Entonces, se mostraría educado y respetuoso y estos lo considerarían un joven apuesto con un gran porvenir. Antes que ninguna otra cosa, Manfred anhelaba pasear de la mano por el bosque con una chica que lo llamase Mani, igual que lo había hecho su madre.
Antes de empezar el año del baccalauréat, durante las vacaciones de verano, Manfred estuvo más aislado que nunca. Durante el curso, por lo menos contaba con la ilusión de hallarse entre la gente, con una rutina que le obligaba a levantarse de la cama y a salir de la casa de sus abuelos. Manfred se pasaba días enteros en su habitación, con las contraventanas cerradas, tendido en la cama mirando al techo. A sus abuelos parecía importarles muy poco a qué dedicaba su tiempo. Leía con voracidad; devoraba a Camus y a Sartre y se regodeaba con los horrores de Sade. Cuanto más oscuro el texto, mayor era su disfrute. A veces escribía pasajes en un cuaderno, pero siempre acababa arrancando las hojas y destruyendo lo que había escrito, frustrado por lo trillado de sus esfuerzos. Si su abuela le sugería que la acompañase a Estrasburgo a pasar el día o le pedía que realizara alguna faena en el jardín, Manfred solía acceder, pero de tan mala gana que ella no tardó en darse por vencida, dejándolo a su aire. Las comidas en la casa se desarrollaban, por norma general, en silencio.
Manfred empezó a tomarse en serio el apodo que le había puesto su abuelo. Llegó a convencerse de que donde más a gusto se sentía era en la oscuridad. Merodeaba por la casa lo más silenciosamente posible, confinándose siempre en las frías sombras del viejo caserón, deleitándose con los sobresaltos de las criadas. Concebía fantasías en las que se colaba en los dormitorios de algunas chicas y les clavaba los colmillos en sus cuellos mientras dormían. Ellas despertaban sumidas en un ensueño erótico, adictas, como él, a una vida en las sombras.
El abuelo de Manfred tenía la mirada perdida en algún punto no demasiado lejano. Sus ojos azul claro estaban llorosos debido al ataque de tos. Parecía terriblemente apenado. Su pipa se había apagado. El jardín estaba invadido de malas hierbas. Quince años antes, cuando se jubiló, había despedido al jardinero, insistiendo en que podía hacerse cargo de la propiedad él solo, pero su mala salud se lo había imposibilitado. La hiedra había extendido sus tentáculos por el muro de ladrillo amarillo pálido de la parte de atrás del jardín. La puerta de madera que brindaba acceso al bosque era ahora inaccesible. La jamba estaba podrida y la pintura azul celeste se había descascarillado casi por completo dejando la madera expuesta a los elementos.
Manfred se ofreció a volver a encender la pipa de su abuelo; este, para su sorpresa, se la tendió. Manfred hizo caso omiso de la mirada asesina de la enfermera, la prendió y se la devolvió. Monsieur Paliard le dio las gracias con un seco ademán, pero no trasladó las palabras a sus labios. Manfred siempre había detestado al viejo, tanto como el viejo lo detestaba a él. Ahora daba la impresión de que se aferraba a la vida por puro rencor. Ni siquiera la pipa parecía proporcionarle placer alguno. Pero no había ninguna posibilidad de poner fin al ritual del almuerzo de los domingos. Eso habría disgustado a su abuela.
La criada se asomó a la puerta del patio y, para alivio de Manfred, anunció que iba a servirse ya la comida. Dejó que la enfermera maniobrara para meter a su abuelo y su equipo médico de respiración en el comedor. Manfred no había logrado acostumbrase a sentarse a aquella mesa y que le sirvieran las criadas. Su abuela se quejaba a todas horas de lo difícil que resultaba encontrar personal adecuado. La criada de turno era española. Madame Paliard se pasó la comida corrigiéndola y dirigiéndose a ella en un francés exageradamente infantil para, acto seguido, hacerle comentarios a Manfred sobre ella, como si la muchacha no estuviera presente. Manfred mantenía los ojos clavados en la comida que iban poniéndole delante mientras con una mano agarraba la copa con agua mineral. En realidad, se moría por una de vino, pero en el hogar de los Paliard nunca se servían bebidas alcohólicas a la hora del almuerzo. Bertrand desaprobaba su consumo durante el día, al igual que desaprobaba muchas otras cosas. A pesar de ello, madame Paliard estuvo parloteando alegremente durante todo el almuerzo. Manfred sospechaba que le daba a la botella en la cocina. Se esforzó al máximo por participar en la conversación, aunque solo fuera para evitar comer en silencio. Tan pronto como el servicio retiró los platos del postre, se disculpó y se marchó rápidamente.
Esa misma tarde, Manfred bajó con la bolsa de la ropa sucia al cuarto de la lavandería del sótano de su edificio. Alguien había dejado olvidada una blusa en una de las secadoras. La cogió y la desplegó ante sí. Era celeste y transparente. Entre sus dedos, el tejido tenía un agradable tacto granuloso. Se notaba que era una prenda cara. Podía percibir un olor a suavizante, de lavanda quizá; la clase de perfume por el que podría decantarse una mujer mayor. Manfred sintió unas ganas enormes de enterrar su cara en la prenda e inhalar aquel aroma, pero se resistió por temor a que la dueña pudiese regresar y sorprenderle en el acto. En su lugar, dobló la blusa con pulcritud y la depositó encima del electrodoméstico.
Manfred traspasó su ropa desde la lavadora y programó la secadora en el ciclo de temperatura más alta. Se sentó en la silla de madera que había junto a la puerta y abrió su libro, pero no podía concentrarse. Tal vez debiera subir a su apartamento a buscar una percha para la blusa. Quizá la dueña apreciase el gesto. Pero a Manfred no le gustaba dejar su ropa desatendida en el sótano. No es que pensara que alguien pudiera robársela, sino que le inquietaba que el ciclo pudiera terminar y que quizá otro vecino pudiera necesitar utilizar la máquina; a Manfred no le atraía la idea de que un extraño hurgase en su ropa. Esta era la razón por la que Manfred hacía la colada los domingos por la tarde, cuando el cuarto siempre permanecía desierto. Era de suponer que los otros residentes tenían mejores cosas que hacer los fines de semana y que se ocupaban de la colada en otros momentos reservados de manera más tradicional a realizar las pesadas faenas domésticas. Aun así, Manfred se cuidaba mucho de que su ropa interior estuviera siempre presentable, no fuera que tuviese que vaciar la lavadora o la secadora delante de otra persona.
Al final, desechó la idea de ir a buscar una percha. Tampoco es que hubiera dejado la blusa tirada de cualquier manera. Todo lo contrario. La había doblado con esmero y, si la dueña acudía a recuperarla mientras él se encontraba en su apartamento, no podría llevarse el mérito de este acto de amabilidad. Puede que la mujer incluso expresara su admiración por la destreza con la que había doblado la blusa. Manfred asomó la cabeza por el hueco de las escaleras que conducían al sótano. No venía nadie. Se levantó y dobló la blusa con más cuidado, alisándola delicadamente con las palmas de las manos. Luego volvió a tomar asiento y cogió el libro, la misma novela de detectives que estaba leyendo cuando Gorski llamó a su puerta.
El ciclo de secado llegó a su fin. Manfred retiró la ropa del interior de la máquina y empezó a doblar y a meter las prendas en el saco de la colada. En su apartamento no había sitio para tender la ropa y le desagradaba el aspecto desastrado que ofrecían las prendas colgando en los radiadores. Se preguntó si debía aguardar a que la mujer volviera a recuperar su blusa, pero quizá no la hubiese echado en falta todavía. Manfred decidió que se llevaría la blusa a su apartamento y dejaría una nota en la secadora avisando de que la tenía él. Le encantó el plan. Embutió en el saco las prendas que quedaban, sin doblarlas, colocó la blusa encima y, como no quería encontrarse con la mujer saliendo del ascensor, subió por las escaleras de servicio hasta su apartamento. Buscó papel y lápiz y se sentó a la mesa de la cocina a componer la nota. Tenía que conseguir que sonara informal. No había necesidad de entrar en grandes explicaciones. Al contrario, tenía que lograr transmitir que había tomado la decisión de llevarse la blusa a casa sin pensar, como si fuera lo más natural del mundo. Después de arrancar en falso dos o tres veces, se decidió por la redacción más neutral que se le ocurrió: «Blusa encontrada en secadora. Por favor contactar con apartamento 4º F». Luego la firmó: «Manfred Baumann».
Manfred bajó las escaleras de regreso al sótano. La luz del rellano estaba encendida. Oyó a alguien moviéndose dentro. Una mujer estaba inclinada sobre la secadora. Llevaba vaqueros, una desvaída camiseta azul y unas deportivas de bota. Su pelo era rubio tirando a amarillo y lo llevaba recogido en una coleta. No oyó acercarse a Manfred.
—Disculpa —dijo él en voz baja.
Ella pegó un brinco y se dio la vuelta.
—Lo siento —se disculpó Manfred—, no era mi intención asustarte.
—Pues ya lo has hecho —contestó la mujer.
Era delgada, rondando los cuarenta, año arriba año abajo. Tenía los pómulos marcados y la tez blanquecina. Sus ojos eran grises y los llevaba ligeramente delineados. Manfred no la había visto nunca. Ella volvió a concentrar su atención en las lavadoras, abriendo puertas y haciendo girar los tambores.
—¿Buscas tu blusa? —preguntó Manfred.
—Mi blusa, sí —respondió ella.
—La tengo yo —dijo Manfred—. Me la he encontrado en la secadora. —Le tendió la nota como para corroborar su historia—. No he querido dejarla aquí abajo por si se la llevaba alguien. Me ha parecido una prenda cara.
La mujer lo miró con desconfianza y luego leyó la nota.
—Gracias —dijo con un tono completamente desprovisto de agradecimiento.
Manfred se quedó parado un momento, sin saber qué decir.
—¿Quieres que vaya a buscarla?
Deseó que la mujer le dijese que lo acompañaría. Algo en ella le resultaba atractivo.
—Eso estaría bien —dijo la mujer—, gracias. —Sonrió—. Lo siento, ha sido muy amable de tu parte… —Miró la nota, antes de añadir—: Manfred.
El corazón de Manfred palpitaba con fuerza en su pecho.
—¿Prefieres acompañarme, quizá? —Levantó el pulgar señalando hacia el hueco de las escaleras.
La mujer se encogió de hombros y le siguió. Manfred se dijo a sí mismo «di algo, por banal que sea». Si no decía algo ya, el viaje hasta su apartamento transcurriría en doloroso silencio.
—¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí? —preguntó.
—¿Cómo dices? —respondió la mujer. Iba algunos escalones por detrás de él, y el eco de sus pasos retumbaba en el hueco de las escaleras.
—¿Hace mucho tiempo que vives en el edificio? —repitió Manfred—. No te había visto nunca.
Llegaron a la puerta metálica situada al final de las escaleras del sótano. Manfred la mantuvo abierta y la mujer la franqueó. Ella llamó al ascensor y la puerta se abrió de inmediato. Entraron y Manfred pulsó el botón de la cuarta planta. El espacio era pequeño y la mujer iba al lado de Manfred. Sus hombros casi se tocaban. El ascensor se puso en marcha con una ruidosa sacudida. Ella olía al mismo perfume que había detectado en la blusa. No era lavanda, era algo menos floral y más rudimentario.
—Te decía que no te había visto antes —dijo Manfred. Mantenía la mirada clavada en los números de encima de la puerta.
—Llevo aquí unos meses —aclaró la mujer—. Desde febrero.
—Ya veo —dijo Manfred.
Había dicho una estupidez. «Ya veo.» ¿Qué se suponía que significaba eso? Sonaba como si la estuviera interrogando, como si tuviera la intención de servirse de esa información para, en un futuro, pillarla en un renuncio. Cuando el ascensor llegó a la cuarta planta, Manfred salió primero para que ella no tuviera que contorsionarse para pasar junto a él. Avanzaron por el corredor en silencio.
—Ya estamos —anunció él, cuando estuvieron delante de la puerta.
—Cuarto F —dijo la mujer alzando la nota que todavía sostenía en la mano.
—¿Quieres pasar?
Ella entró en el pasillo y esperó mientras Manfred se dirigía a la cocina para coger la blusa. Regresó y se la tendió.
—La has doblado. Gracias —dijo la mujer. Parecía sorprendida y no poco complacida.
—Te la habría planchado de haber tenido tiempo de hacerlo —contestó Manfred.
Lo miró con una sonrisa bondadosa, puede que como a un niño que se ha portado bien. Era bastante guapa.
—Gracias de nuevo —dijo ella y se dio la vuelta para marcharse.
Manfred tomó aire ruidosamente.
—¿Te apetece un café? —preguntó—. ¿O una taza de té?
No sabía por qué había añadido lo del té. Manfred no bebía ni tenía té en el apartamento. La mujer frunció los labios y se lo quedó mirando un momento, como si lo estuviese evaluando.
—Mejor no —dijo—. Puede que en otro momento.
—Por supuesto —convino también él. La mujer salió al corredor.
Manfred cerró la puerta con delicadeza cuando ella se hubo alejado y exhaló lentamente. Sintió que se había desenvuelto bien. Entró en la cocina y empezó a clasificar las prendas. En apariencia, la mujer sí que había considerado la posibilidad de aceptar su invitación. «Mejor no.» Esas palabras sugerían que le hubiese gustado aceptar, pero que no podía hacerlo. A lo mejor estaba casada y le había parecido inapropiado aceptar su invitación, ya que estarían embarcándose en algo ilícito. O quizá solo había querido decir que no tenía tiempo. En cualquier caso, no se había negado en redondo. Había dado a entender, de manera innegable, que no dependía de ella y que, en otras circunstancias, habría aceptado. Y entonces, como si con eso no hubiesen quedado las cosas suficientemente claras, había añadido: «Puede que en otro momento». Manfred no había detectado ninguna nota de sarcasmo en su voz. Costaba imaginar cómo podría llegar a materializarse ese «otro momento», desde luego, pero aun así el encuentro lo había dejado eufórico. Tendría que haberle preguntado su nombre. Y debería comprar té.
Manfred sacó la tabla del armario de la cocina, enchufó la plancha y se sentó en la mesa a esperar que estuviera caliente.