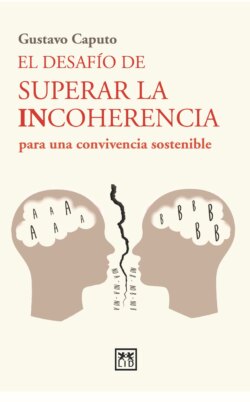Читать книгу El desafío de superar la incoherencia para una convivencia sostenible - Gustavo Caputo - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление01
La incoherencia como problema
idiosincrático
“El obrar sigue al ser”.
Aristóteles
Que la violencia atraviesa nuestra historia como sociedad parece que lo tenemos asumido. Al menos como idea. Lo que no está claro es si terminamos de asumir las conductas sociales que hemos naturalizado a la par –o como producto– de tantos atropellos, enredos y revueltas. Viene aquí a mi memoria la crisis del 2001… Fatídicos recuerdos, que aún golpean mi consciencia... Aquella suerte de hundimiento del Titanic en la que vi a tantos –en medio del naufragio– comerciar con la urgencia y el desamparo ajeno. Es cierto que el caos fue de arriba hacia abajo. Vi a tantos perder en segundos décadas de esfuerzos; y a tantos otros ascender económicamente aprovechándose de ello sin siquiera pestañear, que aquello dejó, en mí, una profundísima impresión: la de un canibalismo mutuo que decía cosas muy graves de nuestra dinámica personal y social, pero que a la vez, nos costaría mucho tiempo y esfuerzo superar como sociedad.
Aventajar e imponernos unos sobre otros es ya, una forma de ser tan nuestra y habitual, que no somos conscientes de ello. Nos parece natural considerarla y cultivarla como una competencia ineludible. Para subsistir en una jungla –¡claro!– en la cual nos vemos unos a otros como enemigos. Forma habitual que afecta, sin notarlo, el carácter de nuestros lazos mutuos y nos desvincula. Pero, ¿no será esa forma de ver y de ser –ya tan inconscientemente nuestra– lo que nos impide avanzar hacia formas sustentables de convivencia y desarrollo humano? ¿Lo que nos lleva a insistir una y otra vez, como sociedad, en caminos de atropello, falta de salida y fracaso?
No es casual que hoy, la media de los alumnos de nuestras escuelas, no alcance los estándares mínimos de comprensión (en las pruebas internacionales PISA). Tampoco que esa carencia se proyecte más allá del ámbito educativo. Ya para los griegos, la educación suponía formar para el ejercicio de la ciudadanía; es decir, tenía un impacto en lo común.
Si consideramos desde una primera aproximación a la incoherencia, como una falta de comprensión que se ha vuelto idiosincrática y que afecta nuestro pensar y nuestros comportamientos, es claro que impacta en nuestro desarrollo como sociedad. Hablaría de un problema que, en primera instancia, es personal. Pero que en la medida en que se generaliza, tiene una proyección social y política que podría expresarse como una dificultad para entendernos, desarrollarnos, mirar y proyectarnos, hacia el futuro, en paz y armonía. Plantearía un problema cultural que, si queremos superar de manera sustentable, como unidad social y política, debemos buscar, comprender y enfrentar.
1. La incoherencia: un problema personal que afecta la convivencia
En su acepción más común e inmediata la incoherencia habla de una falta de correspondencia entre lo dicho (palabras) y lo hecho (actos). Refiere a la relación entre lo dicho y hecho, pero también entre aquello y la propia intención: respecto de lo que se piensa, siente o cree. Remite a una cierta cualidad o valor agregado contenido en el carácter de esa relación entre palabras, actos e intenciones, consideradas a la luz del vínculo que establecen con los demás.
Ese valor agregado habla, a su vez, de un sujeto que dice o hace, pero que también piensa, cree, siente o intenta. De alguien que es capaz de expresarse y justificarse a través de su decir o hacer; pero también por lo que cree, piensa o intenta. Contraste que posibilita, por otra parte, evaluarlo. Lo cual y de algún modo, remite a la idea de un tercero o testigo. De una instancia que va más allá de la pura subjetividad.
Podríamos decir también que ese carácter examinable de las palabras y los actos humanos hace explícita la noción occidental de persona: la realidad de un existir que combina una dimensión subjetiva y otra social: que vincula con uno mismo y con los demás a través de lo que expresa. De un sujeto que se define por palabras y actos que ofician de mediadores respecto de sí mismo y de los demás. Exponiendo lo que queremos o pretendemos a través del cómo aparecemos ante nosotros mismos y ante los demás.
La posibilidad de contrastar creencias, razones e intenciones por un lado y palabras y actos por otro, es entonces lo que a la vez que nos pide coherencia, nos expone a contradecirnos. Exigencia y exposición que aparecen como primera cuestión, al reflexionar sobre la incoherencia. Más aún, cuando la habitualidad de la vida cotidiana nos expone de forma continua –al automatizar nuestros comportamientos– a pasar por alto. Pero ¿qué cuestión específica nos plantea el estar simultáneamente exigidos a ser coherentes y expuestos a la incoherencia?
2. Nuestra exposición cotidiana a la incoherencia
En los ejemplos que siguen quiero presentar el problema de la incoherencia tal como surgió en mí. Por un lado, con ejemplos de contradicciones cotidianas. Por el otro, exigiéndome traspasar las respuestas fáciles, esquivas o hipócritas. ¿Por qué nos contradecimos con tanta facilidad y a qué nos enfrenta, eso, como personas? Espero que estos ejemplos, más que apurar respuestas, nos abran a la riqueza, de lo que nuestra cotidiana exposición a caer en la incoherencia nos plantea respecto de la coherencia como problema vital.
a. En nuestros juicios y actitudes diarias hacia los demás
a.1. ¿Por qué somos tan crueles con otros, pero incapaces de autocrítica?
¿De dónde proviene nuestra tendencia de criticar a otros sin empacho, pero ofendernos ante la mínima crítica hacia nosotros mismos? ¿No habla de una inclinación a no admitir en el otro lo que fácilmente pasamos por alto para con nosotros mismos?
Pensemos en lo que nos sucede al juzgar a quien atraviesa un estado de necesidad. Si sentimos que estamos bien encaminados –no necesitados y autosuficientes– tendemos a juzgarlo con severidad. Buscando enseguida –y hasta con pretensiones de ayudarlo– aleccionarlo, para que se enmiende. Pero de ese modo, ¿no lo estamos culpando por lo que le sucede? ¿O tejiendo excusas para no vernos implicados en sus problemas y evitar ayudarlo?
Por otra parte: cuando culpamos a otro por lo que le pasa, sin estar ante las mismas necesidades ¿no supone cierta presunción de que pudimos o podemos solos? ¿Qué todos han de poder solos y que por lo tanto, si alguien no puede, cierta culpa tendrá?
Hay otros que se conduelen de los demás, sin culparlos y dicen creer en la solidaridad. Pero aprovechan la desgracia ajena para cargar sobre otras espaldas esa culpa o responsabilidad. En acalorados discursos contra el sistema o contra los grupos dominantes. Pero ni ayudan, ni buscan resolver la situación concreta de quien necesita. Claro, ellos no han sido los causantes de sus males. Adhieren a la responsabilidad individual, mientras declaman la responsabilidad social de otros. Pero, ¿es esto coherencia?
La facilidad con que confundimos el error ajeno con mala intención o predisposición, es otro ejemplo de nuestra crueldad para juzgar. Es claro que perjudicar a los demás, sin querer, es una cosa y hacerlo adrede es otra. Ser un malvado, del cual no se espera más que ese tipo de acciones, es aún más grave. El problema es que si no somos capaces de ver en el error algo que todos podemos cometer (y cometemos) no podremos liberarnos de prejuzgar al que lo comete o cometió. Mantener nuestra confianza en sus posibilidades de disculparse, enmendarse, aprender de su error y actuar mejor a futuro.
Cuando personalizamos el error en quien falla, adjudicándole intencionalidad ¿no le quitamos chances de disculparse y rehabilitarse ante nosotros y los demás; separándolo además del resto? Y al prejuzgarlo, además, ¿no nos privamos de sentir una cierta conmiseración hacia él, una conexión, que surja del propio examen, admitiendo que nosotros también erramos? En definitiva, prejuzgar a otro, ¿no obtura también en nosotros esa posibilidad de autoanalizarnos como personas y poder crecer a partir de ello?
a.2. ¿Caritativos o figuretis? ¿Por qué somos bondadosos con los lejanos e indiferentes con los cercanos?
A todos –o a la mayoría– nos gusta ser considerados como “buena gente”. Muchos nos enrolamos en ONGs solidarias, en ayudas de distinto tipo. ¡Lo cual está bien y hace bien! Pero, ¿qué hace que cohabiten en nosotros esa actitud hacia los extraños mientras olvidamos las necesidades de un vecino, un amigo, un hermano?
¿Por qué se contradicen tanto nuestras actitudes en los diferentes ámbitos de nuestra vida? ¿No será que nuestra necesidad de ser aprobados nos hace a veces comportarnos de manera que quienes no nos conocen mucho nos devuelvan una imagen que resultaría inverosímil para quienes nos conocen bien?
¿Socialmente intachables pero en la intimidad intratables?
En los ambientes sociales nuestras miserias y sombras personales pueden permanecer ocultas. Durante años y aún durante vidas. En los íntimos sin embargo, nuestros conflictos personales y reales saltan a la luz. Están a flor de piel. Traspasan la máscara que interponemos entre quienes somos y como nos mostramos a nivel social. Ante quienes nos conocen bien nuestro estado y situación real son palpables.
Expresado en otras palabras: socialmente mantenemos cierta posibilidad de mostrarnos como quisiéramos ser, logrando cierto éxito en ello; porque no hay tanta proximidad con el otro. Pero la intimidad, en cambio, desnuda quienes somos en realidad. Muestra nuestros verdaderos conflictos y fantasmas. Nos impide ocultarnos. Desnuda, descubre y expone todas nuestras incoherencias. Esto quizás, explique hasta que punto estamos dispuestos a romper o a que se rompan los vínculos íntimos. Porque nos permite mantener esa imagen proyectada hacia afuera, mientras mantiene ocultos aspectos oscuros de nuestra persona. Esos que, quizás, nos genera conflicto reconocer, admitir o cambiar. Pero ese es un problema nuestro, no de los demás.
¿Incondicionales para los demás, o demandantes sin límites?
Otra área de nuestra acción en la que nuestras emociones y expectativas muchas veces se contradicen es el amor. Ámbito de intimidad por excelencia en el cual confundimos la aceptación –incondicional– del otro, con la exigencia –sin límites– de verlo totalmente sujeto y pendiente de nosotros. Trocando así la gratuidad mutua –que nutre y da sentido al amor– por exigencias y coacciones que, además de desnaturalizarlo, lo esfuman. Resultado eventual ante el cual seguiremos buscando a esa persona ideal con la que todo fluya. Como si lo que se tratara de alcanzar fuera un destino que nada tiene que ver con aquello a poner, por nosotros...
b. En nuestra comunicación con los demás
b.1. ¿Expresarnos o tener razón? ¿Por qué los confundimos al comunicarnos?
Las ganas de los demás de expresar lo que piensan, sienten o creen, cabría considerar que son parecidas a las nuestras. En definitiva, ¿no necesitan ellos –como nosotros– sentir que lo que dicen o buscan expresar, es interesante, merece atención e intento de comprensión? ¿O toda comunicación se reduce a ver quién tiene razón y se impone sobre el otro? Discutir sobre el dedo, en lugar de hacerlo sobre la luna que aquel dedo señala –es decir, discutir sobre lo accesorio, circunstancial y anecdótico en lugar de hacerlo sobre lo esencial– ¿no hace difícil cualquier tipo de comunicación?
Algo semejante nos ocurre con los motivos e intenciones: presuponemos, de manera fácil, motivos caprichosos o egoístas en otros. Pero nos cuesta ver nuestra compulsión por imponer la propia mirada y opinión. ¿Por qué confundimos una cosa con la otra? Intentar “tener razón” enfrenta, mientras que buscar expresarse, acerca y empuja hacia un entendimiento mutuo. Ilumina el problema concreto hacia soluciones compartidas. Descubre aspectos o perspectivas nuevas sobre el tema. Miradas que quizá habíamos pasado por alto, pero, cuando nos expresamos ¿lo hacemos para manifestar nuestra posición, opinión o sentimientos o solo para tener razón? Es bueno notar esta diferencia.
¿Gritar o escuchar? Esa característica, tan nuestra, de juntarnos entre amigos, compañeros o conocidos, refleja una necesidad y placer por compartir. Pero, ¿por qué termina tantas veces en un sinfín de gritos? Gritos a través de los cuales todos buscamos ocupar la palabra al mismo tiempo y como resultado, nadie escucha a nadie. La escucha ¿no haría crecer en nosotros la conciencia y la posibilidad de dialogar y compartir?
b.2. ¿Por qué discutimos tanto sobre la verdad y descuidamos la veracidad?
Cuando nos enroscamos en disputas sobre la verdad de una cuestión –como sí solo admitiese una mirada y excluyera a las restantes– ¿no olvidamos el valor esencial que contiene la expresión genuina del otro? ¿No suplantamos y olvidamos, al confundirla, la noción de verdad con la de veracidad? La veracidad, a diferencia de la verdad, implica decir lo que pensamos, creemos o sentimos. Alude a la concurrencia, en quien se expresa, entre lo que dice y lo que verdaderamente piensa, cree o siente. Entre su intención o pretensión y su decir. Pone allí el valor de la cuestión. Lo relevante.
La veracidad, en el diálogo, refiere a la necesaria concurrencia de la sinceridad del emisor. Dejando para el otro el esfuerzo por escuchar e intentar entender, requisito indispensable de la sinceridad y complementario respecto de la comunicación. El intento por captar el sentido de lo que el otro dice, poniéndose en su lugar. Ayudándolo a expresarse. Compromiso que le corresponde al receptor.
Acudiendo al lenguaje del ajedrez, podría decirse que el diálogo exige un enroque ineludible: trocar la disputa sobre cuál pudiera ser la verdad de la cuestión, por el esfuerzo recíproco de ser veraces; por el de hablar y escuchar de forma sincera. Ya que solo esto hace posible un verdadero encuentro. Una comunicación que sitúa y vincula cara a cara.
Claro, el tema es que la veracidad implica que el que habla, no busque ocultarse detrás de las palabras, sino que explicite sus verdaderas intenciones, objetivos u argumentos. El porqué de lo que piensa, cree o siente. El problema es que ese “no ocultarse” implica mostrarse, exponerse a ser visto tal cual se es ¡Qué difícil es compartir visiones de la realidad –y enriquecer la propia– si no nos comunicamos de forma genuina! Si no nos encontrarnos unos con otros de verdad. Si no decimos qué pensamos, porqué lo pensamos y a partir de qué experiencia lo pensamos.
Guardarnos los porqués de lo que decimos, por otra parte, limita y reduce nuestra comunicación a una mera posibilidad de canje, a un simple trueque de datos, intereses, informaciones o cosas que, más allá de que puedan sernos útiles (y que aporte algo a nuestras vidas) dejan fuera nuestras vivencias interiores, humanas, mutuas. Aquello que nos nutre y que quizás por ello es compartible.
c. En nuestros espacios compartidos de decisión y acción
¿Por qué confundimos, tan fácilmente cualquier posición de prioridad con privilegio?
¿Por qué, ante cualquier circunstancia que nos otorga cierta prioridad de disposición o decisión sobre algo, buscamos imponernos o exigimos sumisión? ¿Por qué, ante cualquier cuota fortuita de posición dominante –económica, funcional o aún burocrática– actuamos como si estuviéramos investidos de una autoridad superior que hace del otro alguien dependiente de nuestra arbitrariedad?
¿Por qué solemos actuar como si cualquier eventual atribución sobre algo conllevara el poder disponer del otro a nuestro antojo? ¿Por qué no interpretamos esas situaciones como una posibilidad y responsabilidad de estar al servicio del otro? ¿Por qué tantas veces y ante una situación que nos favorece, nos apropiamos de tiempos, méritos o ideas ajenas?
c.1. ¿Dirigir o mandar?
En el ámbito de lo profesional, contratar a alguien supone que el otro nos brinde un producto o servicio que él mismo aporta a través de un proceso y para el cual se entrenó. Sin embargo, ¡cuántas veces le exigimos que ajuste ese proceso, al que seguiríamos nosotros si fuéramos los médicos, abogados o arquitectos! Confundiendo el derecho a exigir un resultado, con el de inmiscuirnos en el proceso que le corresponde al otro administrar. Exigimos que lo haga “como las haríamos nosotros”, que no tenemos su arte ni sabemos nada de él ¿Se imaginan a un paciente que en plena operación pretenda decirle al cirujano cómo cortar por aquí o por allá? ¿Y que encima se enojase o tratara de soberbio al médico si no hace lo que él le dice, tal como él lo dice y porque él lo dice? ¿Cómo calificaríamos esa intrusión en el terreno de lo ajeno? ¿De arrogancia, soberbia o estupidez? Aunque parezca bizarro y ridículo, invadimos tantas veces el campo de decisión o acción del otro, como si se tratara del nuestro.
Contratar a un profesional supone buscar en el otro un saber y valor agregado específico que posee y que ofrece a los demás, a través de un producto o un servicio. Ya sea una casa, un diseño, un proyecto, un artefacto o un proceso curativo, de gestión, etcétera. Sin embargo, ¿cómo es posible, que por la simple circunstancia de que seamos quien paga, el que aprueba o el que pondrá su sello, nos sintamos con la atribución de someterlo a nuestro parecer o desestimar u obturar el suyo? ¡Cuándo, además, es su criterio el que aporta el valor agregado y no el nuestro!
c.2. ¿Trabajar en equipo y cooperar o mandutear1 y apropiarnos de la iniciativa ajena?
El valor agregado, en el caso del trabajo en equipo, lo brinda el aporte compartido, distribuido y reunido en común: competencias, ideas, desarrollos conceptuales o instrumentales, tareas y esfuerzos. ¡Cómo cuesta sin embargo no confundir la tarea de coordinar o dirigir el equipo con la de imponerse, mandar de forma autoritaria y exigir sumisión! Con qué facilidad, en vez de respetar el lugar donde cada uno está más cómodo y desde el cual puede realizar mejores aportes al grupo, confundimos la tarea de organizar con la de disponer de los demás a nuestro antojo.
En la dirección o coordinación de personas, cuando no se respeta y reconoce el aporte de cada uno y la igualdad entre todos, muta ese rol hacia formas más o menos elegantes de apropiarse de la iniciativa o competencia ajena. Hacia un uso del otro –sobre todo de aquellos que se brindan desinteresadamente– que enajena de mérito al resto y solo beneficia a uno. ¿Qué es lo que hace que confundamos algo tan sublime como lo es construir con otros, con la búsqueda unilateral de un mérito solo entendido como propio?
c.3. ¿Liderar o manipular? Las confusiones en torno al liderazgo
Vivimos en una época signada por la promoción del liderazgo y de las habilidades sociales. Pero que muchas veces olvida que la manipulación ostenta habilidades sociales muy cercanas. La capacidad de empatía, de captar las necesidades y expectativas del otro, de comunicar asertivamente; por ejemplo, o de entusiasmar, cohesionar y motorizar a un grupo detrás de un ideal y objetivo. Pero, ¿qué diferencia y qué hace que confundamos el liderazgo y la manipulación?
Las habilidades sociales son condiciones necesarias del liderazgo. Pero no suficientes. Para ser un verdadero líder es necesario tener temple, integridad, compromiso con uno mismo, con el hacer y con los demás. Esa solidez ni estridente ni sobreactuada que transmite seguridad, esa sensación de encontrarse ante alguien que priorizará los valores en los que cree aunque deba reconocer y rectificar el propio error. Que es capaz de ver más allá de sí y dominar su capricho y afán de figuración. Que transmite un desinterés respecto de sí, por el cual, es capaz de medirse a sí mismo con la misma vara que plantea para los demás. El verdadero liderazgo es claro y se sustenta en la coherencia. Pero igualmente, ¿por qué nos dejamos ganar tantas veces por la confusión?
d. Para con nuestros propios valores: ¿Por qué confundimos tan fácil un valor con su contravalor?
d.1. ¿Éxito o exitismo?
El éxito supone hacer algo bien. También ante los ojos ajenos. Lo cual, una vez hecho, reluce. Pero atender al brillo por sobre el hacer algo bien: ¿no supone valorar lo contrario de lo que implica hacer algo bien? El exitismo, como actitud que confunde la dedicación por el hacer algo con buscar el brillo, ¿no olvida el foco en el proceso en el que se sustenta todo buen hacer? ¿No direcciona a la persona en contra de las reglas del arte que pretende manejar? ¿No desliga el propio ser y atención de ese compromiso con la calidad del proceso en el que se apoya todo arte y buen hacer?
La valoración desmesurada del brillo y el resultado –de transformarse en un fin en sí mismo– ¿no corre el riesgo de justificar cualquier medio para alcanzarlo? Y, en tanto configura nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿no supone además adoptar una inclinación por valorar a los demás, no por su “buen hacer”, sino por el brillo que hubieran podido alcanzar?
He visto, tantas veces y a tantos, inclinarse ante quien ostenta brillo, capacidad de disposición o simplemente dinero –aún desconociendo su hacer o sus logros– que siempre generó en mí dudas. Tantas otras veces vi desestimar a quien comprometido, competente y desinteresado, entregado a hacer las cosas y a hacerlas bien; que me llevó a dudar aún más. Tanto del reconocimiento como del supuesto señorío. ¿No hemos visto a cientos de éstos despojados de reconocimiento? Lo más triste es que tal despojo les haya sobrevenido, justamente, por “no hacer gala” de lo que hacen. Por solo volcar pasión y amor por su trabajo y por el arte del que se trate.
Pero volviendo a nuestras confusiones, ¿qué es lo que nos lleva a no distinguir brillo de señorío y notoriedad de bonhomía? ¿A ver méritos donde no los hay y a no verlos donde los hay?
d.2. ¿Cantidad o calidad? ¿Por qué nos cuesta tanto valorar lo intangible?
Pareciera que, como sociedad, valoramos mucho más lo cuantitativo que lo cualitativo. Los títulos u honores obtenidos, la gente que se conoce o el dinero del que se dispone y que reemplaza al tiempo que se es capaz de ofrecer, la gestión y la calidad del trabajo que se es capaz de hacer. En otras palabras, estimamos tanto lo tangible, que subestimamos lo que está oculto a los ojos: lo que no es fácilmente cuantificable: la capacidad, el talento, el afán, la dedicación, la honestidad. Las actitudes y competencias que hacen a un buen desempeño. No al brillo. Confusión que quizás explique esa tendencia a apropiarse irreflexivamente de las cualidades intangibles del otro: del artista, del hacedor y de todo aquel que hace lo hace, por el valor que encuentra en hacerlo y el amor que pone en ello.
d.3. ¿Buena intención o inconsciencia?
—“Pero, ¡si yo no te quise hacer eso! ¿Cómo podés pensar que quise hacerte daño?”.
Nos autoexculpamos, aludiendo a nuestra falta de mala intención. Liberándonos de toda culpa por el acto realizado. Pero olvidando que ello no borra las consecuencias de lo hecho; ni del perdón que corresponda pedir o del error a enmendar. Exculparnos en la falta de intención no solo supone desestimar el daño y la ofensa. Agrega –al atender solo a lo que sentimos nosotros respecto de lo hecho– el destrato hacia el otro. Su desconsideración. Desentendiéndose de lo hecho y lo provocado con ello en el otro.
e. Las incoherencias en el ÁMBITO de lo PÚBLICO
e.1. ¿De todos o propio?
La primera y principal trampa, que pienso, acecha a todo administrador o gobernante, consiste en confundir lo que se le ha confiado y es de otros –¡o de todos!– con lo propio. Con aquello de lo cual puede disponer según su voluntad, es decir, para, por y según su propio y único parecer. Pero confundir esa prioridad para decidir sobre lo de otros –que es delegada y concedida– con la capacidad de disponer de ello a título personal y sin informar, consultar, ni dar cuenta; es grave. Supone apropiarse del derecho ajeno.
Tal falta de distinción suele a la vez ser fuente de otra mayor: la de confundir gobierno con estado. El patrimonio y derecho común con el propio. Esto conduce a licuar la propia responsabilidad respecto de eso que es común o público; es decir, de todos. Qué ilógico que este tipo de apropiaciones se haya visto acompañada tantas veces por sentidas declamaciones a favor de los que menos tienen y en contra de los que parecen tener algo más. Mientras se enmascara la voluntad privada (del gobernante de turno) con el ejercicio de una voluntad que se considera pública por el solo hecho de haber sido investido para un cargo que, encima, es delegado. Vaya poca consecuencia de la confusión.
e.2. ¿Sensibilidad social o impostura?
¿Qué puede llevar a alguien, que es capaz de sentir pena por un joven muerto por sus ideales décadas atrás (el cual, dicho sea de paso, no optó por la no violencia) a mostrarse indiferente ante el estrago de vidas atropelladas por trenes sin control, de infancias empacadas y sin futuro y de vidas signadas por la lucha diaria y denodada de sustento?
Descartar a cualquier otro y negarle los derechos que exijo para los que considero míos, sea quien sea o piense lo que piense; ¿no supone una incoherencia que, en caso de que se dé justamente en quien debe cuidar a todos, clama al cielo? Hacer diferencia entre unos y otros ciudadanos (es decir, otorgar o cuidar la ciudadanía de unos negándosela a otros) mientras se detenta el poder, ¿no es comportarse como un abusador? ¿No transforma el deber de administrar, en un mecanismo perverso al servicio de la discriminación, la injusticia y la promoción de desigualdad? ¿No es grave tal nivel de incoherencia?
e.3. ¿Inclusión o discriminación?
La idea de inclusión alude a reconocer a todos y cada uno, como parte y partícipe de lo común. Enriquece el ideal de justicia e igualdad con el de equidad: procura ofrecer al desfavorecido –dadas sus circunstancias– las mismas oportunidades que los demás. Pero asistir a algunos sin promover mecanismos de autodesarrollo accesibles a todos, ¿no supone subvencionar la informalidad? Dificultar el trabajo y el esfuerzo diarios por forjar y sostener la propia vida con dignidad –ofreciendo ayudas solo asistenciales y exclusivas para los informales, olvidando a quienes luchan denodadamente cada día por sostener su formalidad– ¿no implica lo contrario de la inclusión y la equidad? ¿No implica discriminar?
Toda persona tiene el derecho inalienable a su dignidad. Justamente por ello, la idea de inclusión no debería verse teñida de conceptos rentísticos o improductivos: los de distribuir una renta generada por algunos como si fuera –sin más– propiedad y derecho de todos. Esta concepción, que equipara la equidad con el quitarle a unos para compensar a otros, ¿no olvida la necesidad de promover condiciones universales que posibiliten el despliegue del propio ser y hacer de todos y cada uno? Entender la equidad así ¿no transmite una visión estancada del ser, que solo puede recibir lo que necesita para vivir y desenvolverse como persona, en lugar de ser capaz –y necesitar– de lograrlo por sí mismo?
Desestimar, por parte de quien gobierna, la responsabilidad de promover y generar condiciones generales de oportunidad, malentiende y tergiversa los conceptos de inclusión y de estado. Confunde y equipara prejuicios con objetivos humanitarios. Coloca a unos (los supuestos excluidos o informales) como sujetos de unos derechos que se niega a otros (los supuestos integrados o formales); a los cuales les exige solo deberes. Lo que termina violando la dignidad de todos, ya que transforma a los primeros en cautivos y a los segundos en huérfanos, víctimas o presas del estado; porque al verlo solo como sujetos de esquila, ni advierte ni atiende sus necesidades reales de desarrollo, las que le permitan sostener sus esfuerzos. Promoviendo así una sociedad injusta y dividida.
Desvincular la idea de inclusión de la de justicia y equidad no solo supone una confusión. Si no también poner en marcha un eficiente sistema para fabricar excluidos: a unos de sus deberes y a otros de sus derechos. Y a todos de la posibilidad indiscriminada de desplegarse y forjar, con dignidad, la propia vida. Obstruyendo la facultad de construir una sociedad equitativa, un país y un estado que, sin olvidarse de asistir a quien más lo necesita para que vea compensadas sus oportunidades de despliegue, procure generar condiciones generales y sostenibles que posibiliten el desarrollo de las potencialidades de todos. Pero claro, reconocer lo que todos –y no algunos o solo nosotros– necesitamos, pide coherencia.
3. La relevancia de reflexionar sobre la incoherencia
a. La incoherencia afecta la calidad de nuestras decisiones
Decidimos en base a parámetros, criterios o razones. A partir de los cuales inferimos, legitimamos o justificamos nuestros comportamientos y rumbos de acción. Pero la tendencia a confundir esos parámetros –tal como acabamos de desarrollar– plantea el siguiente interrogante: ¿en qué consisten, de modo específico, esas confusiones y de qué modo concreto afectan nuestras decisiones?
A la luz de los ejemplos vistos, parecería que nuestras confusiones son producto de aplicar criterios válidos para otras situaciones, pero inválidos para la que se tiene enfrente; para el aquí y ahora. Implicaría algo así como servirse, para resolver una situación actual, del saber o criterio que nos posibilitó resolver otra situación ya vivida, pero sin ponderar o advertir si ese criterio se ajusta acabadamente a la situación concreta que se tiene enfrente.
Acudiendo a términos matemáticos podríamos decir que tal confusión –en la ponderación de las circunstancias concretas que se tienen enfrente acudiendo a experiencias pasadas– equivaldría a pretender encarar una suma de fracciones sumando solo sus numeradores… Pero olvidando calcular –o calculando mal– su común denominador; es decir, aquello que las hace asimilables, comparables o combinables. Equivocando, consecuentemente, en su resultado.
El hecho de que todos los números enteros (1, 2, 3, etc.) presuponen un denominador común igual a 1 (1/1, 2/1, 3/1) implica que como números, todos ellos son iguales a sí mismos (ya que al ser divididos por 1 mantienen su mismo valor: 3/1 = 3; 4/1 = 4). Lo cual permite sumarlos sin atender a su denominador. Pero en virtud de que este es igual para todos.
Contrario a lo anterior, sumar fracciones con denominadores diferentes (1/4 + 3/2 + 5/3) exige encontrar un denominador común que las equipare y las haga sumables entre sí. Lo cual supone como mínimo, compararlos, ponderarlos y atribuirles su cuota de semejanza y particularidad. Si esto se obviase o se atribuyera de manera equivocada, terminará necesariamente en un error de resultado. Ya que equivocará en el encuentro del factor que es el que posibilita sumar los numeradores de forma equiparable.
Otra operación matemática que ejemplifica la invalidez de un razonamiento falaz es la regla de tres; de cuya lógica se nutren los silogismos. Según tal regla, errar en el cálculo del término medio (en la elección del factor que posibilita establecer una relación equiparable entre los dos términos extremos) induce a errar en la adjudicación del aspecto o cualidad compartida o que los hace comparables.
Más allá de que la incoherencia pueda asimilarse a tal o cual error lógico, por el cual adjudicamos indebidamente cualidades de una circunstancia a otra, enfocarla como fenómeno supondría admitir que nuestros errores de razonamiento –ante los que parece, a juzgar por los ejemplos, estamos cotidianamente expuestos– se filtran en nuestras decisiones. Y a través de estas, en nuestras acciones; impactando en sus destinatarios y en nosotros mismos como agentes. Pero, ¿qué implicancias tiene ello?
El hecho de que nuestras confusiones se filtren en nuestras decisiones y acciones indicaría, a priori, que existe una distancia o diferencia entre lo que decimos (pensar, creer, querer o pretender hacer) y lo que hacemos. Que no necesariamente una cosa se corresponde con la otra. Indicaría además que la lógica de nuestro pensar, creer y decir no siempre coincide con la lógica de nuestros actos. Y también que nuestros actos, consecuentemente, exceden o trascienden nuestra subjetividad o intención. Lo antes mencionado dejaría planteada las siguientes cuestiones: primero, si nuestros actos concretos y efectivos expresan realmente –o no– las creencias, ideas, objetivos e intenciones que decimos que inspiran o animan nuestra acción. Si se corresponden o guardan una coherencia práctica. En segundo lugar, si nuestro modo de razonar en orden a nuestra acción –nuestro razonamiento práctico– se ajusta o no a la realidad o situación a la que refiere. O, resumiendo ambas y en otras palabras; si razonamos de acuerdo a lo que decimos pensar y a lo que creemos hacer.
¿Qué otra relevancia tiene que la lógica de nuestros actos pueda no corresponderse con la declamada? Por lo pronto, que lo que hacemos y en realidad sucede, es portador de un significado independiente de nuestros discursos, creencias, ideas u objetivos explícitos. Que puede remitir a lo que verdaderamente anima nuestra acción. A aquello que muestra quiénes somos. Mostrando, en definitiva, nuestros valores reales.
b. ¿Qué aportaría entonces una reflexión que contraste la incoherencia entre lo que decimos hacer o decidir y lo que en efecto hacemos?
Posibilitaría, por lo pronto, verificar la validez de los modos de razonar que aplicamos al decidir y actuar. Contrastar nuestro discurso con los efectos, significados y dinámicas concretas que nuestros actos introducen en el mundo y/o en relación con los demás. Posibilitándonos aprender en el sentido más clásico y humanístico del término. Aprender acerca de lo que implica saber decidir. Pero un saber decidir que no responda a ninguna otra razón, causa, fin o estrategia que no sea considerar que somos y vivimos entre personas. Único y relativo, por tanto, a lo que pueda significar manejarnos como personas.
La posibilidad de aprender a decidir depende, por otra parte, de que seamos capaces de reflexionar de forma sincera sobre lo que decidimos o intentamos decir y también sobre lo que hacemos al actuar. Una reflexión sobre nuestros actos que se vea abierta en las dos direcciones: la que refiere a nosotros mismos y a los demás. Alude a un modo de pensamiento que no solo sea condición para aprender a “saber decidir” y “saber hacer”, sino también que nos sirva para hacernos cargo de todo lo que ello implica: del impacto que nuestra acción genera en nosotros y en los demás. Abriéndonos así a un aprendizaje sobre el “saber vivir” que se vea complementado por el del saber convivir. Alude al punto en el que puedan confluir las ideas de responsabilidad personal y social.
c. ¿Qué agrega que la incoherencia sea un rasgo
idiosincrático?
Que la incoherencia se haya constituido en un rasgo cultural predominante de nuestra sociedad indica que esta se ha cerrado a los aprendizajes recién expuestos. Que ha transformado en habitual –ha naturalizado– un modo de tratarnos que adolece de una falta de comprensión y de criterio para decidir que, además, es socialmente inconducente y desintegrador. Que ha permitido que se instaure un clima de falta de razonabilidad generalizada que, al expandir la discrecionalidad y dificultar el entendimiento mutuo, obtura toda posibilidad de sinérgica social y, con ella, de desarrollo humano.
La pérdida de razonabilidad, al promover que “lo que me a mí parece” sea el criterio predominante en la interacción con los demás, ha dejado los “yo” a merced de una única necesidad: la de satisfacer el puro capricho o impulso momentáneo. Transformando así toda interacción –en tanto que es incapaz de acudir a razones que puedan ser compartidas para entenderse con otros– a un ejercicio de la propia capacidad de imposición que utiliza toda su energía para encontrar el mecanismo que tenga a su alcance para tal fin. Lo que deja abierta de par en par la puerta a la fuerza bruta o el autoritarismo; cuando no al ventajismo de la tan mentada viveza criolla. Todo parecido con la realidad, lamentablemente, no es pura coincidencia.
La naturalización de la incoherencia como rasgo idiosincrático, por otra parte, infecta sistémicamente con aquella actitud todos los niveles, dimensiones y estratos de la sociedad. Impregnando los distintos ámbitos de relaciones mutuas: implicando lo político, lo jurídico-legal, lo institucional, lo social, lo comercial, lo interpersonal y lo personal. Internándonos, como han señalado con justeza algunos de nuestros grandes pensadores, en el reino de lo efímero y animal. Promoviendo formas, modos y efectos que, como una metástasis, atentan contra el significado más profundo y genuino del vivir y convivir humano. Minando nuestra capacidad de actuar como sociedad.
No es casual que la inseguridad sea hoy el peor flagelo que afecta a nuestra sociedad. El producto final de una incoherencia generalizada, que socaba el pilar más básico de la sociedad: la confianza mutua. La creencia básica y compartida de que nos preocuparemos y defenderemos mutuamente unos a otros. Confianza que es preciso reconstituir en todas las dimensiones de nuestra vida social.
4. Desafíos para el logro de una convivencia
sustentable
a. Restablecer la confiabilidad
Necesitamos volver a creer unos en otros. Pero la confianza social y personal no se restituye declamando esta necesidad. No se construye exigiendo. Mi convencimiento es que se logra ofreciendo lo que constituye su contracara y principal requisito: la confiabilidad. Este es el primero de los desafíos que este libro aspira a esclarecer, discernir y proponer como camino a recorrer juntos, aspira a clarificar todo aquello que hemos de poner de nuestra parte para ofrecer al otro lo que necesita, para volver a creer en cada uno y en un nosotros.
Para ello, recorrerá en su primera parte los rasgos y caras de la incoherencia, buscando entender el espectro, la magnitud y el significado de sus manifestaciones y efectos. Su segunda parte apuntará a identificar la hondura de su raíz y el cariz de sus impactos: sus aristas o dimensiones. De modo de poder ahondar y explicitar después el conjunto de requisitos que exige el vivir de forma coherente como personas y como sociedad.
La tercera parte inquirirá, en su inicio, sobre un elemento clave para poder ingresar en el camino de la verdadera coherencia: el de la comprensión cabal de su problemática. Buscará desenmascarar las trampas que se ocultan tras las falsas coherencias: ese conjunto de actitudes que –aún para quien la busca con profundo compromiso ser coherente– amenaza a su persona y su acción, sus destinatarios y la sociedad en general. Buscará identificar los modos de vivir una integridad que, de ser mal entendida, deshumaniza y desvincula de la realidad personal, interpersonal y común. Desenmascarará esas supuestas búsquedas de correspondencia entre lo que decimos y hacemos que llevan –y nos han llevado– a las más aberrantes y completas incoherencias. Lo que permitirá encontrar la piedra angular de la verdadera coherencia: no negar –respecto de uno ni de los demás– los límites a los que nos expone nuestra condición humana.
Despejadas las piedras de las falsas coherencias, los dos capítulos finales se adentrarán en el tipo de integridad específica que nos posibilita y exige nuestra limitada condición humana. Inquirirán sobre aquello que necesitamos admitir, reconocer e intentar vivir para poder adentrarnos en el camino de una coherencia que vea posibilitado el despliegue del ser de cada uno y de todos. Lo cual supondrá redescubrir, a la vez, el vínculo entre esa aceptación de la condición humana y el despliegue de sus posibilidades de crecer y progresar como persona y como sociedad; de su horizonte de desarrollo. Develando, por otro lado, su nexo con una idea algo olvidada, mal entendida o comprendida en su dimensión solo individual. Una “idea de bien” que, bien entendida, se ve intrínsecamente asociada a la de una tensión hacia –y una orientación básica– que incluye siempre, junto con la consideración y el respeto hacia uno mismo, la del otro y la de todo lo que se tiene en común con él.
De todo ello surgirá –ahora si en el contexto de la comprensión integradora que busca recorrer y ofrecer este trabajo– los requisitos de una coherencia creíble y real. Requisitos que surgen como expresión de la exigencia más específica del vivir y convivir humano. Exigencia que, al sumergirnos en un camino de aprendizaje que nunca acaba, será capaz de abrirnos, de forma genuina, personal y compartida, hacia el futuro. Hacia un horizonte que, al ofrecernos la posibilidad de trascender tanto el error como el eventual daño; nos permita sortear la hipocresía o la banalidad, para volver a elegir el bien. Expresión que encierra el imperativo más íntimo, personal y social de nuestro llamado a ser. Ese imperativo que se vislumbra el primer acto de la creación ¡crecer!
b. Generar las condiciones para poder desarrollarse como personas y como sociedad
Son muchos los argentinos que se destacan y son reconocidos en diferentes y dispares países. En distintos quehaceres: ciencia, deporte, arte, actividades profesionales y empresas. Reconocimientos que permiten inducir que sus dones, condiciones, cualidades y valías personales ofrecen resultados bien tangibles cuando se ven potenciados por contextos sociales, organizacionales e institucionales que promueven su despliegue. Pero a la vez nos permite preguntarnos ¿qué ocurre con el talento en nuestra tierra? ¿Por qué se ve impedido de sobresalir en reiteradas oportunidades?
Parecería que en nuestro suelo, el despliegue del talento se ve opacado, imposibilitado o no reconocido. Las mismas habilidades que nos destacan afuera ven diluida su capacidad de aparecer, crecer y dar frutos en el contexto local. En vez de verse facilitados por nuestra organización común, parecen ser obturados y obturar. Obscurecidos y obscurecer. Trabarse y trabar. Verse dificultados y dificultar. Si la política es “el arte de lo posible” –de lograr y realizar aquello que podría ser o no ser, o ser de una manera u otra– parecería que a nivel país nos es esquivo como arte. ¿No será que hemos trocado sin notarlo, el espíritu de superación –propio de lo humano– por el de lucha, que es animal?
c. Ser para poder
“Para resolver el problema que queremos resolver,
debemos cambiar la forma de pensar que originó el problema”.
Einstein
Nadie puede dar lo que no es, ni tiene. Podremos cambiar de forma genuina y sustentable si somos capaces de cambiar nosotros. Si dejamos de ser “más de lo mismo”. Así como para Einstein debemos cambiar nuestra “forma de pensar” para resolver nuestros problemas; este trabajo apela y propone que nos transformemos por dentro. Que busquemos ser. Que nos comprometamos con nuestra comprensión de la realidad y de las cosas, con nuestros valores y con nuestra posibilidad de actuar. Como personas y como sociedad. Pero para ello es necesario que nos abramos a un aprendizaje que no tema hacerse cargo de las propias debilidades y errores –negándolos– y busque integrarlos de una forma superadora. Que aspiremos a lo que se nos presenta como bueno. Y que seamos capaces de confiar en eso, que es algo diferente y de mayor peso específico que confiar en nosotros mismos. Confiar en una vida (con mayúsculas), que la miremos desde donde la miremos, nos excede. Y que por eso nos pide ¿quizás? que nos enfrentemos a ella con una cuota de reverencia. Con una humildad y un respeto que aporten el coraje para atreverse a encontrar las fortalezas que esconden nuestras debilidades. Porque creer en algo más que en sí mismo puede no ser una utopía. Quizás, pueda ser la antorcha que ilumine el camino de lo verdaderamente humano, de lo que nos une y reúne, sin dejar por ello de promover el despliegue y la identidad personal de cada uno. Esto es lo que propone nuestro desafío.