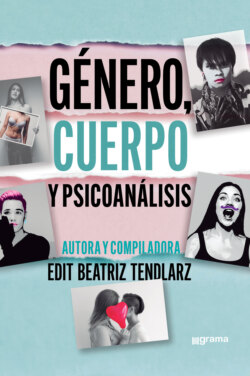Читать книгу Género, cuerpo y psicoanálisis - Gustavo Dessal, Mónica Torres - Страница 12
ОглавлениеEl ombligo de Lacan Gerardo Arenas
Durero, Miguel Ángel y Tiziano se cuentan entre esos grandes renacentistas que no se privaron de pintar un ombligo en sus bellos Adanes. Idéntico detalle figura en innumerables mosaicos bizantinos. Inútil invocar inadvertencia: el ombligo de Adán caldeaba los ánimos desde el medioevo. Era un símbolo, un estandarte, un arma, y así debieron de entenderlo tanto los creadores de esas obras como los clérigos y mecenas que las encargaban y costeaban. En efecto, el pecado original sólo sirve de base para erigir una moral religiosa si la gente puede identificarse con Adán. Por lo tanto, ese ombligo plantea un serio dilema. Si el artista quiere ser fiel a las Sagradas Escrituras, debe omitirlo. Ahora bien, ser humanos parece inseparable de tener a una mujer por madre y a un hombre por padre; pero, en nuestra magna saga, Adán, Eva y Jesús son excepciones (¡bíblicamente certificadas!), y, si Adán es diferente de mí, ¿por qué habría yo de cargar con su pecado? La falta de ombligo, signo de la singularidad del primer hombre, obstaculizaría mi potencial identificación con él. Ergo, a fin de que la religión alcance a todos, la sacra biología deberá ser discretamente puesta entre paréntesis, y un ombligo habrá de coronar el vientre adánico. Las esculturas de Dalí y de Botero no dejaron de testimoniarlo.
Ahora bien, como un efecto directo (también indirecto, mediatizado por la cultura) de la ciencia moderna y, sobre todo, de sus aplicaciones técnicas, la lista de esas excepciones se ha extendido en gran medida. Los términos padre y madre perdieron la connotación natural de antaño, e incluso dejó de ser obvio que la pareja parental haya de ser heterosexual… ¡y esto cuando tal pareja existe! En consecuencia, las preguntas ¿Qué es un padre? y ¿Qué es una madre? se han tornado muy difíciles de responder.
Desde Freud en adelante, los psicoanalistas no hemos sido ajenos a este devenir, y, en la tarea colectiva de desmantelar la supuesta evidencia biológica de la maternidad y de subrayar el carácter esencialmente cultural de la paternidad, hemos aportado y seguimos aportando lo nuestro. En este sentido Lacan dio un paso de gran alcance al distinguir el padre imaginario, el padre real y el padre simbólico, y otro aún mayor cuando aisló esa original función que (para aprovechar sus resonancias religiosas, y acaso como un guiño a los conspicuos jesuitas que seguían su enseñanza) bautizó Nombre-del-Padre.
Definir esta función requiere partir del deseo. No el deseo en abstracto, sino el deseo del otro. Y no cualquier otro, sino ese Otro primordial del cual dependo y al cual debo, de entrada y con urgencia, descifrar e interpretar. Si por convención, costumbre o pereza decimos que ese Otro primordial es la madre (aunque, como dijimos, ello no sea ya un requisito indispensable y resulte cada vez más dudoso), nuestro punto de partida será el deseo de la madre, con su carácter enigmático y, al mismo tiempo, acuciante. ¿Qué quiere ella en lo que a mí respecta? Si no soy autista, este asunto, más que importarme, pronto pasa a ser el centro de mi atención, de mi mundo, de mi vida. ¿Bastará con adquirir un mínimo dominio de la lengua y lanzarle esta pregunta al Otro en cuestión, para luego esperar que, con buena voluntad, nos brinde la anhelada respuesta? Lamentablemente no. Por más empeño que ponga en respondernos, el Otro no podrá decirnos nada que no sean sus anhelos o sus aspiraciones, sus ideales o sus requerimientos. Jamás logrará formular lo que en sentido estricto denominamos su deseo, y no por accidente, negligencia o ignorancia, sino por causas estructurales.
Algunas imágenes ayudarán a comprender esta desgracia. El protagonista del Poema conjetural de Borges se lamenta: él, que estudió “las leyes y los cánones”, declaró la independencia y anheló “ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes”, está a punto de ser asesinado entre ciénagas y por bárbaros. No obstante, “un júbilo secreto” de pronto lo invade cuando descubre lo siguiente:
A esta ruinosa tarde me llevaba
el laberinto múltiple de pasos
que mis días tejieron desde un día
de la niñez. Al fin he descubierto
la recóndita clave de mis años.
En otras palabras, todos los pasos que este hombre dio antes de acabar su órbita, todos esos giros de su vida dibujan, en su recorrido íntegro –cuando “el círculo se va a cerrar”, dice– lo que habrá sido su recóndito deseo.
Algo similar ocurre si enroscamos un alambre en torno a un anillo: tras repetir veinte veces el mismo movimiento, el alambre no ha dado veinte vueltas, sino veintiuna, pues además dio una vuelta al agujero central.
La relación entre las vueltas contadas y la no contada remeda la relación entre las respuestas del Otro (sus anhelos, aspiraciones, ideales o requerimientos) y su deseo. Por más que ese deseo suyo palpite en cada una de sus respuestas, no equivale a ninguna de ellas –cuya serie, empero, forma esa “vuelta no contada” que animó todo el movimiento.
Si dirijo al Otro la pregunta ¿Qué deseas en cuanto a mí?, pues, lo condeno a la impotencia, ya que todo lo que diga pertenecerá al registro de lo que espera de mí (sus demandas) o lo que quiere para mí (sus ideales), es decir, el de las vueltas contables, pero no al registro del deseo, que es la vuelta no contada. Esa respuesta, sea la que fuere, siempre falta. ¿Acaso mi pregunta quedará, pues, irremediablemente abierta? Tal vez sí, tal vez no…
En suma, el inarticulable deseo de la madre (abreviémoslo DM) es un término que falta en el Otro. Ahora bien, en ciertas condiciones puede ocurrir que un término distinto, que sí está presente en el Otro, funcione como una metáfora de aquel término faltante y, por lo tanto, asigne un significado –más o menos poético– a ese enigmático deseo.
Algo semejante ocurre cuando procuramos nombrar un sentimiento: no hay palabra justa que lo defina, por supuesto, pero si digo Arrancas de mí las mejores notas, mi partenaire se hará una idea de lo que me causa. La operación metafórica es, de ese modo, capaz de realzar el vago sentido de un término existente (amor, en este ejemplo) sustituyéndolo por otro. La magia de esa operación puede extender su influjo y dar todo su significado a un término estructuralmente inexistente. Y tal es el mecanismo mediante el cual DM, a pesar de que falta en el Otro, puede adquirir una significación.
El término capaz de metaforizar el inarticulable DM es lo que Lacan, hace unos sesenta años, denominó Nombre-del-Padre (abreviémoslo NP). Y con sólo decir esto hemos vuelto, desde otro ángulo, a nuestro punto de partida. En efecto, ya habíamos señalado el forzamiento y la reducción que entrañan igualar el Otro primordial a la madre. Y en esta irrupción del término padre cuando lo que está en juego es nombrar aquello que opera la metáfora del deseo materno –pero ¿por qué materno?, ¡la metáfora del deseo del Otro!–, ¿no hay acaso un forzamiento y una reducción de la misma especie?
Hace décadas que hablamos de la operación por la cual NP deviene metáfora de DM. Sin embargo, por más que, en la época en que esa operación fue formalizada, ser humanos seguía pareciendo inseparable, según dijimos, de tener a una mujer por madre y a un hombre por padre, las configuraciones familiares contemporáneas en absoluto se condicen con lo que los términos padre y madre –más y más vaciados de sentido a medida que avanza nuestro siglo– pretenden subsumir. Conservarlos en esa metáfora ya es una concesión comparable a la de los ombligos adánicos de Durero, de Miguel Ángel o de Tiziano. ¿Por qué no llamarla, entonces, el ombligo de Lacan?
Es hora de interrogar, más a fondo aún, los términos con que caracterizamos los aspectos centrales de las estructuras subjetivas. Esa tarea redundará en una ganancia conceptual que, de por sí, bastará para justificar el empeño. Y, por sobre todas las cosas, ella preparará al psicoanálisis para acoger las nuevas formas del malestar en la cultura y permitirá al analista deshacerse de los prejuicios que aún lastran la teoría de su práctica. ¿Cómo empezar? Aquí también, como es usual, los artistas nos llevan la delantera. Pero no es imprescindible recurrir a las irónicas distopías futuristas de Houellebecq. A este respecto puede enseñarnos mucho el sólo hecho de estudiar los desafíos cotidianos que Mitchell y Cameron, la pareja gay de la serie televisiva Modern family, enfrentan en la crianza de su hija. Perfecto paradigma de los vástagos de familias homoparentales, esta niña presenta todos los caracteres que la teoría atribuye a quienes han construido una metáfora paterna lograda. ¿Significa esto que algún miembro de la pareja parental debe ser considerado “madre”, y el otro, “padre”? En caso de que uno fuese “madre”, ¿debe por ello (o para ello) estar en una posición femenina? ¿Es posible que DM sea sostenido o encarnado por dos personas? ¿Qué funciona como NP en ese caso? Las preguntas relevantes –y pertinentes– se multiplican. Esto pone de manifiesto que, así como dos mil quinientos años después de Sófocles el complejo de Edipo ya no puede seguir siendo lo que era, tampoco podemos aceptar sin cambios la metáfora que Lacan formalizó hace tan sólo medio siglo.
A sabiendas o no, los psicoanalistas hemos ido pintando ombligos en diversos puntos de nuestros desarrollos. Sin embargo, no saltan a la vista. Habrá que descubrirlos.
Bibliografía
Arenas, G., La flecha de Eros, Buenos Aires, Grama ediciones, 2012, cap. 18.
Borges, J. L., “Poema conjetural”, en Obras completas, Emecé, Buenos Aires, 1974.
Lacan, J., “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, en Escritos, vol. 2, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2009.
Lacan, J., El Seminario, Libro 5, Las formaciones del inconsciente, Paidós, Buenos Aires, 1999.
Laurent, E., El reverso de la biopolítica, Grama ediciones, Buenos Aires, 2016.