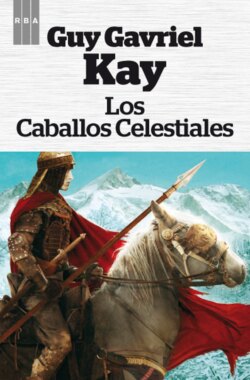Читать книгу Los caballos celestiales - Guy Gavriel Kay - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеLos ejércitos del imperio habían cambiado durante los últimos cincuenta años, y seguían haciéndolo. El viejo sistema del fupei, una milicia campesina reclutada durante una parte del año que después regresaba a sus granjas para la cosecha, se había vuelto cada vez más inadecuado para las necesidades de un imperio en expansión.
Las fronteras se habían ampliado hacia el oeste, el norte, el noreste e incluso el sur al otro lado del Gran Río a través de los trópicos azotados por las enfermedades, en dirección a los mares de los buceadores de perlas. Habían aumentado las colisiones con los taguran en el oeste y con las diversas facciones tribales bogü al norte, al igual que la necesidad de proteger el flujo de productos de lujo que llegaban por las Rutas de la Seda. La aparición de fuertes y guarniciones fronterizas cada vez más alejados había acabado con el sistema de milicias con sus idas y venidas de campesinos-soldados.
Los soldados eran ahora profesionales, o eso es lo que se suponía. Tanto los soldados como sus oficiales eran reclutados cada vez más entre los nómadas más allá de la Gran Muralla, atraídos y civilizados por los kitan. Incluso los gobernadores militares eran ahora con frecuencia extranjeros. Desde luego, lo eran los más poderosos.
Esto suponía un cambio. Uno grande.
Los soldados servían durante todas las estaciones y, desde hacía años, recibían su sueldo del tesoro imperial. Un ejército virtual de campesinos y obreros los apoyaba construyendo fuertes y murallas, y suministrándoles alimentos, armas, ropa y entretenimiento de todo tipo.
Esto proporcionaba guerreros mejor entrenados y más familiarizados con el terreno, pero un ejército permanente no dejaba de tener sus costes, y el aumento de los impuestos era solo la consecuencia más evidente.
Durante los años de buenas cosechas, cuando se disfrutaba de una paz relativa, sin sequías ni inundaciones, con la riqueza fluyendo de una forma extraordinaria hacia Xinan, Yenling y las demás grandes ciudades, el coste de los ejércitos nuevos era soportable. Durante los años duros se convertía en un problema. Y otras circunstancias, que no eran tan evidentes, empezaban a imponerse. Durante la marea más baja, de una persona o de una nación, a veces se pueden ver las primeras semillas de la futura gloria si se mira hacia atrás con un ojo atento. En la cima absoluta del éxito, se pueden oír los insectos que roen desde el interior la madera de sándalo más extravagante si las noches son lo suficientemente silenciosas.
Era una noche lo suficientemente silenciosa. Los lobos habían estado aullando en el cañón, pero ahora habían parado. La oscuridad clareaba para aquellos que estaban de guardia en las almenas de la Fortaleza de la Puerta de Hierro, y daba paso a un amanecer casi de verano. La luz pálida empujaba hacia atrás una cortina de sombras —como si fuera un espectáculo de marionetas en un mercado de pueblo— por el espacio estrecho entre las paredes de la quebrada.
Aunque eso, pensó Wujen Ning, en su puesto en la muralla, no era del todo cierto. El telón de los teatros callejeros se corría hacia un lado, como los que había visto en Chenyao.
Ning era uno de los kitan de nacimiento de la guarnición, y había seguido en el ejército a su padre y a su hermano mayor. Para él no existía ninguna granja familiar en la que apoyarse para obtener ingresos o a la que volver de visita. No estaba casado.
Pasaba su permiso de mediados de año en el pueblo, entre la Puerta de Hierro y Chenyao. Allí había vinaterías, vendedores de alimentos y mujeres con las que gastar su tira de monedas. En una ocasión, le dieron dos semanas de permiso, y las pasó en Chenyao, a cinco días de camino. Su hogar se encontraba demasiado lejos.
Chenyao había sido, desde todos los puntos de vista, la ciudad más grande en la que jamás había estado. Le atemorizó tanto que, desde entonces, no había vuelto a ir jamás. No creía a los demás cuando le decían que, para ser una ciudad, no era tan grande.
Aquí, en el paso, en su quietud, la luz del amanecer se filtraba hacia abajo. Primero iluminaba la cima de los riscos, los liberaba de las sombras, y se abría camino hacia el suelo del valle, que seguía envuelto en tinieblas a medida que el sol se levantaba sobre el poderoso imperio que se extendía a sus espaldas.
Wujen Ning nunca había visto el mar, pero le gustaba imaginarse cómo las vastas tierras de Kitai se extendían hacia el este hasta el océano y las islas donde moraban los inmortales.
Miró hacia el patio polvoriento y a oscuras. Se ajustó el yelmo. Ahora tenía un comandante que estaba obsesionado con que los yelmos y los uniformes se debían llevar de forma adecuada, como si una horda de taguran aullantes fuera a bajar en tromba por el valle en cualquier momento y fuera a pasar por encima de las murallas de la fortaleza si veían que una túnica o una funda de la espada estaban torcidas.
«Como si…», pensó Ning. Escupió por encima de la muralla a través del diente que le faltaba. Como si el poder del Imperio kitan con su esplendorosa Novena Dinastía, y los trescientos soldados en este fuerte que dominaba el paso fueran una molestia, como si fueran mosquitos.
Mató a uno de esos bichos, que se posaba sobre su cuello. Eran peores en el sur, pero a estas horas, antes del amanecer, muchos chupasangres despertaban; ellos sí que eran una lata. Miró hacia arriba. Nubes dispersas y el viento del oeste en su cara. Las últimas estrellas casi habían desaparecido. Estaría fuera de servicio tras el próximo toque de tambor, así que podría bajar a tomar el desayuno y luego irse a dormir.
Miró hacia la quebrada vacía y se dio cuenta de que no lo estaba.
Lo que vio, en la niebla que se iba levantando lentamente, hizo que gritara para que un mensajero fuese a buscar al comandante.
Un hombre solo acercándose antes del amanecer no era una amenaza, pero era algo suficientemente extraño para que un oficial subiera a la muralla.
Después, cuando ya estaba más cerca, el jinete levantó la mano, haciendo un gesto para que le abrieran las puertas. Al principio, Ning se quedó sorprendido por la arrogancia del gesto; entonces vio el caballo que el hombre montaba.
Observó cómo se acercaban, cómo el caballo y el jinete se perfilaban con más claridad, como espíritus que entraban en el mundo real a través de la niebla. Ese era un pensamiento extraño. Ning volvió a escupir, esta vez por los dedos, en señal de protección.
Quiso ese caballo desde el momento en que lo vio. Todos los hombres en la Puerta de Hierro lo iban a querer. Por los huesos de sus honorables ancestros, pensó Wujen Ning, cualquier hombre en el imperio lo querría.
—¿Por qué estás tan seguro de que no la condujo hasta ti? —preguntó Bytsan.
—Él la trajo a ella. O ella lo trajo a él.
—Deja de ser ingenioso, kitan. Sabes a qué me refiero.
Un poco de irritación comprensible. Iban por lo menos por la octava o la novena copa de vino; entre los estudiantes de Xinan se consideraba de mala educación contarlas.
Mientras tanto, había caído la noche en el exterior, pero estaba iluminada por la luna, de manera que el interior de la cabaña parecía plateado.
Tai también había encendido velas, pensando que la luz ayudaría al otro hombre. Los fantasmas estaban en el exterior, como siempre. Se podían oír sus voces, como siempre. Tai estaba acostumbrado, pero se sentía incómodo cuando caía en que esta era su última noche. Se preguntaba si ellos lo sabrían, de alguna manera.
Bytsan no estaba —no podía estar— acostumbrado a nada de esto.
Las voces de los muertos transmitían ira y pesar, a veces un dolor oscuro y duro, como si estuvieran atrapados para siempre en el instante de su muerte. Los sonidos se arremolinaban al otro lado de las ventanas de la cabaña, deslizándose por encima del techo. Algunos llegaban desde más lejos, desde el lago o los árboles.
Tai intentaba recordar cómo se había quedado sin aliento durante las primeras noches de esos dos años. Era difícil recuperar esas sensaciones de terror después de tanto tiempo, pero se recordaba sudando y temblando, abrazado en la cama a la funda de una espada.
Si unas copas de vino de arroz caliente iban a ayudar al taguran a enfrentarse a cien mil fantasmas, menos los que había enterrado Shen Tai durante dos años…, así iba a tener que ser. Era la forma correcta.
Habían enterrado a Yan y a la asesina en la fosa que Tai había empezado a cavar esa misma tarde. No era lo suficientemente profunda para los huesos que había planeado enterrar, lo que la convertía en el hoyo ideal para un kitan y una Kanlin recién muertos, uno por espada, otra por flechas, a los que habían enviado a la noche.
Los habían envuelto en pieles de oveja que no estaba utilizando (y que no volvería a usar), y los llevaron hasta la fila de túmulos con las últimas luces del día.
Tai había saltado a la fosa, el taguran le había bajado el cuerpo de Yan y él dispuso a su amigo en el suelo y luego salió de la tumba.
Después, tiraron a la asesina al lado de Yan y palearon la tierra que Tai había extraído de vuelta a la fosa abierta. Golpearon con fuerza por encima y alrededor del hoyo con el lado plano de las palas, para proteger los dos cuerpos de los animales que pudieran venir. Tai pronunció una oración de las enseñanzas del Camino y escanció una libación sobre la tumba, mientras que el taguran miraba hacia el sur, en dirección a sus dioses.
Para entonces, ya casi estaba oscuro y habían regresado con prisa a la cabaña mientras el lucero vespertino, al que el pueblo kitan llamaba «Gran Blanco», aparecía en el oeste, siguiendo al sol poniente. Estrella de poetas por las noches, de soldados por la mañana.
No tenía nada parecido a un alimento fresco. En un día normal, Tai podría haber pescado un pez, recogido huevos, cazado un pájaro y los habría preparado para cocinarlos al final del día, pero hoy no había tenido tiempo para nada de eso.
Habían cocido cerdo seco y salado, y lo comieron con col y avellanas en cuencos de arroz. El taguran había traído melocotones tempranos, que eran sabrosos. Y tenían el nuevo vino de arroz. Bebieron mientras comían y siguieron después de terminar la cena.
Los fantasmas habían aparecido con la luz del lucero.
—Sabes a qué me refiero —repitió Bytsan, un poco demasiado alto—. ¿Por qué estás tan seguro de él? ¿Chou Yan? ¿Confías en todo el mundo que dice ser tu amigo?
Tai negó con la cabeza.
—No forma parte de mi naturaleza ser confiado. Pero Yan estaba demasiado orgulloso de sí mismo cuando me vio, y demasiado sorprendido cuando ella blandió las espadas.
—¿Un kitan no puede fingir?
Tai negó de nuevo con la cabeza.
—Lo conocía. —Sorbió el vino—. Y alguien me conoce a mí si a ella le dijeron que no luchase. Me dijo que habría preferido matarme en combate. Que sabía que estaba aquí. Yan no lo sabía. Ella dejó que fuera primero a casa de mi padre. No dijo dónde estaba para que Yan no sospechase. Quizá. No era un hombre suspicaz.
Tai miró atentamente a Bytsan, considerando todo lo que había dicho.
—¿Por qué te iba a temer una guerrera Kanlin?
Después de todo, no estaba tan borracho. Tai no era consciente del daño que podía hacer su respuesta.
—Me entrené con ellos. En la Montaña del Tambor de Piedra, durante casi dos años. —Espió la reacción del otro hombre—. Me llevará tiempo recuperar mis habilidades, pero es posible que alguien no quisiera correr el riesgo.
El taguran lo miraba fijamente. Tai sirvió más vino de la botella que se encontraba sobre el brasero. Bebió de su copa y la volvió a llenar. Hoy había muerto aquí un amigo. Había sangre en la ropa de cama. Y había también un nuevo agujero en el mundo por el que podía entrar la pena.
—¿Lo sabe todo el mundo? ¿El tiempo que pasaste con los Kanlin?
Tai negó con la cabeza.
—No.
—¿Te entrenaste para ser un asesino?
El error habitual e irritante.
—Me entrené para aprender su modo de pensar, su disciplina y su manejo de las armas. Suelen ser guardias o garantes de una tregua, no asesinos. Me fui de forma bastante abrupta. Es posible que alguno de mis maestros aún sienta cierto afecto por mí. Otros es posible que no. Fue hace años. Siempre dejamos cosas atrás.
—Bueno, eso es bastante cierto.
Tai bebió vino.
—¿Creen que los utilizaste? ¿Que los engañaste?
Tai estaba empezando a lamentar haberlos mencionado.
—Ahora solo los comprendo un poco más.
—¿Y a ellos no les gusta?
—No. No soy un Kanlin.
—¿Qué eres?
—¿Ahora mismo? Me encuentro entre dos mundos, sirviendo a los muertos.
—Oh, bueno. De nuevo el kitan listillo. ¿Eres un soldado o un mandarín de la corte, o que los jodan a todos?
Tai consiguió esbozar una sonrisa.
—Ni lo uno ni lo otro. Que los jodan a todos.
Bytsan apartó rápidamente la mirada, pero Tai vio cómo sofocaba una sonrisa. Era difícil que no te cayera bien este hombre.
—Esa es la verdad, capitán —añadió en voz más baja—. Hace años que abandoné el ejército, y aún no me he presentado a los exámenes del servicio civil. No me hago el listillo.
Bytsan extendió de nuevo su copa, que volvía a estar vacía, antes de contestar. Tai la llenó, al igual que la suya. Esto le empezaba a recordar las noches en el Distrito Norte. Soldados o poetas, ¿quién era capaz de beber más? Una cuestión reservada para la eternidad, o para los sabios.
—No necesitas que te salvemos —comentó el taguran después de un momento, también en voz baja.
En el exterior, algo chilló.
No pudo fingir que se trataba de un animal, ni que era el viento. Tai conocía esa voz en particular. La oía todas las noches. Le hubiera gustado haber sido capaz de encontrarla y enterrarla antes de irse. Pero no había forma de saber dónde yacían unos huesos determinados. Eso lo había aprendido en dos años. Dos años que finalizaban esta noche. Se tenía que ir. Habían enviado a alguien hasta este lugar remoto para matarlo. Tenía que saber por qué. Vació de nuevo la copa.
—No pensé que alguien fuera a atacarla —comentó—. Ni que ibas a ser tú tras regresar.
—Bueno, por supuesto, si no no habríamos venido.
Tai movió la cabeza.
—No, eso significa que tu valor merece ser honrado.
Se le ocurrió algo. A veces el vino envía pensamientos a través de canales que no habrías encontrado de otra manera, como cuando los juncos de un río esconden un afluente en el pantano y poco después lo revelan.
—¿Esa es la razón por la que dejaste que el joven disparase las dos flechas?
La mirada de Bytsan bajo la luz menguante era incómodamente directa. Tai empezaba a sentir los efectos del vino.
—Estaba aplastada contra la cabaña —contestó el taguran—. Le iban a arrancar la vida. ¿Para qué gastar una flecha?
Como mucho era media respuesta.
—¿Por qué perder la oportunidad de otorgar a los soldados un tatuaje y una ocasión para vanagloriarse? —reflexionó Tai con ironía.
El otro hombre se encogió de hombros.
—Eso, también. De hecho, volvió conmigo.
Tai asintió.
—¿Saliste corriendo porque sabías que te ayudarían? —dijo con un hilo de voz. ¿Y por qué no? Ahora mismo estaban escuchando los gritos en el exterior. Y los aullidos.
Tai regresó a los desesperados momentos que transcurrieron después de la muerte de Yan.
—Corría en busca de la pala.
Bytsan sri Nespo rio, un sonido rápido y sorprendente.
—¿Contra unas espadas Kanlin?
Tai descubrió que él también estaba riendo. El vino formaba parte de la risa. Y el recuerdo del miedo. Pensaba que iba a morir.
Se habría convertido en uno de los fantasmas de Kuala Nor.
Bebieron de nuevo. La voz chillona se había callado. Pero estaba empezando otra de las malas, una de las que parecía que seguía muriendo, insoportable, en algún lugar de la noche. Escucharla hería el corazón, desgastaba los bordes de la mente.
—¿Piensas en la muerte? —preguntó Tai.
El otro hombre lo miró.
—Todo soldado lo hace.
Era una pregunta injusta. Era un extraño, de un pueblo que no hacía mucho había sido enemigo y que lo más probable era que lo volviera a ser en los próximos años. Un bárbaro tatuado de azul que vivía más allá del mundo civilizado.
Tai bebió. El vino taguran no iba a sustituir el vino de uva aromatizado de las mejores casas del Distrito Norte, pero era lo suficientemente bueno para esa noche.
—Dije que teníamos que hablar —murmuró Bytsan de repente—. Eso es lo que le dije a Gnam, ¿te acuerdas?
—¿No hemos hablado lo suficiente? Es una lástima…, es una lástima que Yan esté enterrado ahí fuera. Te habría hablado hasta que te hubieras quedado dormido, aunque solo hubiera sido para descansar un poco de su voz.
Enterrado ahí fuera.
Qué lugar más inadecuado para que yazca un hombre amable y parlanchín. Y Yan había llegado hasta tan lejos… ¿Portando qué noticias? Tai no lo sabía. Cayó en que ni siquiera sabía si su amigo había aprobado los exámenes.
Bytsan apartó la mirada.
—Si alguien envió un asesino, puede enviar otro —comentó contemplando la luz de la luna a través de la ventana—, cuando vuelvas o mientras estés de camino. Lo sabes.
Lo sabía.
—Pasaron por la Puerta de Hierro —añadió Bytsan—. Preguntarán dónde están los dos.
—Se lo explicaré.
—E informarán a Xinan.
Tai asintió. Por supuesto que lo iban a hacer. ¿Una guerrera Kanlin que había ido tan al oeste para matar a alguien? Eso era importante. No para conmover al imperio, Tai no era tan relevante, pero sí que era digno de un informe emitido por algún somnoliento fuerte fronterizo. Y, además, lo enviarían por correo militar, que era muy rápido.
—Entonces, ¿ya se ha acabado tu período de luto? —preguntó Bytsan.
—Casi habrá concluido cuando llegue a Xinan.
—¿Allí es adonde vas?
—Tengo que hacerlo.
—¿Porque sabes quién la envió?
No se lo esperaba.
«Fue Xin Lun quien me lo sugirió». Esas fueron las últimas palabras de Yan en la tierra, vivo, bajo los nueve cielos.
—Es posible que sepa por dónde empezar a buscar.
Era posible que supiera más que eso, pero esta noche no estaba preparado para pensar en ello.
—Entonces, tengo otra sugerencia —comentó el taguran—. Dos. Para intentar que permanezcas con vida. —Rio brevemente, vaciando otra copa—. Parece que mi futuro está ligado al tuyo, Shen Tai, y al regalo que te han entregado. Es necesario que sigas vivo durante el tiempo suficiente para enviar a buscar a tus caballos.
Tai reflexionó sobre ello. Tenía sentido, desde el punto de vista de Bytsan; no había que pensar mucho para ver la verdad que albergaba.
Las dos sugerencias del taguran habían sido buenas.
Tai no habría caído en ninguna de ellas. Tenía que recuperar su sutileza antes de llegar a Xinan, donde lo podían exiliar por hacer una reverencia de más o de menos, o por hacerla primero a la persona equivocada. Aceptó las dos ideas del otro hombre, con un añadido que parecía adecuado.
Terminaron la última botella, apagaron las luces y ambos se fueron a dormir.
Hacia lo que muy pronto se iba a convertir en la mañana, cuando la luna avanzaba hacia el oeste, el taguran dijo en voz baja desde el lugar en el que estaba tendido en el suelo:
—Si fuera a pasar dos años aquí, pensaría en la muerte.
—Sí —respondió Tai.
La luz de las estrellas. Las voces en el exterior, subiendo y bajando. La estrella de la Tejedora se había dejado ver un rato, brillando en la ventana. En el extremo más alejado de su amor en el Río del Cielo.
—Ahí fuera se trata en su mayor parte de pena, ¿verdad?
—Sí.
—Aun así la habrían matado.
—Sí.
Tai reconoció al guardia por encima de la puerta; había ido al lago al menos dos veces con los suministros que le enviaban. No recordaba su nombre. Aunque sabía que el nombre del comandante era Lin Fong. Un hombre pequeño y seco, con la cara redonda y una actitud que sugería que el fuerte en el Paso de la Puerta de Hierro era solo un sitio provisional, un interludio en su carrera.
Por otro lado, el comandante había ido a Kuala Nor unas pocas semanas después de llegar al fuerte el otoño anterior, con el objetivo de ver personalmente al hombre extraño que estaba allí enterrando a los muertos.
Se había inclinado dos veces ante Tai antes de partir con los soldados y el carro; podía seguir confiando en que enviaría los suministros. Era un hombre ambicioso, el tal Lin Fong, y obviamente consciente, durante su visita al lago, de quién había sido el padre de Tai. Sus rasgos mostraban arrogancia, pero Tai también tenía la sensación de que había honor en él y de que era consciente de la historia de este campo de batalla entre las montañas.
No era alguien al que hubieras escogido como amigo, pero tampoco era ese el papel que debía desempeñar en la Puerta de Hierro.
Estaba de pie, impecable en su uniforme, justo al otro lado de la puerta cuando se abrió. Acababa de amanecer. Tai había dormido la primera noche de viaje, pero lo despertaron los lobos durante la segunda. No se encontraban peligrosamente cerca ni estaban hambrientos, según había podido juzgar, aun así había decidido ofrecer las oraciones por su padre en la oscuridad y cabalgar bajo las estrellas en lugar de seguir despierto y tendido en el duro suelo de las alturas. Ningún kitan se encontraba cómodo entre los lobos, en las leyendas, en la vida, y Tai no era una excepción. Se sentía más seguro montado a caballo, y ya se había enamorado del sardio zaino que cabalgaba Bytsan sri Nespo.
Los Caballos Celestiales no sudaban sangre —eso era una leyenda, la metáfora de un poeta—, pero si alguien hubiera querido recitar algunos de los elaborados versos que sobre ellos se habían escrito, Tai habría estado muy contento de escucharlos y le hubieran parecido bien. Había cabalgado a una velocidad imprudente durante la noche, dejando atrás la luna, impulsado por la ilusión de que el gran caballo no podía dar un paso en falso, que en la velocidad solo había alegría y en la oscuridad del cañón, ningún peligro.
Por supuesto, se podía matar pensando de esa manera. Pero no le preocupaba porque el ritmo era demasiado embriagador. Había montado un caballo sardio por la noche en dirección a su hogar, y solo en ese momento su corazón se le había disparado. Había conservado el nombre taguran —Dynlal significaba «espíritu» en su lengua—, que era muy adecuado por muchas razones.
El intercambio de los caballos había sido la primera propuesta de Bytsan. Remarcó que Tai iba a necesitar alguna señal de favor, algo que lo identificase, que alertara a la gente de la verdad de lo que se le había entregado. Un caballo como símbolo de los doscientos cincuenta que estaban por llegar.
Dynlal conseguiría también que llegase con más rapidez allí donde debía ir.
La promesa de los caballos sardios, que solo él podía reclamar, era lo que podría mantenerlo con vida, lo que podría inducir a otros a dar con aquellos que evidentemente no deseaban que siguiese con vida, y lo que podría ayudar a Tai a descubrir a qué se debía ese deseo.
Tenía sentido. Al igual que para Tai lo tenía su modificación de la sugerencia.
La había dejado por escrito antes de partir por la mañana: un documento en el que concedía a Bytsan sri Nespo, capitán del ejército taguran, la libre elección de tres caballos entre los doscientos cincuenta, a cambio de su montura, entregada a petición y por necesidad, y en reconocimiento agradecido por el valor mostrado en Kuala Nor contra la traición llegada de Kitai.
Ambos sabían que esa última frase ayudaría al capitán ante sus comandantes. El taguran no había discutido. Estaba claro que con la entrega del gran caballo zaino renunciaba a algo que le importaba mucho. Instantes después de partir al amanecer, corriendo con el viento, Tai había empezado a comprender sus razones.
La segunda sugerencia de Bytsan implicaba hacer explícito lo que de otra forma quedaba peligrosamente poco claro. El taguran también había tenido su turno con la tinta y el papel en el escritorio de Tai, y escribió en kitan, con su caligrafía lenta y enérgica:
«El abajo firmante, capitán del ejército de Tagur, ha recibido el encargo de asegurarse de que el regalo de caballos sardios de la honrada y amada princesa Cheng-wan, ofrecido por su gracia y con la bendición señorial del León, Sangrama, en Rygyal, sea entregado al kitan Shen Tai, hijo del general Shen Gao, a él y a nadie más. Los caballos, que suman la cifra de doscientos cincuenta, pastarán y se mantendrán…».
Se había extendido más, estipulando la localización —en tierras de Tagur, cerca de la frontera, no lejos del pueblo de Hsien en Kitai, a cierta distancia al sur de donde se encontraban— y detallando las circunstancias precisas de la entrega de los caballos.
Dichas condiciones fueron fijadas para asegurar que nadie pudiera obligar a Tai a firmar instrucciones en contra de su voluntad. En Xinan había hombres formados y con frecuencia muy dotados en métodos para inducir a alguien a estampar ese tipo de firmas. También había otros igualmente habilidosos en falsificarlas.
Esta carta viajaría con Tai y sería entregada al comandante de la Puerta de Hierro para que la copiase. La copia le precedería a través del correo militar hasta la corte.
Podía servir de algo. O no, claro, pero que el imperio perdiese todos esos caballos podría provocar, muy probablemente, que el nuevo asesino (y los que le hubieran pagado, a él o a ella) fuera perseguido, torturado para obtener información y desmembrado de forma creativa antes de dejar que muriese.
Tai era consciente, durante su cabalgada hacia el este, y desde luego en ese instante mientras pasaba con Dynlal a través de la puerta abierta del fuerte y se detenía delante de Lin Fong en el patio principal, de que podrían enviar un segundo asesino en cuanto llegase la noticia de que el primero había fallado.
Lo que no imaginaba era que le estuviera esperando uno en el Paso de la Puerta de Hierro, caminando detrás del comandante, vestido completamente de negro y portando espadas Kanlin cruzadas en sus fundas a la espalda.
Era más pequeña que la primera mujer, pero hacía los mismos movimientos ágiles. Tenía la forma de andar que señalaba a alguien como Kanlin. Aprendías esos movimientos, incluso la forma de permanecer quieto, en la Montaña del Tambor de Piedra. Allí te hacían bailar manteniendo el equilibrio sobre una pelota.
Tai se quedó mirando a la mujer. Llevaba el cabello negro suelto y le caía hasta la cintura. Se dio cuenta de que se acababa de despertar.
Pero eso no la hacía menos peligrosa. Tai sacó el arco de la funda de la silla de montar y colocó una flecha. En las montañas tenías a punto el arco y las flechas para los lobos o los gatos. No desmontó. Sabía cómo se tiraba desde la silla. Había formado parte de la caballería del norte, más allá de la Gran Muralla, y después entrenó en el Tambor de Piedra. Había algo de ironía en esto último si se observaba con cierto humor. Alguien enviaba a los Kanlin para que fueran tras él.
—¿Qué estás haciendo? —preguntó el comandante.
La mujer se detuvo a quince pasos. Sus ojos eran grandes y la boca, carnosa. Teniendo en cuenta lo que era, quince pasos podía ser demasiado cerca si tenía una daga. Tai hizo que el caballo retrocediera.
—Ella está aquí para matarme —contestó con suficiente calma—. Otra Kanlin lo intentó junto al lago.
—Lo sabemos —replicó el comandante Lin.
Tai parpadeó, pero no apartó los ojos de la mujer. Moviéndose con lentitud, ella se quitó un cinturón de cuero de un hombro y después del otro, manteniendo las manos visibles durante todo el rato. Las espadas cayeron al suelo, a su espalda. Sonrió. Él no confió en esa sonrisa.
Una multitud de soldados se había reunido en el patio. Una aventura matinal. No había muchas así en el borde del mundo.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Tai.
El comandante miró brevemente a la mujer detrás de él. Se encogió de hombros.
—Ella nos lo dijo la pasada noche. Iba persiguiendo a la otra. Llegó al atardecer. Quería cabalgar de noche para ir a buscarte, pero le dije que esperara hasta esta mañana. Si en Kuala Nor había ocurrido algo desagradable, ya se habría producido, porque los otros le llevaban días de ventaja. Se detuvo.
— ¿Ha pasado algo?
—Sí.
El comandante no mostraba expresión ninguna.
—¿Están muertos? ¿El estudioso gordo y la mujer?
—Sí.
—¿Ambos? —La mujer habló por primera vez. Con voz queda pero clara, en el patio al amanecer—. Lamento oírlo.
—¿Lo lamentas por tu compañera? —Tai contenía su ira.
Ella negó con la cabeza. La sonrisa había desaparecido. Tenía un rostro inteligente y despierto, con pómulos elevados; el cabello suelto seguía siendo una distracción.
—Me enviaron para matarla. Lo lamento por el otro.
—El estudioso gordo —repitió Lin Fong.
—El estudioso era mi amigo —comentó Tai—. Chou Yan recorrió un largo camino desde su mundo con la finalidad de explicarme algo importante.
—¿Lo hizo? —intervino de nuevo la mujer—. ¿Te lo contó?
Ella se acercó. Tai levantó rápidamente la mano mientras sostenía el arco con la otra. Entonces, la mujer se detuvo. Volvió a sonreír con esa boca ancha. Tai pensó que la sonrisa de un guerrero Kanlin podía ser inquietante por sí misma.
Ella negó con la cabeza.
—Si hubiera venido para matarte, ya estarías muerto. No habría aparecido de esta forma. Deberías saberlo.
—Es posible que antes quieras saber la respuesta a algunas preguntas —respondió con frialdad—. Y lo sabes.
Fue su turno para dudar. A Tai le gustó que dudara. Estaba demasiado segura de sí misma. En el Tambor de Piedra te enseñan a desarmar a una persona con palabras, a confundirla o a calmarla. No todo eran hojas y arcos, y giros que terminaban con una patada en el pecho o en la cabeza y, más veces que menos, con la muerte.
Su amigo estaba muerto, lo había asesinado uno de esos guerreros. Conservaba esa imagen en su interior, junto con una furia ciega.
La mirada de la mujer lo estaba evaluando, pero no de la misma forma que la otra. No lo estaba midiendo para un combate. O estaba ganando tiempo porque se encontraba temporalmente en desventaja, o estaba diciendo la verdad sobre la razón de su presencia allí. Tai tenía que tomar una decisión. Pensó que le podía disparar la flecha, simplemente.
—¿Por qué te iban a enviar a matar a otra Kanlin?
—Porque no era Kanlin.
El comandante de la fortaleza se dio la vuelta y la miró.
—Desertó hace medio año —explicó la mujer—. Abandonó el santuario que le habían asignado cerca de Xinan, desapareció en la ciudad. Empezó a matar por dinero, y después, según supimos, alguien la contrató para viajar hasta aquí a hacer lo mismo.
—¿Quién la contrató?
La muchacha negó con la cabeza.
—No me lo dijeron.
—Ella era una Kanlin —replicó Tai—. Quería luchar contra mí, pero me dijo que la única razón por la cual no lo hacía eran las estrictas órdenes que le habían dado.
—¿Y crees que hubieran podido dar dichas órdenes a alguien que siguiera sirviendo a la montaña, maese Shen Tai? ¿De verdad? Has estado en el Tambor de Piedra. Lo sabes perfectamente.
Tai la miró a ella y luego a Lin Fong. La expresión de este era vigilante. Por supuesto, todo esto era nuevo para él, y las novedades eran una moneda brillante tan al oeste.
En realidad, Tai no quería hablar abiertamente de su vida en un patio. Pensó que lo más probable era que ella lo supiera. Había ignorado su pregunta sobre la razón de que la hubieran enviado hasta aquí. Eso podía ser discreción o una forma de conseguir que entrase en un espacio más pequeño.
Su vida había sido muy sencilla hasta hacía unos pocos días.
—El comandante puede ordenar que me registre alguien —propuso ella con esa voz queda y quebrada.
Parecía que había leído sus pensamientos.
—Llevo una daga en la bota derecha —añadió—. Nada más. También me pueden atar las muñecas para que podamos hablar en un sitio más privado, con la presencia o no del comandante, como quieras.
—¡No! —gritó Lin Fong. No le gustaba que una mujer fuera tan mandona. A ningún oficial militar le gustaba—. Estaré presente. Aquí las condiciones no las fijas tú. Ambos estáis bajo mi jurisdicción, y parece que ha muerto gente. Tengo preguntas que hacer y hay que rellenar informes.
Siempre había que rellenar informes. El imperio se podía asfixiar en los informes que se rellenaban, pensó Tai.
La mujer se encogió de hombros. Tai tuvo la sensación de que ella había anticipado o incluso provocado esta situación. Tenía que tomar una decisión.
Guardó el arco y la flecha. Levantó la mirada hacia la derecha. El guardia al que le faltaba un diente y se estaba quedando calvo seguía en el adarve, mirando hacia abajo. Tai hizo un gesto.
—Ese que cuide de mi caballo. Paséalo, dale agua y comida. Recuerdo que sabe cómo tratar a los caballos.
La expresión de alegría del hombre habría sido gratificante en cualquier momento menos difícil.
Tuvo unos instantes a solas para lavarse y cambiarse de ropa. Se quitó las botas de montar y se puso unas zapatillas bordadas que le habían proporcionado. Un sirviente —uno de los habitantes de la frontera que servía a los soldados— se llevó su ropa y las botas para limpiarlas.
Hacía bastantes años, Tai había llegado a la conclusión de que, normalmente, se esperaba que las decisiones importantes de la vida surgieran después de una reflexión larga y compleja. A veces era así. Pero en otras ocasiones, uno se podía despertar por la mañana (o terminarse de secar las manos y la cara en un polvoriento fuerte fronterizo) con el convencimiento repentino e intenso de que ya se había tomado una decisión. Y de que todo lo que quedaba por hacer era llevarla a cabo.
Por el momento, Tai no veía un esquema claro en su propia vida. Ni era capaz de decir, esa mañana, por qué, de repente, estaba tan seguro de algo.
Un soldado que le estaba esperando lo escoltó a través de dos patios hasta el pabellón de recepción del comandante, en el extremo oriental del complejo. Anunció la presencia de Tai y retiró una cortina de lona que cubría la entrada de la puerta y bloqueaba el viento. Tai entró.
Lin Fong y la mujer Kanlin ya se encontraban allí. Tai se inclinó, antes de sentarse con ellos en una plataforma elevada en el centro de la sala. Se acomodó en una alfombrilla, cruzando las piernas. Inesperadamente, tenía té junto al codo, sobre una bandeja azul lacada y decorada con la pintura de las ramas de un sauce y dos versos de un poema de Chan Du sobre dicho árbol. El pabellón estaba bastante decorado.
También era más bello que cualquier espacio en el que hubiese entrado Tai en los dos últimos años. Había un jarrón verde pálido sobre una mesita baja detrás del comandante. Tai se lo quedó mirando durante un buen rato. Probablemente, demasiado largo. Su expresión, que él creía irónica, a buen seguro debía de parecerse a la del soldado de la muralla contemplando su caballo.
—Se trata de una obra de artesanía muy fina —comentó.
Lin Fong sonrió, satisfecho e incapaz de ocultarlo.
Tai se aclaró la garganta y reverenció hasta la cintura sin levantarse de la alfombra.
—Desátala, por favor. No la mantengas así por mí.
Una locura, si se detenía a pensarlo. Aunque creía con gran certeza que no lo era.
Miró a la mujer, a la que habían atado con cuidado los tobillos y las muñecas. Estaba plácidamente sentada al otro lado de la plataforma.
—¿Por qué? —preguntó el comandante Lin, que, aunque contento por el elogio a su gusto, estaba claro que no quería realizar cambios.
—No me va a atacar en tu presencia. —Se dio cuenta de eso mientras se lavaba la cara—. Los Kanlin existen porque tanto la corte como el ejército confían en ellos. Por eso perduran desde hace seiscientos años. Y esa confianza se vería gravemente comprometida si una de ellos mata al comandante de un fuerte militar o a alguien bajo su protección. Sus santuarios, su inmunidad, serían destruidos. Y, además, creo que está diciendo la verdad.
La mujer volvió a sonreír, los grandes ojos miraban hacia abajo, como si su diversión fuera privada.
—El comandante podría formar parte de mi conspiración —manifestó con la mirada baja.
En la intimidad de la habitación, alejados del viento del patio, su voz baja era inquietante. Hacía dos años que no escuchaba ese tipo de voz, pensó Tai.
—Pero no es así —intervino Tai, antes de que el comandante Lin pudiera expresar su indignación—. No soy lo suficientemente importante. O no lo era antes.
—¿Antes de qué? —preguntó el hombre, distraído de lo que había estado a punto de decir.
Tai esperó. Lin Fong lo miró durante un momento y después le hizo un gesto brusco al soldado. El hombre se adelantó y empezó a desatar a la mujer. Tuvo cuidado de no pisar la plataforma; la disciplina era buena en este lugar.
Tai estuvo mirando hasta que el hombre terminó y, a continuación, siguió esperando educadamente. Después de un momento, el comandante captó la sugerencia y retiró a los dos soldados.
La mujer cruzó las piernas con suavidad y descansó las manos sobre las rodillas. Llevaba una túnica negra con capucha y pantalones negros para montar, ambos de tela común. Había utilizado el intervalo para recogerse el cabello. No se masajeó las muñecas, aunque las cuerdas apretadas las habían aplastado. Tai se dio cuenta de que sus manos eran pequeñas; no parecían las de una guerrera. Pero él sabía que podía serlo.
—¿Tu nombre es? —preguntó.
—Wei Song —respondió, inclinándose ligeramente.
—¿Estás en la Montaña del Tambor de Piedra?
Ella lo miró con impaciencia.
—Difícilmente podría estar allí, o no habría llegado aquí tan pronto. Soy del santuario cerca de Ma-wai. El mismo al que pertenecía la renegada, antes de desertar.
A poca distancia a caballo desde Xinan, cerca de la casa de postas y un conocido retiro con fuentes termales, pabellones, estanques y jardines, para el emperador y sus favoritos.
Tai había dicho algo estúpido. El Tambor de Piedra, una de las Cinco Montañas Sagradas, se encontraba muy lejos hacia el noreste.
—Por favor, maese Shen, ¿antes de qué? —repitió el comandante—. No me has contestado.
Hizo un esfuerzo para mantener la irritación alejada de su voz, pero allí estaba. Un hombre enérgico y exigente. Ahora mismo, una persona importante para Tai, que se volvió hacia él.
Evidentemente, había llegado el momento.
Tenía una sensación muy viva, como de caminos que se bifurcaban, ríos que se abrían en ramales, uno de esos momentos en los que la vida que vendrá a continuación no será como hubiera sido en otra circunstancia.
—Los taguran me han entregado un regalo —respondió—. De su corte, de nuestra princesa.
—¿La princesa Cheng-wan te ha hecho un regalo personal? —Sorpresa, casi descontrolada.
—Sí, comandante.
Quedaba claro que Lin Fong estaba pensando con intensidad.
—¿Porque has estado enterrando sus muertos?
Podía ser que el hombre estuviera destinado a un puesto deprimente, pero no era estúpido.
Tai asintió.
—Me han hecho un gran honor en Rygyal.
—¿Un gran honor? Son bárbaros —le espetó el comandante Lin sin rodeos. Alzó el cuenco de porcelana y sorbió el té caliente y especiado—. No comprenden el honor.
—Quizá —replicó Tai, con voz cuidadosamente neutral.
Entonces les contó lo de los caballos y contempló la reacción de ambos.