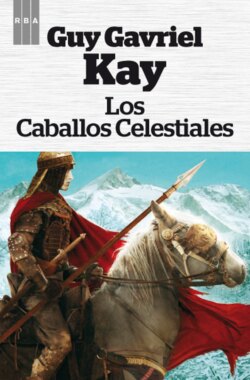Читать книгу Los caballos celestiales - Guy Gavriel Kay - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеBytsan sri Nespo estaba furioso consigo mismo hasta el punto de la humillación. Sabía lo que habría dicho su padre, y en qué tono, si hubiera presenciado su vergüenza.
Acababa de hacer una reverencia —con demasiada deferencia— cuando el kitan, después de quitarse por alguna razón su estúpido sombrero, dijo que se sentía honrado de que el León, tan alejado en su gloria, conociese su nombre en Rygyal.
Pero Tai había sido cortés al decir tal cosa, y Bytsan se había descubierto inclinándose, con el puño oculto en la mano, siguiendo la costumbre kitan (no la de su propio pueblo), antes de ser capaz de detenerse. Después de todo, quizá había sido por el sombrero, la exposición deliberada de dicho gesto.
Los kitan te podían hacer esas cosas, o este podía.
Precisamente cuando acababas de decidir, una vez más, que eran unos arrogantes que se creían el centro del mundo, podían decir y hacer algo como esto, con educación y cortesía, cualidades que vestían como una segunda piel, mientras agarraban un sombrero de paja completamente ridículo.
¿Qué podías hacer cuando ocurría algo así? ¿Ignorarlo? ¿Interpretarlo como algo despreciable, débil, como una cortesía falsa, indigna de tener en cuenta sobre un suelo en el que habían luchado y muerto soldados taguran?
Bytsan era incapaz de hacer algo así. Y quizá esto mostraba debilidad por su parte. Incluso era posible que afectase a su carrera. Aunque en ese momento, lo que definía la promoción militar —con la lucha limitada a escaramuzas ocasionales— se debía más bien a quién conocías en las altas esferas, con quién te habías emborrachado una o dos veces, o a quién le habías permitido que te sedujera cuando eras demasiado joven para darte cuenta, o habías fingido que no te dabas cuenta.
Para juzgar a alguien por su valor, por su forma de luchar, se necesitaba una guerra, ¿o no?
Los tiempos de paz eran buenos para Tagur, las fronteras, el comercio, los caminos y la construcción de templos nuevos, para las cosechas y para que los graneros estuvieran llenos, y para ver cómo crecían los hijos en lugar de descubrir que yacían en medio de un montón de cadáveres, como aquí en Kuala Nor.
Pero la misma paz daba al traste con las esperanzas de un soldado ambicioso que pretendía utilizar el valor y la iniciativa como métodos para ascender.
No es que fuera a hablar de esto con el kitan. Existían límites: fronteras interiores, además de las que defendían las fortalezas. Pero debía ser honesto, y la corte en Rygyal conocía ahora su nombre gracias a Shen Tai, esta figura poco atractiva con la voz amable y los ojos hundidos.
Bytsan le lanzó una mirada furtiva y valorativa. Gracias a esos dos años de duro trabajo en un prado de montaña, al kitan ya no se le podía considerar un estudiante urbano y blando. Era delgado y fuerte, con la piel marcada por el clima, las manos arañadas y encallecidas. Y Bytsan sabía que el hombre había sido soldado durante algún tiempo. Se le había ocurrido —hacía más de un año— que era posible que supiera luchar. Había dos espadas en su cabaña.
No importaba. El kitan se iría pronto, su vida había cambiado totalmente con la carta que tenía en la mano.
Y también la de Bytsan. Cuando el kitan volviera a su casa, él abandonaría su puesto. Le habían destinado a la Fortaleza de Dosmad, al sur y el este, en la frontera, con la responsabilidad única y específica —en nombre de la princesa Cheng-wan— de ejecutar su propia sugerencia sobre el regalo.
Había decidido que la iniciativa podía implicar algo más que dirigir un ataque de flanco en un combate de caballería. Existía otro tipo de maniobras de flanqueo: aquellas que incluso te podían sacar de un fuerte olvidado en un paso de montaña sobre centenares de miles de fantasmas.
Esto último era otra cosa que tampoco le gustaba, e incluso se lo había reconocido una vez al kitan: los fantasmas le aterrorizaban tanto como a los soldados que le acompañaban a él con el carro y los suministros.
Shen Tai había sido muy rápido al decir que su propia gente del Paso de la Puerta de Hierro era exactamente igual: cuando subían hasta el valle, se detenían a pasar la noche seguros, al este de Kuala Nor, calculaban su llegada para el final de la mañana, lo mismo que hacía Bytsan, y trabajaban con rapidez para descargar los suministros y realizar las tareas que se habían impuesto. Después, se iban. Se alejaban del lago y de los huesos blancos antes del anochecer, incluso en invierno, cuando la noche caía con rapidez. Una vez, incluso durante una tormenta de nieve, según había explicado Shen Tai. Rechazaron el refugio de su cabaña.
Bytsan también había hecho lo mismo. Mejor hielo y nieve en el paso de montaña que la presencia aullante de los muertos amargados e insepultos, que podían envenenar el alma, ensombrecer la vida de cualquier hijo que pudieras tener, volverte loco.
No parecía que el kitan que se encontraba a su lado fuera un loco, pero esa era la principal explicación que daban los soldados de Bytsan en el fuerte. Probablemente, también en la Puerta de Hierro. Las guarniciones de dos puestos avanzados, ¿estaban de acuerdo en algo? ¿O solo era una forma de tratar con alguien que tenía más valor que tú?
Por supuesto, podían luchar contra él para comprobarlo. Gnam quería hacerlo, lo había estado deseando incluso desde antes de bajar del paso. Y Bytsan había acariciado brevemente la idea indigna de ver ese duelo. Solo durante un instante, pues si el kitan moría, con él se iba su propia maniobra de flanqueo.
Shen Tai se volvió a poner su absurdo sombrero mientras Bytsan le explicaba cómo iban a actuar, en un esfuerzo por mantenerlo con vida el tiempo suficiente para que llegase a Xinan y decidiera qué hacer con los caballos. Porque el hombre tenía razón —por supuesto que la tenía—, lo iban a asesinar diez veces solo por verlo llevándose hacia el este a tantos caballos sardios.
Se trataba de un regalo absurdo y salvajemente extravagante, pero ser absurdo y extravagante era el privilegio de la realeza, ¿o no?
Pensó en decírselo al otro hombre, pero se contuvo. No sabía muy bien por qué, quizá porque Shen Tai parecía realmente conmovido, releyendo una vez más el rollo, visiblemente alterado por primera vez desde que Bytsan venía al valle.
Regresaron a la cabaña. Bytsan supervisó la descarga y el almacenamiento de los suministros: arcones de metal y cajas de madera dura para los alimentos, con el objetivo de combatir a las ratas. Hizo otra broma sobre el vino y las largas veladas. Gnam y Adar habían empezado a apilar la leña contra la pared de la cabaña. Gnam trabajaba con ferocidad, sudaba bajo la armadura innecesaria, canalizaba la furia, lo que estaba perfectamente bien para su capitán. La rabia en un soldado era útil.
Acabaron pronto, con el sol aún alto, iniciando su caída hacia el oeste. La cercanía del verano hacía que la bajada al lago fuera más sencilla por muchas razones. Bytsan se detuvo el tiempo suficiente para tomarse una copa de vino (calentado a la manera kitan) con Shen Tai y después se despidió con rapidez. Los soldados ya estaban inquietos. El otro hombre seguía distraído, incómodo. Se veía por detrás de su eterna máscara de cortesía.
Bytsan no se lo podía reprochar.
Doscientos cincuenta caballos, según había decretado la Princesa de Jade Blanco. El tipo de vanidad desmesurada que solo podía concebir alguien que hubiera vivido toda su vida en un palacio. Sin embargo, el rey lo había aprobado.
Durante el camino de ida, Bytsan había concluido que en ningún caso era prudente subestimar la influencia de una mujer en la corte.
También había valorado la posibilidad de decirlo tomando esa copa de vino, pero decidió no hacerlo.
Dentro de un mes, harían un último viaje de avituallamiento, y después la vida iba a cambiar para ambos. Era posible que no se volvieran a ver nunca más. De hecho, era lo más probable. Así que mejor no hacer nada tan alocado como confiar en el otro hombre, bastaba con concederle un poco de curiosidad y una ración mesurada de respeto.
El carro iba más ligero en el camino de vuelta, por supuesto, y el buey, más rápido de regreso a casa. Lo mismo ocurría con los soldados, que dejaban atrás el lago y los muertos.
Tres de sus hombres empezaron a cantar al abandonar el prado e iniciar el ascenso. Bytsan se detuvo bajo la luz de la tarde en el cambio de rasante en el que lo hacía siempre, y miró hacia abajo. Se podía decir que Kuala Nor era bello a finales de la primavera… si no sabías nada de su historia.
Su mirada se deslizó sobre el agua azul, hacia los pájaros que estaban anidados allí: había una cantidad absurda de nidos. Podías disparar una flecha al aire sobre aquella zona y matar tres pájaros de un tiro. Si es que la flecha tenía sitio para caer… Se permitió una sonrisa. No podía negar que también estaba contento de irse.
Miró al otro lado del valle que formaba el prado, hacia el norte, en dirección a la pared de montañas lejanas, cima tras cima. Los cuentos de su pueblo decían que demonios de rostro azul, gigantescos y malévolos, se habían instalado en esas cimas distantes desde el principio del mundo, y que solo los dioses les habían podido impedir el paso hacia la meseta de Tagur, levantando para detenerlos otras montañas, envueltas en magia. La montaña en la que volvía a entrar ahora, donde se alzaba su pequeña fortaleza, era una de ellas.
Los propios dioses, deslumbrantes y violentos, vivían mucho más al sur, más allá de Rygyal, por encima de las cimas trascendentes que acariciaban los pies del cielo, y que no había escalado nunca ningún hombre.
La mirada de Bytsan cayó sobre los túmulos funerarios, al otro lado del lago, en el extremo más alejado del prado. Estos se extendían ante el bosque de pinos, al oeste de la cabaña del kitan; ahora ya había tres filas bastante largas, fruto de dos años de enterrar huesos en el duro suelo.
Podía ver que Shen Tai cavaba de nuevo, más allá de la última fosa en la tercera fila. No había esperado a que los taguran abandonaran el prado. Bytsan lo contempló, pequeño en la distancia: se inclinaba y paleaba, se inclinaba y paleaba.
Miró hacia la cabaña que se recortaba contra la misma ladera septentrional, vio el redil que habían construido para las dos cabras, la leña recién apilada contra el muro. Terminó su panorámica volviéndose hacia el este, hacia el valle a través del cual este kitan solitario y extraño había llegado a Kuala Nor, y a través del cual se marcharía.
—Algo se está moviendo por allí —comentó Gnam a su lado, mirando hacia el mismo lugar.
Señaló. Bytsan se quedó observando, entornando los ojos, y entonces también lo vio.
Había vuelto a salir para cavar en la fosa que había iniciado dos días antes, al final de la tercera fila desde los árboles, porque eso era lo que hacía aquí. Y porque sentía que si no se mantenía en movimiento, trabajando hoy hasta agotarse, el caos de sus pensamientos —casi febriles, después de tanto tiempo de tranquilidad— lo iba a aplastar.
También estaba el vino que había traído Bytsan, que, como un callejón retorcido e iluminado por lámparas en el Distrito Norte de Xinan, proporcionaba otro acceso a las fronteras borrosas del olvido. El vino seguiría allí al final del día, esperando. No iba a venir nadie a bebérselo.
O eso era lo que pensaba mientras cogía la pala para trabajar. Pero hoy, el mundo simplemente no quería ajustarse a la rutina de los dos últimos años.
Se irguió, enderezó la espalda y se quitó el sombrero vilipendiado para limpiarse la frente y, en ese momento, Tai vislumbró unas figuras que se acercaban desde el este, atravesando la hierba verde y alta.
Ya habían salido del cañón y penetrado en el espacio abierto del prado. Eso significaba que hacía algún tiempo que eran visibles, pero él no se había dado cuenta. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había mirado? Aquí no venía nadie excepto los dos grupos de soldados de los fuertes, con la luna llena, con la luna nueva.
Vio que eran dos, sobre caballos pequeños, seguidos de un tercer caballo con la impedimenta. Se movían con lentitud, sin prisa. Quizá cansados. El sol estaba declinando hacia el oeste, su luz caía sobre ellos, haciendo que se vieran muy intensos bajo el brillo del atardecer.
No tocaba que llegaran los suministros procedentes de la Puerta de Hierro. Acababa de despedir a Bytsan y a los soldados taguran. Además, cuando llegaban los hombres, no lo hacía solo una pareja sin ningún carro. Y, desde luego, no llegaban al lago al final del día, para tener que permanecer con él durante la noche o tener que estar en el exterior, entre los muertos, después de que anocheciera.
Estaba claro que este día aparecía en sus estrellas como un día de cambios.
Los viajeros se encontraban aún a cierta distancia. Tai se quedó mirando durante otro instante, después se puso la pala sobre el hombro, recogió la aljaba y el arco —que llevaba para defenderse de los lobos y para cazar algún pájaro para la cena— e inició el regreso hacia la cabaña, para esperarlos allí.
Se trataba de mostrar simple cortesía, respeto hacia los visitantes a los que recibía en su hogar, sin importar en qué lugar del mundo estuviera, incluso aquí, más allá de las fronteras. Sintió cómo se le aceleraba el pulso al andar, latiendo para igualar el pulso del mundo, que regresaba hacia él.
Chou Yan esperaba que su amigo estuviera cambiado, tanto en apariencia como en comportamiento, si es que seguía vivo después de dos años en este sitio. Se había preparado para recibir terribles noticias, lo había hablado con su compañera de viaje, aunque ella no contestaba nunca.
Entonces, en el Paso de la Puerta de Hierro —esa fortaleza destartalada en el fin del mundo— le explicaron que Tai se encontraba aún entre los vivos, o que lo estaba hacía algún tiempo, cuando le llevaron los suministros al lago. De inmediato, Yan se bebió varias copas de vino del río Salmón (lo llevaba para Tai, más o menos) para celebrarlo.
Hasta ese momento no había estado seguro.
Nadie lo sabía. Cuando abandonó Xinan había asumido que viajaría durante unos diez días a lo largo de las calzadas imperiales y, después, a través de un país civilizado hasta el hogar familiar de su amigo con lo que tenía que contarle. No había sido así. En la propiedad a la orilla del río Wai, donde había conseguido ser increíblemente discreto en cuanto a sus preocupaciones, el tercer hermano, el joven Shen Chao —el único hijo que seguía en el hogar—, le había contado a dónde había ido Tai hacía ya dos años.
Al principio, Yan no se lo podía creer, pero después, al pensar en su amigo, lo hizo.
Tai siempre había tenido algo diferente, demasiados rasgos en una misma persona. Era una mezcla incómoda de soldado y académico, asceta y compañero de bebida rodeado de cantantes. Además, tenía cierto temperamento. No era sorprendente, pues, que su amigo Xin Lun hubiera dicho en una ocasión que Tai siempre iba a necesitar equilibrio después de tomar demasiadas copas de vino. Lun había bromeado acerca de lo difícil que era mantener el equilibrio en los callejones embarrados, tambaleándose de camino a casa después de tomar demasiadas copas.
Tai se había ido muy lejos. Su familia no había recibido noticias suyas desde que se había marchado. Podía estar muerto. Nadie tenía razones para esperar que Chou Yan lo siguiera más allá de las fronteras del imperio.
Yan había pasado dos noches entre las mujeres Shen y el muchacho, compartiendo los ritos de sus ancestros y las comidas (alimentos muy buenos, pero sin vino durante la época de luto). Durmió cómodamente en una cama con mosquitera. También derramó sus propias libaciones sobre la tumba del general Shen Gao, admirando el monumento y la inscripción, paseando con el joven Chao por el huerto y a lo largo del río. Se encontraba incómodo intentando decidir qué iba a hacer.
¿Hasta dónde lo podía llevar la amistad? Literalmente, ¿hasta dónde lo podía llevar?
Al final, hizo lo que temía que iba hacer desde el momento en que le hablaron de la partida de Tai. Se despidió de la familia y siguió hacia el oeste en dirección a la frontera con un guardia, pues le habían aconsejado que contratase a uno antes de salir de Xinan.
Cuando le mencionó adónde se había ido su amigo, ella le dijo que era un viaje bastante sencillo. Yan no la creyó, pero su actitud indiferente lo tranquilizaba de una forma extraña.
Yan pensó que mientras le pagase, ella no se preocuparía. Cuando contratabas a un guerrero Kanlin, este se quedaba contigo hasta que le pagabas. O no le pagabas, pero, sin duda alguna, esa era una muy mala idea.
Si había que ser sincero, Wan-si era desesperante como compañera, en especial para un hombre sociable al que le gustaba hablar, reír, discutir, que disfrutaba con el sonido de su voz declamando poesía, sus propios versos o los de cualquier otro. Yan se tenía que recordar que ella solo era protección para el camino y unas manos hábiles para disponer el campamento por la noche cuando dormían al aire libre. Algo que era más necesario de lo que había esperado cuando partió. Ella no era una amiga, no mantenían amistad de ningún tipo.
Y, desde luego, no era alguien en quien se pudiera pensar para compartir la cama por las noches. Tenía pocas dudas al respecto de lo que ella diría si planteaba la cuestión, y menos aún dudaba de que le rompería uno o dos huesos si intentaba llevar a la práctica el deseo que había empezado a asaltarlo, consciente del cuerpo que se tendía, esbelto, cerca de él bajo las estrellas o que se encorvaba y estiraba durante sus ejercicios rituales: esos movimientos elegantes y lentos al amanecer. Los Kanlin debían su legendaria fama a su disciplina y a la eficiencia con la que mataban cuando surgía la necesidad.
Necesidad que no se había presentado mientras viajaban por la senda del río hasta el hogar de la familia de Shen Tai. Sí que hubo un encuentro al atardecer, bajo una lluvia ligera, con tres hombres de aspecto rudo que podrían haber tenido el robo como objetivo si no hubieran visto un Kanlin vestido de negro con dos espadas y un arco. Pero desaparecieron con rapidez por un sendero que se internaba en unos matorrales empapados.
Sin embargo, cuando partieron hacia el oeste, a Yan todo le empezó a parecer diferente. Desde la mañana que abandonaron la propiedad de los Shen y empezaron a seguir un camino polvoriento hacia el noroeste, y después más hacia el oeste, en dirección hacia el vacío, se molestaba en encender velas o quemar incienso, en dejar donaciones en todos y cada uno de los templos y para todos los dioses.
Al norte, en paralelo a su ruta, discurría la calzada imperial a través de Chenyao, capital de la prefectura, y más allá se encontraba la sección más oriental de las Rutas de la Seda, que conducían de Xinan a la Puerta de Jade y a las guarniciones en el Corredor de Kanshu.
A lo largo de la carretera imperial había pueblos animados y posadas cómodas. Buen vino y mujeres bonitas. Quizá incluso algunas de las bailarinas de cabello dorado de Sardia, que trabajaban en casas de placer, tal vez de camino hacia la capital. Aquellas que podían arquear su cuerpo hacia atrás y tocar el suelo con los pies y las manos al mismo tiempo, y de esa forma disparar imágenes arrebatadoras en la mente de un hombre imaginativo.
Pero Shen Tai no se encontraba allí. No podía ser. Y no tenía sentido viajar cinco o seis días hacia el norte para llegar a la calzada, cuando su camino conducía a la Puerta de Hierro, hacia Kuala Nor, no hacia el Paso de la Puerta de Jade.
Eso dejaba a su amigo Yan, a su leal amigo, sintiendo en lo más profundo de sus huesos el movimiento de su pequeño y greñudo caballo, hacia el final de la cabalgata silenciosa del día, atravesando un paisaje campestre de finales de primavera. No iba a beber ese vino o a escuchar música en aquellas posadas, o enseñar a mujeres perfumadas hasta qué punto le gustaba que lo tocasen.
Era Wan-si quien decidía hasta dónde cabalgaban cada día, si llegaban a una aldea y negociaban un techo bajo el que dormir, o lo hacían a cielo abierto. Cada mañana, cuando se despertaba sobre un suelo humedecido por el rocío, Yan se sentía dolorido como un abuelo. Pero las camas de las aldeas no eran mucho mejores.
Se decía a sí mismo que solo lo hacía por las noticias que debía comunicar. De otro modo, no lo habría hecho. Por muy estimado que fuera su amigo, por muchos versos de despedida y últimos abrazos que se hubieran intercambiado en la Posada del Sauce, junto a la puerta occidental de Xinan, cuando Tai partió hacia su hogar para llorar a su padre. Yan, Lun y los demás le habían dado ramas de sauce rotas en señal de despedida y para asegurarle un regreso seguro.
¿Los demás? Se juntaron media docena en la Posada del Sauce, algo fabuloso teniendo en cuenta las despedidas que había presenciado. Ninguno de ellos se encontraba con Yan en el camino. Se lo habían pasado en grande emborrachándose tras la marcha de Tai, y alabando a Yan, improvisando poemas y entregando más ramas de sauce en la misma posada de la que había partido Tai dos años antes, pero ninguno de ellos se presentó voluntario para acompañarle. Ni siquiera cuando el viaje previsto hasta el hogar familiar de Tai duraba unos diez días.
«Ah», pensó Chou Yan, muchos días duros al oeste de dicho hogar. En ese momento, decidió que él no se podía considerar un héroe, pero sí un testimonio de la profundidad y las virtudes de la amistad en la gloriosa Novena Dinastía. Todos ellos lo tendrían que reconocer cuando regresase: nunca más bromas sobre debilidad e indolencia con una copa de vino. Era ese un pensamiento demasiado placentero para guardárselo. Se lo ofreció a Wan-si mientras cabalgaban.
Fue un dispendio de aliento mortal y palabras, como lo era siempre. Esta mujer guerrera era ropa negra, ojos negros y un silencio como no había conocido antes. Era irritante. En ella se había desperdiciado una lengua. Y ahora que lo pensaba, también belleza. Era incapaz de recordar si la había visto sonreír alguna vez.
Esa noche mató un tigre.
Él no se enteró hasta la mañana siguiente, cuando vio el cuerpo del animal con dos flechas clavadas, junto a la linde verde de un bosquecillo de bambú, a veinte pasos de donde habían dormido.
Jadeó. Tembló.
—¿Por qué no…? Ni siquiera…
Estaba sudando, tenía las manos temblorosas. Siguió mirando la bestia muerta y apartó la vista con rapidez. Su tamaño era terrorífico. El miedo le provocó un mareo. Se sentó en el suelo. Vio cómo ella se acercaba y recuperaba las flechas. Con un pie enfundado en la bota, sobre el costado del tigre, retorció el astil para liberarlo.
Ella ya había empaquetado toda su impedimenta en el tercer caballo. Así que montó y lo esperó impaciente, sosteniendo para él las riendas de su caballo. Yan consiguió ponerse en pie y montar.
—¡Anoche no me hiciste el más mínimo comentario! —exclamó, incapaz de apartar los ojos del tigre.
—Te quejas menos cuando duermes —replicó ella con lo que se podía considerar una frase larga.
Ella espoleó el caballo con el sol alzándose a sus espaldas.
Dos tardes después, llegaron al fuerte en el Paso de la Puerta de Hierro.
El comandante les dio de comer durante dos noches (estofado de oveja y estofado de oveja), dejó que Chou Yan lo entretuviera con chismorreos de la capital y los envió hacia el oeste. Les aconsejó sobre dónde podían pasar las tres noches de camino a Kuala Nor, así como que llegaran al lago por la mañana.
Yan se puso muy contento con los consejos, pues no tenía ningún interés en encontrarse con fantasmas, fueran del tipo que fuesen, y mucho menos con unos que estuviesen enfadados y en el número (improbable) que informaban los soldados del fuerte. Pero Wan-si dejó claro que despreciaba la creencia en estas cosas y que no quería pasar noches innecesarias en el cañón en medio de gatos de montaña. Si su amigo estaba vivo en el lago y llevaba allí dos años…
Avanzaron a marchas forzadas durante dos días lentos y algo mareantes (Yan tenía dificultades con el aire a esas alturas), y pasaron de largo los puntos de acampada que había sugerido el comandante. A la tercera tarde, con el sol por delante de ellos, ascendieron por el último desfiladero entre los riscos y salieron, de repente, de las sombras al borde de un valle cubierto de prados, de una belleza que podía romper el corazón.
Y avanzando a través de la hierba alta, Chou Yan vio por fin a su querido amigo, de pie en el quicio de una cabaña, esperándole para saludarle. Su alma fue invadida por la alegría de un modo que ni las palabras de un poeta podrían describir, y el largo viaje quedó en nada, como sucede siempre con este tipo de pruebas cuando se han superado.
Cansado pero contento, detuvo su pequeño caballo delante de la cabaña. Shen Tai estaba enfundado en una túnica blanca de luto, pero tanto los pantalones sueltos como la túnica estaban manchados de sudor y suciedad. Estaba sin afeitar, moreno, con la piel curtida como un campesino, y contemplaba a Yan con una incredulidad halagüeña.
Yan se sentía como un héroe. Era un héroe. Antes le había sangrado la nariz a causa de la altura, pero no tenía por qué hablar de ello. Solo deseaba que sus noticias no fueran tan graves. Pero si fuera así, él no estaría allí.
Tai se inclinó dos veces, formalmente, con la mano sobre el puño. Su cortesía era como la recordaba: impecable, casi exagerada, cuando no estaba enfadado por algo.
Yan, aún a caballo, le sonrió feliz. Dijo lo que había planeado decir durante mucho tiempo, palabras con las que se había quedado dormido cada noche, pensando en ellas.
—«Al oeste de la Puerta de Hierro, al oeste del Paso de la Puerta de Jade, no habrá viejos amigos».
Tai le devolvió la sonrisa.
—Ya veo. ¿Has recorrido tan larga distancia para decirme que los poetas se pueden equivocar? ¿Con eso pretendes deslumbrarme y confundirme?
Al escuchar la voz irónica que recordaba, de repente, el corazón de Yan se sintió rebosante.
—Ah, bueno. Supongo que no. Saludos, viejo amigo.
Desmontó del caballo con rapidez. Con los ojos llenos de lágrimas, abrazó al otro hombre.
La expresión de Tai cuando dieron un paso atrás y se miraron era extraña, como si el propio Yan fuera algún tipo de fantasma.
—Nunca me habría atrevido a pensar… —empezó.
—¿Que sería yo quien viniera hasta aquí? Estoy seguro de que no. Todo el mundo me subestima. Supongo que es esto lo que te debe de confundir.
Tai no sonrió.
—Me confunde, amigo mío. ¿Cómo has sabido dónde…?
Yan puso una cara rara.
—No pensé que tuviera que venir hasta tan lejos. Pensé que estabas en casa. Todos lo hicimos. Allí me dijeron a dónde te habías ido.
—¿Y seguiste adelante? ¿Todo el camino hasta aquí?
—Eso parece, ¿no? —respondió Yan con alegría—. Incluso te había traído dos barriletes pequeños de vino del río Salmón que me dio el propio Chong, pero me bebí uno con tu hermano y el otro en la Puerta de Hierro, lo siento. Bebimos en tu nombre y en tu honor.
Una sonrisa irónica.
—Entonces, te doy las gracias por ello. Tengo vino —comentó Tai—. Debes de estar muy cansado, y tu compañera, igual. ¿Me haréis los dos el honor de entrar?
Yan se lo quedó mirando, deseando estar contento, pero su corazón dio un vuelco. Después de todo, estaba aquí por una razón.
—Tengo que decirte algo —le informó.
—Lo imaginaba —replicó su amigo con seriedad—. Pero deja que primero os ofrezca agua para que os aseéis y una copa de vino. Has recorrido un camino muy largo.
—«Más allá de los últimos márgenes del imperio» —recitó Yan.
Le gustaba cómo sonaba. Decidió que no iba a permitir que nadie olvidase este viaje. ¿Débil? ¿Un mandarín gordo en potencia? No, Chou Yan, ahora ya no. Los otros, estudiando para los exámenes, o en el Distrito Norte riendo con las bailarinas a medida que se desvanecía el día de primavera, escuchando música de pipa, bebiendo en copas lacadas… Ellos eran ahora los blandos.
—«Más allá de los últimos márgenes» —asintió Tai.
A su alrededor se alzaban, imponentes, las montañas cubiertas de nieve. Yan vio un fuerte en ruinas en una isla en medio del lago.
Siguió a su amigo al interior de la cabaña. Los postigos estaban abiertos para que entrasen el aire y la luz clara. La única habitación que había era pequeña y estaba muy limpia. Recordaba eso de Tai. Vio una chimenea y una cama estrecha, el escritorio bajo, un tintero de madera, tinta, papel, pinceles y la alfombrilla delante. Sonrió.
Oyó cómo Wan-si entraba detrás de él.
—Este es mi guardia —la presentó—. Mi guerrera Kanlin. Ha matado un tigre.
Se dio la vuelta para hacer la reverencia adecuada en una presentación formal y observó que blandía las dos espadas y que les apuntaba con ellas.
Sus instintos habían quedado atrofiados por la soledad, alejados durante dos años de nada que se pareciese remotamente a unas hojas de arma blandidas contra él. Estar vigilante por si aparecían lobos y gatos de montaña, y asegurarse de que las cabras estuvieran encerradas por la noche no te ayudaba a prepararte para una asesina.
Pero había tenido la sensación de que algo no iba bien con el guardia, incluso mientras Yan se iba acercando con ella. No podía concretar la razón de dicha sensación; era normal y prudente que un viajero consiguiera protección, y Yan estaba muy poco acostumbrado a viajar (y su familia disponía de suficiente riqueza) para recorrer todo el camino sin contratar a un Kanlin; lo hacía incluso cuando solo quería ir un poco al oeste y bajar hacia el Wai.
Pero no era eso. Era algo en sus ojos y en su actitud, decidió Tai, mirando fijamente las espadas. De hecho, ambas apuntaban contra él, no contra Yan. Ella sabía cuál de los dos era peligroso.
Al acercarse a caballo y tirar de las riendas delante de la puerta de la cabaña, no debería haber estado tan alerta, mirándolo fijamente. La habían contratado para acabar con un hombre en alguna parte, y habían llegado hasta allí. Una tarea cumplida o a punto de completarse. Ya se había ganado parte del dinero. Pero la mirada que le lanzó a Tai fue principalmente de evaluación.
El tipo de mirada que le lanzabas a un hombre con el que esperabas luchar.
O al que simplemente ibas a matar, porque las espadas de Tai estaban donde siempre, apoyadas contra la pared, y no había ninguna posibilidad de que él colocara una flecha en el arco antes de que ella lo cortase en dos.
Todo el mundo sabía lo que podían hacer unas hojas de espada Kanlin en unas manos Kanlin.
El rostro de Yan había empalidecido por el horror. Se quedó boquiabierto, como un pez. Pobre hombre. La espada blandida de la traición no formaba parte del mundo que conocía. Había hecho algo tremendamente valiente al venir hasta aquí, se había superado a sí mismo en nombre de la amistad…, y esta iba a ser su recompensa. Tai se preguntó cuáles debían de ser las noticias, qué había provocado que Yan viniera hasta aquí. Se dio cuenta de que nunca lo sabría.
Esto lo molestaba y trastornaba por igual.
—Debo asumir que soy tu objetivo —comentó, poniendo el mundo de nuevo en marcha—. Que mi amigo no sabe nada de las verdaderas razones que te han traído hasta aquí. No es necesario que él muera.
—Sí lo es —respondió ella en voz baja. Sus ojos seguían fijos en él, evaluando cada movimiento que hacía, o podía hacer.
—¿Por qué? ¿Porque podría dar tu nombre? ¿Crees que no sabrán quién me ha matado cuando vengan los soldados desde la Puerta de Hierro? Debieron de tomar nota de tu nombre cuando llegaste a la fortaleza. ¿Qué podría añadir él a eso?
Las espadas no titubearon. Ella sonrió levemente. Un rostro bello y frío. «Como el lago», pensó Tai, con la muerte en su interior.
—No es por eso —contestó ella—. Me insultó con sus ojos. Durante el viaje.
—¿Te vio como una mujer? Eso le habrá requerido algún esfuerzo —replicó Tai de forma deliberada.
—Ten cuidado —le espetó.
—¿Por qué? ¿Me matarás? —Ahora lo invadía sobre todo la ira. Era un hombre impulsado por la rabia, impulsado hacia ciertos pensamientos y hacia la acción. Estaba intentando ver qué efecto tenía en ella—. A los Kanlin se les enseña proporción y contención. En los movimientos, en las acciones. ¿Vas a matar a un hombre porque ha admirado tu rostro y tu cuerpo? Si lo haces, serás una desgracia para tus mentores en la montaña.
—¿Me vas a explicar cuáles son las enseñanzas Kanlin?
—Si es necesario… —respondió Tai con frialdad—. ¿Lo harás con honor y me permitirás empuñar las espadas?
Ella negó con la cabeza. Su corazón dio un vuelco.
—Lo habría preferido, pero mis instrucciones son precisas. No me podía permitir que luchases conmigo cuando te encontrase. Esto no va a ser un combate. —Un atisbo de pesar, una explicación por la mirada de evaluación: «¿Quién es? ¿Qué tipo de hombre es para que me hayan aconsejado que lo tema?».
Sin embargo, Tai notó algo más.
—¿Cuándo llegaste? ¿Sabías que estaba en Kuala Nor? ¿Que no estaba en casa? ¿Cómo?
Ella no contestó. Él se dio cuenta de que había cometido un error, aunque no iba a tener importancia. Necesitaba seguir hablando. Estaba seguro de que el silencio sería la muerte.
—Pensaban que te mataría si luchábamos. ¿Quién lo ha decidido así? ¿Quién te está protegiendo de mí?
—Estás muy seguro de ti mismo —murmuró la asesina.
Tuvo una idea. Una idea pobre, casi desesperada, pero no tenía nada mejor para el caos de esos instantes.
—Solo estoy seguro de la incertidumbre de la vida —replicó—. Si debo acabar aquí, en Kuala Nor, y no quieres luchar contra mí, ¿me matarás en el exterior? Me gustaría ofrecer mi última oración al agua y al cielo, y yacer entre aquellos a los que he estado enterrando. No se trata de una gran petición.
—No —respondió ella. Él no supo lo que quería decir hasta que añadió—: No lo es. —Se calló. Hubiera sido un error considerarlo una vacilación—. Lucharía contra ti si no fuera porque mis órdenes son precisas.
Órdenes. Órdenes precisas. ¿Quién haría algo así? Necesitaba ganar tiempo, crearlo, encontrar una manera de alcanzar sus espadas. Decidió que esa idea era realmente inútil.
Necesitaba que ella se moviera, que cambiara la disposición de los pies, que no lo mirara.
—Yan, ¿quién te sugirió que contrataras a un Kanlin?
—¡Silencio! —cortó la mujer antes de que el interpelado pudiera responder.
—¿Acaso importa? —intervino Tai—. Estás a punto de matarnos sin lucha, como un niño asustado que teme su falta de habilidad—.Era posible que si la presionaba lo suficiente cometiera otro error.
Sus espadas enfundadas se encontraban detrás de la asesina, al lado de su escritorio. La habitación era pequeña, la distancia, trivial, a menos que quisiera seguir vivo cuando las alcanzase.
—No. Como una guerrera que cumple las órdenes que se le han dado —corrigió la mujer con calma.
Parecía que volvía a estar tranquila, como si la burla, en lugar de provocarla, le hubiera impuesto una disciplina conocida. Tai sabía por qué había ocurrido, y no le era de ayuda.
—Fue Xin Lun quien me lo sugirió —comentó Yan con valentía.
Tai oyó las espadas, vio los ojos duros de la mujer, supo lo que estaba a punto de ocurrir. Gritó una advertencia.
La espada de la mano derecha golpeó a Yan, un golpe de revés que penetró en él con un ángulo ascendente para cortar entre las costillas.
El impacto y la salida de la hoja fueron precisos, elegantes, su muñeca flexionada, la hoja retirada con rapidez, para dirigirse de nuevo hacia donde había estado Tai. Parecía que no había pasado el tiempo: tiempo sostenido y controlado. Era lo que aprendían los Kanlin.
Pero él lo sabía, y el tiempo había pasado, tiempo que se podía utilizar. La ausencia de tiempo era una ilusión, y ya no se encontraba en el lugar en que había estado antes.
Con el corazón inundado en lágrimas, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para detener el golpe, se abalanzó sobre la puerta en cuanto ella se volvió hacia Yan para matarlo por haber pronunciado un nombre.
Tai volvió a gritar, más de furia que de miedo, aunque ahora esperaba morir.
Aquí había cien mil muertos y dos más.
Ignoró sus espadas enfundadas; estaban demasiado lejos. Salió volando por la puerta abierta y giró hacia la derecha, en dirección a la leña, al lado del redil de las cabras. Había apoyado la pala en esa pared. Una pala de enterrador contra dos espadas Kanlin. La alcanzó. La cogió y se dio la vuelta para encararse con ella.
La mujer corría tras él. Y entonces ya no estaba allí.
Porque la idea imprecisa, loca y desesperada que había tenido antes penetró en el mundo iluminado por el sol, se volvió real.
En ese momento, el viento se levantó, conjurado por sí solo, salió de ninguna parte, sin previo aviso. Del seno de la placidez de una tarde primaveral, surgió una fuerza terrorífica.
Un aullido: agudo, feroz, antinatural.
No era su voz, no era la de la mujer, no era la de nadie vivo.
El viento no agitaba en absoluto la hierba del prado, ni mecía los pinos. No movía las aguas del lago. No tocó a Tai, aunque oyó lo que aullaba dentro de sí.
El viento sopló a su alrededor, se curvó a ambos lados, como un par de arcos, cuando se encaró con la mujer. Cogió a la asesina por el cuerpo, la levantó y la lanzó por los aires como si fuera una ramita, una cometa infantil, una flor arrancada en medio de una tormenta. Quedó aplastada contra la pared de la cabaña, atrapada, incapaz de moverse.
Parecía que estuviera clavada en la madera. Sus ojos estaban muy abiertos de terror. Intentaba gritar, tenía la boca abierta, pero lo que la estuviera reteniendo, atrapándola, no se lo permitió.
Seguía sujetando una espada en la mano, aplastada contra la cabaña. La otra, la habían arrancado de su puño. Vio que la habían levantado limpiamente del suelo y que sus pies colgaban en el aire. Estaba suspendida, con el cabello y la ropa extendidos contra la madera oscura de la pared.
De nuevo, la ilusión de un momento fuera del tiempo. Entonces Tai vio cómo dos flechas penetraban en ella, primero una y a continuación la otra.
Llegaron desde un extremo, fueron disparadas desde el lugar más alejado de la cabaña, al otro lado de la puerta. Y el viento fantasmal y salvaje no hizo nada para perturbar su vuelo, solo mantuvo a la guardia quieta para que la mataran, como la víctima de un sacrificio.
La primera flecha la alcanzó en el cuello, dibujando una flor púrpura; la segunda penetró profundamente por debajo de su pecho izquierdo.
En el mismo instante en que moría, el viento desapareció.
Los aullidos abandonaron el prado.
En el silencio herido que siguió, la mujer se deslizó lentamente por la pared, se derrumbó hacia un lado y quedó tendida sobre la hierba pisoteada, cerca de la puerta de la cabaña.
Tai inhaló una bocanada de aire irregular y superficial. Le temblaban las manos. Miró hacia el extremo más alejado de la cabaña.
Allí se encontraban Bytsan y el joven soldado llamado Gnam, con miedo en los ojos. El más joven había disparado las dos flechas.
Aunque el sonido del viento salvaje había desaparecido por completo, Tai lo seguía oyendo en su mente, esos aullidos resonaban en su interior, y seguía viendo aún a la mujer, aplastada como una mariposa vestida de negro por lo que fuese.
Los muertos de Kuala Nor habían venido a él. Por él. Acudieron para ayudarle.
Pero también lo habían hecho dos hombres, mortales y desesperadamente aterrorizados, cabalgando de vuelta por el camino que los alejaba de allí con seguridad, a pesar de que el sol se encontraba ya muy al oeste, de que la penumbra estaba a punto de caer y de que aquí, en la oscuridad, el mundo no pertenecía a los hombres vivos.
En ese momento, Tai comprendió algo más mirando el lugar en el que yacía la mujer: que incluso a plena luz del día —por la mañana y por la tarde, en verano y en invierno, haciendo su trabajo—, todo este tiempo había estado viviendo en precario.
Miró hacia el otro lado, hacia el azul del lago y el sol bajo, y se arrodilló en la hierba verde oscuro. Acercó tres veces la frente hasta la tierra en completa obediencia.
Lo había escrito un maestro en la época de la Primera Dinastía, hacía más de novecientos años: cuando un hombre regresaba vivo de las altas puertas de la muerte, cuando había estado a punto de cruzar hacia la oscuridad, lo hacía con una carga sobre sus hombros, la de comportarse durante la vida que le habían regalado de manera que fuera digno de dicho regreso.
Otros habían enseñado lo contrario a lo largo de los siglos: que semejante supervivencia significaba que aún no habías aprendido lo que te habían enviado a descubrir en una vida determinada. Aunque, en realidad, esto se podía ver como otro tipo de carga, pensó Tai, de rodillas sobre la hierba del prado. Vio de repente la imagen de su padre alimentando a los patos en el río. Miró hacia el lago; el aire de la montaña era de un azul más oscuro.
Se puso en pie. Se volvió hacia los taguran. Vio que Gnam se había acercado a la mujer muerta. La apartó de la pared, sacó las flechas de su cuerpo, tirándolas sin cuidado a sus espaldas. Su cabello se había soltado a causa del viento, se le habían caído las horquillas y ahora le había quedado suelto. Gnam se inclinó y separó sus piernas, poniéndolas en posición.
Empezó a quitarse la armadura.
Tai parpadeó, incrédulo.
—¿Qué estás haciendo? —Le asustó el sonido de su propia voz.
—Aún está caliente —contestó el soldado—. La tomó como trofeo.
Tai miró a Bytsan. El otro hombre se volvió.
—No digas que tus soldados no lo hacen nunca —comentó el capitán taguran mientras contemplaba fijamente las montañas, evitando la mirada de Tai.
—Ninguno de los míos lo ha hecho nunca —replicó Tai—. Y nadie lo hará mientras yo esté presente.
Dio tres zancadas y cogió la espada Kanlin que tenía más cerca.
Hacía mucho tiempo que no sostenía una de ellas. El equilibrio era perfecto, el peso sin peso. Apuntó al joven soldado.
Las manos de Gnam se detuvieron en los cierres de la armadura. Parecía sorprendido.
—Vino a matarte. Te acabo de salvar la vida.
No era toda la verdad, pero se acercaba bastante.
—Tienes mi gratitud. Y espero poder pagártelo algún día. Pero me será imposible si te mato ahora, y lo haré si la tocas. A menos que quieras luchar contra mí.
Gnam se encogió de hombros.
—Eso lo puedo hacer —replicó y empezó a ajustarse de nuevo la armadura.
—Morirás —comentó Tai en voz baja—. Es necesario que lo sepas.
El joven taguran era valiente, debía de serlo si había regresado.
Tai luchó por encontrar las palabras que le dieran una salida, un camino para que el joven salvara la cara.
—Piensa en ello —prosiguió—. El viento ha acudido. Eran los muertos. Están… aquí conmigo.
Miró de nuevo a Bytsan, que, de repente, parecía extrañamente pasivo. Tai siguió con urgencia:
—He pasado aquí dos años intentando honrar a los muertos. Deshonrar a esta hace que todo parezca una burla.
—Vino a matarte —repitió el joven Gnam, como si Tai fuera lento de entendederas.
—¡Todos los que yacen muertos en este prado vinieron a matar a alguien! —gritó Tai.
Sus palabras se alejaron en el aire enrarecido. Ahora era más frío, el sol estaba bajo.
—Gnam —intervino Bytsan—, no hay tiempo para un combate si queremos estar lejos de aquí antes de que oscurezca y, confía en mí, después de lo que acaba de ocurrir, yo quiero irme. Monta. Nos vamos.
Rodeó el lateral de la cabaña y regresó un momento después montado sobre su magnífico sardio, conduciendo el caballo del soldado. Gnam seguía mirando fijamente a Tai. No se había movido, llevaba el deseo de luchar escrito en la cara.
—Bien, acabas de ganarte tu segundo tatuaje —comentó Tai con tranquilidad.
Miró brevemente a Bytsan y después devolvió su atención al soldado que tenía delante.
—Disfruta del momento. No tengas prisa por llegar al más allá. Acepta mi admiración y mi agradecimiento.
Gnam lo miró otro momento más, después se dio la vuelta con lentitud y escupió a la hierba, muy cerca del cuerpo de la mujer muerta. Pasó por encima de ella, cogió las riendas del caballo y montó. Lo espoleó para alejarse.
—¡Soldado! —gritó Tai antes de ser consciente siquiera de que lo iba a hacer.
El otro hombre se dio la vuelta de nuevo.
Tai respiró hondo. Algunas cosas son difíciles de llevar a cabo.
—Coge sus espadas —indicó—. Forja Kanlin. Dudo que algún soldado de Tagur lleve unas iguales.
Gnam no se movió.
Bytsan soltó una carcajada corta.
—Yo las cogeré si él no lo hace.
Tai sonrió cansado al capitán.
—No tengo la menor duda.
—Es un regalo generoso.
—Lleva consigo mi gratitud.
Esperó, sin moverse. Existían límites sobre lo lejos que estaba dispuesto a llegar para satisfacer el orgullo de un hombre joven.
Y detrás de él, al otro lado de la puerta abierta de la cabaña, yacía muerto un amigo.
Después de un momento largo, Gnam movió el caballo y extendió la mano. Tai se dio la vuelta, se inclinó, soltó las fundas que colgaban de los hombros del cuerpo de la mujer muerta y enfundó las dos hojas. Su sangre impregnaba una de las fundas. Se las entregó al taguran. Se inclinó de nuevo, recogió las dos flechas y también se las entregó al joven.
—No tengas prisa por llegar al más allá —repitió.
El rostro de Gnam no mostraba ninguna expresión.
—Mi agradecimiento —dijo al fin.
Lo dijo. Hasta ahí podía llegar. Incluso aquí, más allá de las fronteras y de los lazos, se podía vivir de cierto modo, pensó Tai, recordando a su padre. Al menos, se podía intentar. Miró hacia el oeste, más allá del vuelo de los pájaros, hacia el sol rojo tras las nubes bajas, y después se volvió a Bytsan.
—Tendréis que cabalgar con rapidez.
—Lo sé. ¿El hombre de dentro de la…?
—Está muerto.
—¿Lo has matado?
—Lo hizo ella.
—Pero él iba con ella.
—Él era mi amigo. Es una pena.
Bytsan negó con la cabeza.
—¿Es posible comprender a los kitan?
—Quizá no.
De repente, se sentía cansado. Y se le ocurrió que debía enterrar dos cuerpos con rapidez, porque se iría por la mañana.
—Condujo a una asesina hasta ti.
—Era un amigo —repitió Tai—. Lo engañaron. Vino a traerme noticias. Ella, o quienquiera que la contrató, no quería que las supiera o que viviese para hacer algo al respecto.
—Un amigo —repitió Bytsan sri Nespo. Su tono no transmitía nada. Se dio la vuelta para irse.
—¡Capitán!
Bytsan volvió la cabeza, sin girar el caballo.
—Creo que tú también lo eres. Mi agradecimiento. —Tai cerró la mano sobre el puño.
El otro hombre se lo quedó mirando durante un buen rato y después asintió.
Tai vio que estaba a punto de espolear el caballo para irse. Pero en su lugar hizo algo diferente. Pudo ver que lo asaltaba una idea, pudo leerlo en los rasgos cuadrados.
—¿Te lo dijo? ¿Te dijo lo que fuera que vino a decirte?
Tai negó con la cabeza.
Gnam se había desplazado con su caballo más hacia el sur. Ahora estaba dispuesto a partir. Tenía dos espadas cruzadas a su espalda.
El rostro de Bytsan se oscureció.
—¿Te irás ahora? ¿Para descubrir de qué se trataba?
Este taguran era listo. Tai volvió a asentir.
—Por la mañana. Alguien ha muerto para traerme noticias. Alguien ha muerto para evitar que las supiera.
Bytsan asintió. Esta vez él también miró hacia el oeste, hacia el sol poniente y la llegada de la oscuridad. Los pájaros se desplazaban incansables en el aire en el extremo más alejado del lago. Ahora casi no soplaba el viento.
El taguran respiró hondo.
—Gnam, adelántate tú. Me quedaré a pasar la noche con el kitan. Si va a partir por la mañana, hay asuntos de los que debemos hablar. Probaré mi destino con él dentro de la cabaña. Parece que los espíritus que moran aquí no le quieren hacer daño. Di a los demás que os alcanzaré mañana. Me podéis esperar en el paso medio.
Gnam se dio la vuelta para mirarlo.
—¿Se va a quedar aquí?
—Es lo que acabo de decir.
—¡Capitán! Eso es…
—Sé que lo es. Vete.
El hombre más joven siguió dudando. Vacilaba. El rostro tatuado de Bytsan era duro, no mostraba ningún signo de flexibilidad.
Gnam se encogió de hombros. Espoleó el caballo y partió. Los dos se quedaron allí y contemplaron cómo se alejaba bajo una luz que se iba desvaneciendo; lo vieron galopar con gran rapidez alrededor de la orilla más cercana del lago, como si lo estuvieran persiguiendo los espíritus, rastreando su aliento y su sangre.