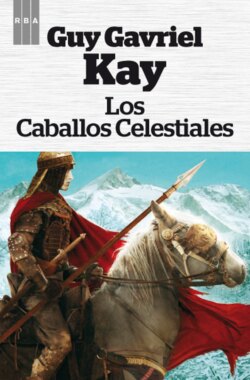Читать книгу Los caballos celestiales - Guy Gavriel Kay - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеRodeado de los diez mil ruidos, el jade y el oro, y los remolinos de polvo de Xinan, con frecuencia permanecía despierto toda la noche con sus amigos y las cortesanas, bebiendo vino aromatizado en el Distrito Norte.
Escuchaban música de flauta o pipa1 y recitaban poesía, se retaban los unos a los otros con pullas y citas, y a veces se adentraban en alguna habitación privada con alguna mujer perfumada y sedosa, antes de que los tambores del alba anunciaran el final del toque de queda y regresar a casa tambaleándose, para dormir durante el día en lugar de estudiar.
Aquí, en las montañas, solo, envuelto en el aire duro y limpio, junto a las aguas de Kuala Nor, muy lejos al oeste de la ciudad imperial, incluso más allá de las fronteras del imperio, Tai dormía en una estrecha cama al caer la noche, bajo el brillo de las primeras estrellas, y se despertaba al amanecer.
En primavera y verano le desvelaban los pájaros. Este era un lugar en el que anidaban de forma ruidosa varios miles de ejemplares: águilas pescadoras y cormoranes, gansos salvajes y grullas. Los gansos le hacían pensar en amigos que estaban muy lejos. Los gansos salvajes eran un símbolo de ausencia, en la poesía, en la vida. Las grullas representaban la fidelidad, un tema completamente diferente.
En invierno, el frío era atroz, hasta el punto de arrebatarte el aliento. El viento del norte, cuando soplaba, lo hacía con agresividad en el exterior e incluso traspasaba las paredes de la cabaña. Dormía bajo capas de pieles y lanas, y al alba no le despertaba ningún pájaro desde los helados terrenos de nidificación, en el extremo más alejado del lago.
Los fantasmas permanecían en el exterior durante todas las estaciones, en noches iluminadas por la luna y en noches oscuras, en cuanto el sol desaparecía.
Tai ya conocía algunas de sus voces, las enfadadas, las perdidas y aquellas que solo transmitían dolor en su llanto tenue e inconsolable.
No le asustaban, ahora ya no. Al principio, creyó que iba a morir de terror, solo, en aquellas noches en compañía de los muertos.
Miraba hacia el exterior a través de una ventana sin postigo en las noches de primavera, verano u otoño, pero nunca salía. Bajo la luna o las estrellas, el mundo junto al lago pertenecía a los fantasmas, o eso es lo que había llegado a comprender.
Desde el principio, había establecido una rutina para combatir la soledad y el miedo, y la enormidad de donde se encontraba. Es posible que algunos santos y ermitaños en sus montañas y bosques actúen deliberadamente de otra forma, pasando por los días como hojas que se las lleva el viento, guiados por la ausencia de voluntad o deseo, pero él era de otra naturaleza y no era un santo.
Empezaba cada mañana con las oraciones por su padre. Seguía estando en el período de luto formal y la tarea que se había impuesto en este lejano lago estaba estrechamente relacionada con el respeto a la memoria de su padre.
Después de las invocaciones, que asumía que su hermano también pronunciaba en el hogar en el que habían nacido, Tai salía al prado (de tonalidades verdes punteadas con flores silvestres, o aplastando bajo sus pies el hielo y la nieve), excepto los días de tormenta, a practicar sus ejercicios Kanlin. Primero sin espada, después solo con una y, finalmente, con las dos.
Contemplaba las frías aguas del lago, con la pequeña isla en su centro, y después los alrededores, con las pasmosas montañas cubiertas de nieve que se amontonaban una encima de otra. Más allá de las cimas septentrionales, el terreno descendía durante cientos de li 2 hacia las largas dunas de los desiertos asesinos, bordeados por las Rutas de la Seda, itinerarios que traían mucha riqueza a la corte, al Imperio de Kitai. A su pueblo.
En invierno, alimentaba y daba agua a su pequeño y lanudo caballo en el cobertizo construido junto a la cabaña. Al cambiar el tiempo y crecer la hierba, dejaba que el caballo pastase durante el día. Era tranquilo, no iba a escapar. No había ningún sitio adonde ir.
Después de sus ejercicios, dejaba que la calma lo invadiese, lo despojase del caos de la vida, la ambición y las aspiraciones, con el fin de ser digno de la tarea que había elegido.
Y, entonces, empezaba a trabajar, a enterrar a los muertos.
Desde que llegó aquí, nunca había realizado el más mínimo esfuerzo por separar a los soldados kitan de los taguran. Cráneos y huesos blancos estaban mezclados, enmarañados, apilados. La carne había vuelto a la tierra o se la habían comido los animales y las aves carroñeras hacía ya mucho tiempo, o no tanto en el caso de aquellos cuerpos que procedían de la campaña más reciente.
El último conflicto había acabado en victoria, pero se había ganado con amargura. Cuarenta mil muertos en una batalla, casi tantos kitan como taguran.
Su padre había ido a la guerra. Fue general y recibió honores con un prestigioso título, el de comandante del Ala Izquierda del Oeste Pacificado. El Hijo del Cielo lo recompensó graciosamente por la victoria con una audiencia personal en la Sala del Resplandor, en el Palacio de Ta-Ming, cuando regresó al este: la entrega del fajín púrpura, unas palabras de encomio pronunciadas personalmente y un regalo de jade entregado por la propia mano del emperador, con solo un intermediario.
No se podía negar que su familia se había beneficiado de lo que había ocurrido en este lago. La madre de Tai y Segunda Madre habían quemado incienso juntas y encendido velas de acción de gracias a los ancestros y a los dioses.
Pero para el general Shen Gao, el recuerdo del combate que aquí se había librado fue, hasta su muerte hacía dos años, una fuente de orgullo y pesar entremezclados que le marcó para siempre.
Demasiados hombres habían perdido la vida por la conquista de un lago al borde de ninguna parte y que al final ninguno de los dos imperios pudo controlar.
El tratado que siguió —confirmado con elaborados intercambios y rituales, y, por primera vez, con una princesa kitan para el rey taguran— así lo había dejado establecido.
Tai, al escuchar de joven las cifras de esa batalla —cuarenta mil muertos—, había sido incapaz ni siquiera de imaginar cómo debió de ser. Ahora ya sí.
Desde hacía mucho tiempo, el lago y el prado se encontraban entre fortalezas en manos de ambos imperios: el sur para Tagur, el este para Kitai. Ahora siempre reinaba el silencio, excepto por el sonido del viento, el reclamo de los pájaros en celo y los fantasmas.
El general Shen solo había hablado de pena y culpa con sus hijos pequeños (nunca con el mayor). Semejantes sentimientos en un comandante se podían considerar vergonzosos, incluso una traición, una negación de la sabiduría del emperador, que gobernaba con el mandato del cielo, infalible, incapaz de equivocarse, o su trono y el imperio estarían en peligro.
Pero los pensamientos se habían expresado en palabras en más de una ocasión, después de que Shen Gao se retirara a las propiedades que la familia tenía junto al arroyo que fluía hacia el sur en las cercanías del río Wai. Normalmente, después de tomar algo de vino en un día tranquilo, con las hojas o las flores de loto cayendo al agua y siendo arrastradas por la corriente. El recuerdo de esas palabras era la razón principal por la que su segundo hijo se encontraba aquí durante el período de luto, en lugar de estar en casa.
Se podría argumentar que la tristeza silenciosa del general había sido un error, que no venía al caso. Que la batalla que aquí se había librado era necesaria para la defensa del imperio. Era importante recordar que los ejércitos de Kitai no siempre habían vencido a los taguran. Los reyes de Tagur, en su distante e inexpugnable meseta, eran muy ambiciosos. Las victorias y el salvajismo habían ido y venido a lo largo de ciento cincuenta años de luchas en Kuala Nor, más allá del Paso de la Puerta de Hierro, la fortaleza más aislada que tenía el imperio.
«Mil millas de luz de luna caen al este de la Puerta de Hierro», había escrito Sima Zian, el Desterrado Inmortal. Literalmente, no era cierto, pero cualquiera que hubiera estado en la Fortaleza de la Puerta de Hierro sabía lo que el poeta quería decir.
Y Tai se encontraba a muchos días a caballo al oeste del fuerte, más allá de ese puesto avanzado del imperio, con los muertos: con los perdidos llorando por la noche y los huesos de cien mil soldados yaciendo, blancos, bajo la luz de la luna o del sol. A veces, en la cama, envuelto por la oscuridad de la montaña, tardaba en darse cuenta de que una voz cuyas cadencias conocía se había quedado en silencio, y comprendía que había dado reposo a esos huesos.
Había demasiados. Terminar la labor escapaba a cualquier esperanza: era una tarea para que los dioses descendieran de los nueve cielos, no para un hombre. Pero si no lo puedes hacer todo, ¿significa eso que no debes hacer nada?
Hacía ya dos años que Shen Tai había dado lo que parecía su respuesta a la pregunta, en recuerdo de su padre, que con voz suave pedía otra copa de vino, mientras contemplaba cómo las carpas doradas, grandes y lentas, nadaban en el estanque y las flores flotaban en el agua.
Aquí los muertos se encontraban por todas partes, incluso en la isla, donde se había alzado una fortaleza pequeña, que ahora estaba en ruinas. Había intentado imaginar cómo se debió de desarrollar el combate por ese lado. Botes construidos con rapidez sobre la orilla de guijarros con maderas de las laderas, los defensores desesperados y atrapados de un ejército o del otro, dependiendo del año, disparando flechas contra los enemigos implacables que les traían la muerte desde el otro lado del lago.
Hacía dos años que había decidido empezar allí, en un día de primavera en que el lago reflejaba el cielo azul y las montañas, remando en la barca pequeña que había encontrado y reparado. La isla era un terreno acotado, limitado, menos apabullante. En el prado de la orilla y a lo lejos en los bosques de pinos, los muertos cubrían toda la distancia que podía recorrer andando en un día.
Durante algo más de la mitad del año, bajo este cielo claro e intenso, fue capaz de cavar y enterrar armas rotas y oxidadas junto con los huesos. Era un trabajo brutalmente duro. Se curtió, desarrolló los músculos, se encalleció, por las noches estaba dolorido y caía agotado en la cama después de lavarse con agua calentada en la hoguera.
Desde finales de otoño, a lo largo del invierno y hasta principios de la primavera, el suelo estaba helado, impracticable. Podía estallarte el corazón mientras intentabas cavar una tumba.
En su primer año, el lago se heló y durante unas pocas semanas pudo ir andando hasta la isla. El segundo invierno fue más suave y no se acabó de helar. Entonces, envuelto en pieles, con la cabeza cubierta y con guantes, en un silencio blanco y vacío, viendo el vaho de su aliento mortal y sintiéndose pequeño frente a la vastedad enorme y hostil que le rodeaba, Tai sacaba el bote cuando las olas y el tiempo se lo permitían. Con una oración, ofrecía los muertos a las aguas oscuras, para que ya no yacieran perdidos, sin consagrar, sobre el suelo batido por el viento, junto a la orilla helada del Kuala Nor, en medio de animales salvajes y muy lejos de cualquier hogar.
La guerra no había sido continua. Nunca lo era, en ningún sitio, y menos aún en un valle tan remoto, donde resultaba tan difícil mantener una línea de suministros permanente desde uno de los dos países, por muy beligerantes o ambiciosos que pudieran ser los reyes y los emperadores.
En consecuencia, se habían construido cabañas para pescadores o pastores que dejaban pastar a sus ovejas y cabras en estos prados altos durante los intervalos en que no había soldados muriendo en la zona. La mayor parte de las cabañas habían sido destruidas, pero quedaban unas pocas. Tai vivía en una de ellas, situada al norte, junto a una ladera cubierta de pinos, que le ofrecía protección frente a los peores vientos. La cabaña tenía casi cien años. A su llegada, la había arreglado lo mejor que supo: techo, puerta y marcos de las ventanas, postigos y chimenea de piedra.
Después, recibió ayuda, inesperada, sin pedirla. El mundo te puede ofrecer veneno en una copa engastada de joyas o regalos sorprendentes. A veces no sabes qué es qué. Alguien que conocía había escrito un poema sobre esa idea.
Ahora estaba en la cama, despierto, en medio de una noche de primavera. Lucía la luna llena, lo cual significaba que los taguran llegarían a mediodía, una media docena le traerían suministros en una carreta tirada por bueyes, descenderían por la ladera desde el sur y rodearían la orilla del lago hasta llegar a su cabaña. Por la mañana, después de la luna nueva, llegaba su gente desde el este, a través de la quebrada, procedente de la Puerta de Hierro.
Les llevó algún tiempo, pero después de su llegada habían establecido una rutina que les permitía visitarle sin que ambos bandos tuvieran que verse. No formaba parte de su plan que murieran hombres porque él estuviera aquí. Ahora había paz, firmada, con intercambio de regalos y de una princesa, pero treguas así no prevalecen siempre cuando hay soldados jóvenes y agresivos en lugares tan remotos… Y los hombres jóvenes podían iniciar una guerra.
Las dos fortalezas trataban a Tai como un santo ermitaño o un loco que había decidido vivir entre los fantasmas. Ambos bandos libraban a través de él un combate tácito y casi divertido, compitiendo cada mes para ver quiénes eran más generosos y de más ayuda.
Durante el primer verano, los compatriotas de Tai habían reparado el suelo de su cabaña con tablas cortadas y pulidas que transportaron en un carro. Los taguran se habían encargado de arreglar la chimenea. Tinta, plumas y papel (que tuvieron que pedir) llegaron de la Puerta de Hierro; el vino procedía por primera vez del sur. Ambas fortalezas ordenaban a sus hombres que cortaran leña siempre que estuvieran aquí. Habían traído mantas de invierno y pieles de oveja para la cama y para abrigarse. Durante el primer otoño, le habían dado una cabra para que obtuviera leche, después llegó una más desde el otro lado, y un gorro taguran de aspecto muy excéntrico pero muy caliente, con orejeras y un cordel para poder atarlo bajo la barbilla. Los soldados de la Puerta de Hierro le construyeron un pequeño cobertizo para su caballo.
Él había intentado detener aquella situación, pero no había conseguido persuadir a nadie y, al final, lo comprendió: no se trataba de mostrar amabilidad hacia el loco, ni siquiera de ver quién superaba a quién. Cuanto menos tiempo perdiera él con la comida, la leña, el mantenimiento de la cabaña, más podría dedicarse a su tarea, esa que nadie antes había llevado a cabo y que, cuando aceptaron por fin la razón de su presencia, parecía importar tanto a los taguran como a su propio pueblo.
Tai pensaba con frecuencia en lo irónico que resultaba todo. Incluso ahora eran capaces de atacarse y matarse si, por casualidad, llegaban al mismo tiempo. Solo un loco de verdad podía pensar que las batallas se habían acabado para siempre en el oeste, pero los dos imperios honraban que diera descanso a los muertos… Hasta que hubiera más.
En la cama, en una noche tranquila, escuchaba el viento y los fantasmas; ni uno ni otros lo habían despertado (ahora ya no), lo había hecho la blancura brillante del resplandor de la luna. Ya no se veía la estrella de la Tejedora, exiliada de su amor mortal al extremo más alejado del Río Celestial. En otro momento, había sido lo suficientemente brillante para mostrarse con claridad del otro lado de la ventana, incluso con luna llena. Recordaba un poema que le había gustado cuando era joven, inspirado en la imagen de la luna como mensajera entre unos amantes a ambos lados del río.
Si lo analizaba ahora, le parecía artificioso, extravagante y engreído. Muchos versos famosos de los inicios de esta Novena Dinastía eran así si se analizaban de cerca, con sus elaborados brocados verbales. Tai pensó que había cierta tristeza en que algo así pudiera ocurrir: desenamorarse de algo que te había dado forma. ¿O incluso de alguien? Pero si uno no cambiaba al menos un poco, ¿qué sentido tenían las etapas de la vida? Aprender, cambiar, ¿no significaba a veces que había que abandonar lo que antes se creía cierto?
Entraba mucha luz en la habitación. Casi la suficiente para arrastrarlo desde la cama hasta la ventana para mirar la hierba alta en el exterior y contemplar lo que el plata le hacía al verde, pero estaba cansado. Siempre estaba cansado al final del día y nunca salía de la cabaña por las noches. Ya no temía a los fantasmas —había decidido que lo veían como un emisario, no como un intruso del mundo de los vivos—, pero les dejaba el mundo después de la puesta de sol.
Durante el invierno, tenía que cerrar los postigos reconstruidos y tapar las grietas en las paredes lo mejor que podía con telas y pieles de oveja para que el viento y la nieve no se colaran. La cabaña se llenaba de humo, alumbrada por el fuego y las velas, o una de sus dos lámparas si intentaba escribir poesía, o cuando calentaba vino en un brasero (proporcionado también por los taguran).
Cuando llegaba la primavera, abría los postigos, dejaba entrar el sol, o el brillo de las estrellas y la luna, y después, el sonido de los pájaros al amanecer.
Se despertó en plena madrugada, desorientado, confuso, enredado en el último sueño. Creía que aún era invierno, que la plata brillante que veía era el resplandor del hielo o la escarcha. Sonrió después de un momento y volvió a la realidad, con gesto irónico y divertido. Tenía un amigo en Xinan que habría apreciado ese instante. No ocurría con frecuencia que pudieras vivir lo imaginado en unos versos muy conocidos:
Ante mi cama, la luz es tan brillante
que parece una capa de escarcha.
Alzando la cabeza contemplo la luna,
recostándome de nuevo, pienso en mi hogar.
Pero quizá estaba equivocado. Quizá si un poema era lo suficientemente veraz, entonces antes o después alguien que lo leyera viviría dicha imagen como él la estaba viviendo ahora. O quizá algunos de los lectores han visualizado la imagen antes de llegar al poema y descubrir que les estaba esperando como una afirmación. De manera que el poeta les ha ofrecido palabras para pensamientos que ellos ya habían tenido.
Otras veces, la poesía nos obsequia con ideas nuevas y peligrosas. A veces los hombres eran exiliados o asesinados por lo que escribían. Hacía centenares de años, podías enmascarar un comentario peligroso ambientando el poema en la Primera o en la Tercera Dinastía. Y aunque en ocasiones esa convención surtía efecto, no siempre era así. Los superiores mandarines del servicio civil no eran idiotas.
«Recostándome de nuevo, pienso en mi hogar». Su hogar era la propiedad cercana al Wai, donde estaba enterrado su padre, en el huerto, al lado de sus padres y de los tres hijos que no habían sobrevivido a la mayoría de edad. Donde la madre de Tai y la concubina de Shen Gao, la mujer a la que llamaban Segunda Madre, seguían viviendo, donde sus dos hermanos también se estaban acercando al final del luto, y el mayor regresaría muy pronto a la capital.
No estaba seguro de dónde se encontraba su hermana. Las mujeres solo observaban noventa días de luto. Lo más probable era que Li-Mei hubiera regresado con la emperatriz, allí donde se encontrase. Y que la emperatriz no estuviera en la corte. Incluso dos años atrás ya se rumoreaba que su tiempo en el Ta-Ming había llegado a su fin. Ahora había alguien más en palacio, al lado del emperador Taizu. Alguien que brillaba como una joya.
Muchos lo desaprobaban. Pero por lo que sabía Tai, nadie lo había expresado públicamente antes de que este volviera a casa y después viniera aquí.
Descubrió que sus pensamientos regresaban a Xinan por los recuerdos que tenía del recinto familiar junto al río, donde año tras año, en una noche de otoño, las hojas de paulonia caían todas a la vez sobre el sendero que partía de la puerta principal. Donde en el huerto crecían melocotones, ciruelas y albaricoques (con las flores rojas en primavera), y donde podías oler el carbón vegetal ardiendo en la linde del bosque y contemplar el humo de los hogares de las aldeas, más allá de los almendros y las moreras.
No, ahora, en cambio, estaba recordando la capital: todo brillo, color y ruido, donde la violencia de la vida brotaba y se expandía, en todo su polvo y furia mundanos, incluso estaría entrando en erupción en ese mismo instante, en medio de la noche, asaltando los sentidos a cada momento. Dos millones de personas. El centro del mundo, bajo el cielo.
Allí no estaría oscuro. En Xinan, no. Las luces de los hombres casi ocultaban el brillo de la luna. Habría antorchas y faroles, fijos o transportados en armazones de bambú, o suspendidos en los bastidores de las literas que llevaban a los de alta cuna y a los poderosos a tra-vés de las calles. Habría lámparas rojas en las ventanas superiores y lámparas colgadas de los balcones cubiertos de flores en el Distrito Norte. Luces blancas en el palacio y lámparas de aceite anchas y poco profundas en los patios, en pilares de la altura de dos hombres, ardiendo toda la noche.
Habría música y gloria, corazones rotos y recompuestos, y a veces, cuchillos y espadas que relucían en callejuelas y callejones. Y al llegar la mañana, de nuevo poder, pasión y muerte, empujándose entre ellos en los dos grandes y ensordecedores mercados, en vinaterías y salas de estudio, en calles retorcidas (diseñadas para el amor furtivo o el asesinato) y avenidas sorprendentemente anchas. En dormitorios y patios, en elaborados jardines privados y en parques públicos cubiertos de flores, donde los sauces se derramaban sobre corrientes de agua y lagos artificiales profundamente dragados.
Recordaba el Parque del Lago Largo, al sur de las murallas de adobe de la ciudad; recordaba con quién había estado allí por última vez, en la época en que brotaban las flores del melocotonero, antes de la muerte de su padre, en uno de los tres días del mes que ella tenía permiso para salir del Distrito Norte. Ocho, dieciocho, veintiocho. Ella estaba ahora muy lejos.
Los gansos salvajes eran el símbolo de la separación.
Pensó en el Ta-Ming, el enorme complejo palaciego al norte de las murallas de la ciudad, en el Hijo del Cielo, que ya no era joven, y en todos los que se encontraban con él y a su alrededor: eunucos y nueve grados de mandarines, entre ellos el hermano mayor de Tai, príncipes, alquimistas y jefes del ejército, y la que seguramente yacía con él esta noche bajo esta misma luna, joven y de una belleza casi insoportable, la que había cambiado el imperio.
Tai había aspirado a ser uno de esos funcionarios civiles con acceso al palacio y a la corte, nadando «en el sentido de la corriente», como se solía decir. Había estudiado todo un año en la capital (entre encuentros con cortesanas y amigos de borrachera) y estuvo a punto de presentarse a los tres días de exámenes para el servicio imperial, la prueba que determinaba tu futuro.
Entonces, su padre murió junto al río tranquilo, y los dos años y medio de luto oficial llegaron y se alejaron, arrastrados por el río como el viento que trae la lluvia.
Un hombre fue azotado —veinte latigazos con la fusta pesada— por no cumplir con el retiro y los rituales que se deben a los padres cuando mueren.
Se podría decir (algunos podrían decir) que él no había cumplido con los ritos al encontrarse aquí en las montañas y no en casa, pero había hablado con el subprefecto antes de recorrer a caballo el largo camino hacia el oeste, y había recibido el permiso. También se encontraba —abrumadoramente— retirado de la sociedad, de cualquier cosa que se pudiera llamar «ambición» o «mundanidad».
Lo que había hecho era un poco arriesgado. Siempre cabía el peligro de lo que se pudiera rumorear en el Ministerio de los Ritos, que supervisaba los exámenes. Eliminar a un rival, de una forma o de otra, era una táctica básica, pero Tai pensaba que se había protegido.
Por supuesto, nunca se podía estar seguro del todo. En Xinan, no. Los ministros eran nombrados y exiliados, los generales y los gobernadores militares, promocionados y después destituidos con la orden de suicidarse, y la corte había ido cambiando con rapidez en la época anterior a su partida. Pero Tai aún no ocupaba ninguna posición. No había arriesgado nada en cuanto a rango y oficio. Y creía que podría sobrevivir a los azotes, si es que estos llegaban.
En una cabaña iluminada por la luna, envuelto en la soledad como un gusano de seda en su cuarto sueño, intentó decidir hasta qué punto extrañaba la capital. Si estaba listo para regresar y retomarlo todo, como antes. O si había llegado el momento de otro cambio más.
Sabía lo que diría la gente si cambiaba, lo que ya se estaba diciendo sobre el segundo hijo del general Shen. El primogénito, Shen Liu, era conocido y comprendido, su ambición y sus logros se ajustaban a un patrón. El tercer hijo era aún demasiado joven, poco más que un niño. Era Tai, el segundo, quien suscitaba más interrogantes.
El luto se cumpliría formalmente con la luna llena del séptimo mes. Habría completado los ritos, a su manera. Podía retomar sus estudios, prepararse para los siguientes exámenes. Eso era lo que hacían los hombres. Los estudiosos se presentaban a los exámenes del servicio civil cinco veces, diez veces o más. Algunos morían sin aprobarlos. Cada año los pasaban entre cuarenta y sesenta hombres, de los miles que empezaban el proceso con los exámenes preliminares en sus prefecturas. El examen final se iniciaba en presencia del propio emperador, con su túnica blanca y su sombrero negro, y el fajín amarillo de las ceremonias más importantes: un rito de iniciación muy elaborado… con sobornos y corrupción incluidos en el proceso, como siempre en Xinan. ¿Acaso podría ser de otra forma?
Ahora parecía que la capital hubiera entrado en su cabaña plateada, expulsando el sueño con recuerdos del tumulto vocinglero y apabullante que nunca se detenía por completo, a ninguna hora. Vendedores y compradores gritando en los mercados, mendigos, acróbatas y adivinos, plañideras contratadas que seguían un funeral con el cabello alborotado, caballos y carros traqueteando durante el día y la noche, los musculosos portadores de sillas de seda que chillaban a los peatones para que se apartasen, y los alejaban con varas de bambú. Los Guardias del Pájaro Dorado con sus látigos en todos los cruces importantes, despejando las calles al anochecer.
Tiendas pequeñas en cada barrio, abiertas toda la noche. Los Recogedores de Excrementos que pasaban y daban gritos de advertencia. Maderos que golpeaban y rodaban por las murallas exteriores de Xinan para depositarse en el enorme estanque junto al Mercado Oriental, donde se compraban y vendían al amanecer. Azotes y ejecuciones matinales en las dos plazas del mercado. Más actuaciones callejeras después de las decapitaciones, mientras las grandes multitudes aún estaban reunidas. Campanas marcando las horas durante el día y la noche, y el largo redoble de tambores que cerraba las murallas y todas las puertas de los barrios al ponerse el sol, y las volvía a abrir al amanecer. Flores primaverales en los parques, frutos veraniegos, hojas otoñales y polvo amarillo por todas partes, que llegaba volando desde las estepas. El polvo del mundo. Jade y oro. Xinan.
Lo oyó, lo vio, casi pudo olerlo, como un caos recordado y una cacofonía de almas, pero después lo alejó y lo expulsó bajo la luz de la luna, escuchando de nuevo a los fantasmas del exterior, el llanto con el que había aprendido a vivir, o se habría vuelto completamente loco.
Envuelto en la luz plateada, miró hacia su bajo escritorio, el bloque de tinta y el papel, y la alfombrilla tejida que había delante. Sus espadas estaban apoyadas contra la pared, a su lado. El aroma de los pinos entraba por las ventanas abiertas, impulsado por el viento nocturno. Las cigarras zumbaban en un dueto con los muertos.
Había venido a Kuala Nor por un impulso, para honrar la pena de su padre. Y se había quedado también por sí mismo, para trabajar cada día y ofrecer todo el alivio que pudiera a los muchos que yacían aquí insepultos. La tarea de un hombre, no de un ser inmortal, ni tampoco de un santo.
Habían pasado dos años, habían girado las estaciones y las estrellas. No sabía cómo se iba a sentir cuando regresara al ruido y al tumulto de la capital. Ese era un pensamiento sincero.
Sabía a qué personas había echado de menos. Vio a una de ellas con el ojo de la mente, casi podía oír su voz, demasiado real para poder dormir de nuevo, recordando la última vez que había yacido con ella.
—¿Y si alguien me lleva de aquí cuando te hayas ido? ¿Y si alguien me pide… me propone ser su cortesana personal, o incluso su concubina?
Por supuesto, sabía quién era ese alguien.
Le había cogido la mano, con sus uñas largas y pintadas de color dorado, y los anillos con piedras preciosas, y la había colocado sobre su pecho desnudo, para que pudiera sentir su corazón.
Ella rio, con un poco de amargura.
—¡No! Siempre haces lo mismo, Tai. Tu corazón siempre late igual. No me dice nada.
En el Distrito Norte, donde se encontraban —en una habitación en el piso superior del Pabellón de la Casa del Placer de la Luz Lunar—, la llamaban «Lluvia de Primavera». Él no conocía su nombre real. Nunca se preguntaba por el nombre verdadero. Se consideraba una grosería.
Hablando con lentitud, puesto que le resultaba difícil decirlo, le contestó:
—Dos años es mucho tiempo, Lluvia. Lo sé. Ocurren muchas cosas en la vida de un hombre, o de una mujer. Es…
Ella movió la mano para cubrirle la boca; no lo hizo con suavidad. No siempre era amable con él.
—De nuevo, no. Escúchame. Si empiezas a hablar del Camino o de la sabiduría equilibrada del largo fluir de la vida, Tai, cortaré tu hombría con un cuchillo para la fruta. Creí que querrías saberlo antes de seguir adelante.
Recordaba la seda de su voz, la dulzura devastadora con la que podía decir cosas similares. Él le había besado la palma de la mano que le tapaba la boca y después, cuando la retiró un poco, dijo con suavidad:
—Debes hacer lo que te parezca mejor para ti, para tu vida. No quiero que seas una de esas mujeres que espera durante las noches tras una ventana al final de las escaleras de jade. Deja que sean otras las que vivan esos poemas. Mi intención es volver a las propiedades de mi familia, observar los ritos por mi padre y después, regresar. Eso te lo puedo asegurar.
No había mentido. Esas habían sido sus intenciones.
Pero luego las cosas se desarrollaron de otra forma. ¿Qué hombre se atrevería a creer que todo lo que planea puede llegar a ocurrir? Ni siquiera el emperador, con el mandato del cielo, podría hacerlo.
No tenía ni idea de lo que le había ocurrido, si en realidad alguien la había retirado del barrio de las cortesanas, si algún aristócrata detrás de los muros de piedra de su mansión la había reclamado para sí en la ciudad, en lo que era casi con toda seguridad una vida mejor. No llegaban cartas al oeste del Paso de la Puerta de Hierro, porque él no había escrito ninguna.
Finalmente, pensó que no tenía por qué ser todo o nada, es decir, no se trataba de oponer Xinan a su soledad más allá de las fronteras. Los grandes relatos de sabiduría del Camino enseñaban equilibrio, ¿o no? Las dos mitades del alma de un hombre, de su vida interior. Se equilibraban dísticos en un verso formal, elementos en una pintura —río, acantilado, garza, barca de pescador—, trazos gruesos y finos en caligrafía, piedras, árboles y agua en un jardín, y cambiaban las conductas de uno a lo largo del día.
Cuando abandonase este lugar, podía regresar a su hogar junto al río, por ejemplo, en lugar de volver a la capital. Podía vivir allí y escribir, casarse con alguien que su madre y Segunda Madre escogiesen para él, cultivar el jardín, el huerto —flores de primavera, frutos de verano—, recibir y hacer visitas, envejecer y encanecer en calma, pero no en soledad. Contemplar las hojas de paulonia al caer, las carpas doradas en el estanque. Recordaba cómo lo hacía su padre. Incluso podría llegar un día en que creyeran que era un sabio. La idea le hizo sonreír bajo la luz de la luna.
Podía viajar hacia el este a lo largo del Wai, o por el mismo Gran Río, a través de los desfiladeros hasta el mar, y después regresar, con los barcos remando contra la corriente, o arrastrando las barcas hacia el oeste con cuerdas gruesas a lo largo de senderos resbaladizos, cortados en los precipicios cuando llegasen de nuevo a los desfiladeros salvajes.
Incluso podía ir más lejos, hacia el sur, donde el imperio se volvía diferente y extraño: tierras en las que el arroz crecía en el agua y en las que existían elefantes y gibones, mandriles, bosques de palisandro, árboles de alcanfor, perlas en el mar para los que podían bucear a por ellas, y en las que los tigres de ojos amarillos mataban a los hombres en las oscuras selvas.
Descendía de un linaje honorable. El nombre de su padre abría una puerta que Tai podía cruzar y tras ella encontrar la bienvenida de prefectos y recaudadores de impuestos, e incluso de gobernadores militares a lo largo de Kitai. En realidad, el nombre del Primer Hermano podía ser ahora aún más útil, aunque también presentaba algunas complicaciones.
Pero todo esto era posible. Podía viajar y pensar, visitar templos y pabellones, pagodas en colinas nubladas, santuarios de montaña, escribir mientras viajaba. Lo podía hacer de la misma forma que lo había hecho el poeta magistral cuyos versos lo habían despertado, y que seguramente lo seguía haciendo en alguna parte. Aunque la sinceridad (y la ironía) hacía pensar que parecía que Sima Zian también había bebido mucho a lo largo de sus años en barcas y caminos, en las montañas, los templos y los bosquecillos de bambú.
Y es que también estaba todo eso, ¿o no? Buen vino, compañía hasta la madrugada. Música. Algo que no se podía evitar o despreciar.
Tai se quedó dormido con ese pensamiento y con la esperanza repentina y ferviente de que los taguran se hubieran acordado de traer vino. Casi había terminado el que le había entregado su propia gente hacía dos semanas. Los largos atardeceres de verano concedían a un hombre más tiempo para beber antes de acostarse con el sol.
Durmió y soñó con la mujer que posaba la mano en su corazón aquella última noche, después sobre su boca, con sus cejas depiladas y pintadas, los ojos verdes, los labios rojos, la luz de las velas, las horquillas de jade que se desprendían una a una del cabello dorado, y el aroma que emanaba.
Los pájaros lo despertaron con sus trinos desde el extremo más alejado del lago.
Hacía muchas noches, había intentado escribir un poema formal de seis versos sobre su estridente ruido matinal comparado con la hora de apertura en los dos mercados de Xinan, pero había sido incapaz de realizar la construcción paralela que definía el pareado final. Era probable que sus habilidades técnicas como poeta estuvieran por encima de la media, que fueran lo suficientemente buenas para la parte poética de los exámenes, pero no lo bastante, según su propia opinión, para producir nada duradero.
Una de las consecuencias de esos dos años de soledad era que había llegado a pensar eso la mayor parte del tiempo.
Se vistió y encendió el fuego, se aseó y se ató el cabello mientras hervía agua para el té. Se contempló en el espejo de bronce que le habían dado y pensó que debía pasarse la cuchilla por las mejillas y la barbilla, pero aquella mañana decidió oponerse a semejante abuso personal. Los taguran podían tratar con él sin afeitar. Ni siquiera había una razón real para atarse el cabello, pero se sentía como un bárbaro de las estepas cuando lo dejaba caer sobre los hombros. Tenía recuerdos de eso, de ellos.
Antes de beber o comer, mientras reposaban las hojas de té, se colocó delante de la ventana oriental y pronunció la oración para el espíritu de su padre en dirección al sol naciente.
Siempre que lo hacía, invocaba y recordaba a Shen Gao dando de comer pan a los patos salvajes en su río. No sabía por qué era esa la imagen de evocación, pero lo era. Quizá por la tranquilidad, en una vida que no había sido tranquila.
Preparó y bebió el té, comió un poco de carne salada y grano molido en agua caliente, endulzado con miel de trébol, después cogió el sombrero de paja de campesino del clavo junto a la puerta y se puso las botas. Las botas de verano eran casi nuevas, regalo de la Puerta de Hierro, y reemplazaban el par desgastado que había traído consigo.
Se habían percatado. Lo observaban de cerca siempre que venían, según había llegado a comprender Tai. También se había dado cuenta durante el primer y duro invierno de que casi con toda seguridad habría muerto sin la ayuda de los dos fuertes. En algunas montañas se podía vivir completamente solo durante algunas estaciones —era el sueño legendario del poeta ermitaño— pero no en Kuala Nor en invierno, no en un lugar tan alto y remoto, no cuando llegaban las nieves y soplaba el viento del norte.
Los suministros, que no faltaban en las noches de luna nueva y luna llena, lo habían mantenido con vida, y muchas veces solo habían podido llegar tras grandes esfuerzos, como cuando las tormentas salvajes descendían para arremeter contra el prado y el lago helados.
Ordeñó las cabras, metió el cubo en la casa y lo tapó para más tarde. Cogió sus dos espadas y volvió a salir para realizar sus rutinas Kanlin.
Dejó las espadas y, de nuevo en el exterior, se quedó un momento quieto bajo la luz de un sol casi veraniego, escuchando el jaleo ensordecedor de los pájaros, contemplando cómo giraban y cantaban por encima del lago, azul y bello bajo la luz matinal, sin mostrar ni el más leve indicio de hielo invernal, o de cuantos hombres muertos yacían alrededor de sus orillas.
Hasta que apartabas la vista de los pájaros y del agua hacia la hierba alta del prado, y entonces veías los huesos bajo la luz clara, por todas partes. Tai podía ver los túmulos donde los estaba enterrando, al oeste de la cabaña, al norte ante los pinos. Ahora ya eran tres largas filas de tumbas profundas.
Se dio la vuelta para coger la pala y empezar el trabajo. Esa era la razón de su presencia aquí.
Su ojo vislumbró un destello hacia el sur: la luz del sol reflejada en una armadura a medio camino de la última curva, descendiendo por la última ladera. Aguzando la vista comprobó que los taguran llegaban pronto esta vez, o —volvió a comprobar el sol— era él, que se estaba moviendo con más lentitud después de una noche en vela bajo la luna blanca.
Contempló cómo descendían con el buey y el carro de ruedas pesadas. Se preguntó si esta mañana estaría Bytsan al mando de la partida de suministros. Descubrió que tenía esa esperanza.
¿Había algo malo en desear la llegada de un hombre cuyos soldados podían llegar a violar a su hermana y a sus dos madres, y saquear y quemar con alegría las propiedades de su familia durante una incursión en Kitai?
Los hombres cambiaban durante las guerras o los conflictos, a veces hasta volverse irreconocibles. Tai lo había visto personalmente en las estepas más allá de la Gran Muralla, entre los nómadas. Los hombres cambiaban, no siempre de maneras que gustaba recordar, aunque valía la pena rememorar el valor que había visto.
No creía que Bytsan fuera a volverse violento, pero no lo sabía. Y podía imaginar fácilmente lo contrario de alguno de los taguran que habían venido durante esos dos años, con armas y armadura, como si siguieran los duros redobles del campo de batalla, en lugar de dirigirse a llevar suministros a un loco solitario.
Los encuentros que tenía con los guerreros del Imperio de la Meseta no eran sencillos ni fáciles de superar.
Vio que era Bytsan cuando los taguran llegaron al prado y empezaron a rodear el lago. El capitán trotaba, adelantado, sobre su caballo sardio zaino. Era un animal magnífico, sobrecogedor. Como todos esos caballos del lejano occidente. El capitán era el único en ese grupo que tenía uno. Caballos Celestiales los llamaban en la tierra de Tai. Las leyendas decían que sudaban sangre.
Los taguran los conseguían en Sardia, más allá del punto en el que las Rutas de la Seda se volvían a fundir en una sola en el oeste, superados los desiertos. Allí, a través de pasos de montañas aún más duros, se extendían los profundos y exuberantes terrenos de cría de esos caballos. Los compatriotas de Tai los deseaban con tal pasión que incluso la política imperial, la guerra y la poesía se habían visto afectadas durante siglos.
Los caballos tenían una gran importancia. Eran la razón por la que el emperador, Señor Sereno de las Cinco Direcciones y de las Cinco Montañas Sagradas, estaba continuamente implicado con los nómadas bogü, apoyando a los jefes que elegían entre los bebedores de kumis y los residentes en yurtas al norte de la muralla, a cambio del suministro de sus caballos, aunque fueran inferiores a los de Sardia. Ni el terreno de loess al norte de Kitai, ni las junglas y las tierras arroceras del sur permitían el pasto y la cría de caballos de verdadera calidad.
Esa había sido la tragedia de Kitan durante un millar de años.
Muchas cosas llegaban a Xinan a través de las vigiladas Rutas de la Seda durante esta Novena Dinastía, lo cual la hacía rica más allá de cualquier descripción, pero los caballos de Sardia no se encontraban entre ellas. No podían soportar un viaje tan largo por el desierto. Al este llegaban mujeres, músicos y bailarines. Llegaban jade, alabastro y gemas, ámbar, perfumes y cuerno de rinoceronte en polvo para los alquimistas. Pájaros habladores, especias y alimentos, espadas y marfil, y muchas cosas más, pero no los Caballos Celestiales.
Por eso Kitai tenía que encontrar otras vías para conseguir las mejores monturas que pudiera, porque se podía ganar una guerra con la caballería, si todo lo demás estaba igualado. Y cuando los taguran tenían demasiados de esos caballos (ahora estaban en paz con los sardios y comerciaban con ellos), «todo lo demás» no estaba en equilibrio.
Tai se inclinó dos veces en señal de saludo cuando Bytsan tiró de las riendas: el puño derecho en la palma izquierda. Tenía conocidos —y un hermano mayor— que habrían considerado una humillación verle hacer una reverencia tan formal ante un taguran. Por otro lado, este hombre no preservaba sus vidas ni les hacía entrega constante de suministros, cada luna llena desde hacía casi dos años.
Los tatuajes azules de Bytsan se revelaban bajo la luz del sol, sobre ambas mejillas y el lado izquierdo del cuello, por encima del borde de la túnica. Desmontó, hizo una reverencia, también doble, con el puño cerrado en la palma, adoptando el gesto kitan.
Sonrió brevemente.
—Antes de que lo preguntes, sí, he traído vino.
Hablaba kitan, la mayoría de los taguran lo hacían. Ahora era la lengua del comercio, sin importar la dirección de este, cuando los hombres no se estaban matando unos a otros. En Kitai se creía que en los nueve cielos los dioses hablaban kitan, y así se lo habían enseñado al primigenio Padre de los Emperadores mientras permanecía de pie con la cabeza inclinada en la Montaña del Dragón en el pasado más remoto.
—¿Sabías que lo iba a preguntar? —Tai se sentía atribulado y un poco expuesto.
—Atardeceres más largos. ¿Qué otra cosa puede hacer un hombre? Nosotros cantamos que la copa es un compañero. ¿Va todo bien?
—Todo va bien. La luz de la luna me ha mantenido despierto, he ido lento esta mañana.
Conocían su rutina, la pregunta no había sido casual.
—¿Solo la luna?
La gente de Tai planteaba variantes de esa pregunta cada vez que venían. Curiosidad… y miedo. Hombres muy valientes, incluso este, le habían dicho directamente que ellos no podrían hacer lo que él estaba haciendo aquí, con los muertos insepultos y enfadados.
Tai asintió.
—La luna. Y algunos recuerdos.
Miró más allá del capitán y vio cómo se acercaba un soldado joven y totalmente armado. Ninguno de los que conocía. Este hombre no desmontó y se quedó mirando a Tai. Solo tenía un tatuaje, llevaba puesto un yelmo innecesario y no sonreía.
—Gnam, coge un hacha de la cabaña y ayuda a Adar a cortar leña.
—¿Por qué?
Tai pestañeó. Miró al capitán taguran.
La expresión de Bytsan no cambió ni miró al soldado a caballo detrás de él.
—Porque eso es lo que hacemos aquí. Y porque si no obedeces, me haré con tu caballo y tus armas, te quitaré las botas y dejaré que atravieses a pie todos los pasos en compañía de los gatos de montaña.
Lo dijo con tranquilidad. Se produjo un silencio. A medida que crecía la tensión, Tai se dio cuenta, un poco consternado, de que había perdido la costumbre de mantener conversaciones similares. «Así es el mundo —se dijo a sí mismo—. Apréndelo de nuevo. Empieza ahora. Esto es lo que vas a encontrar cuando regreses».
Con indiferencia, para no avergonzar al capitán o al soldado joven, se dio la vuelta y miró a los pájaros al otro lado del lago. Garzas grises, golondrinas, un águila real en lo más alto.
El hombre joven —era alto y estaba bien proporcionado— se quedó callado sobre el caballo.
—¿Ese no puede cortar leña? —preguntó.
—Creo que sí, porque ha estado cavando tumbas para nuestros muertos durante dos años.
—¿Los nuestros o los suyos? ¿Por qué profana los huesos de nuestros soldados?
Bytsan rio.
Tai se dio la vuelta con rapidez, sin poder evitarlo. Sintió como si algo regresara después de mucho tiempo. Supo lo que era: la ira había formado parte de él, con demasiada rapidez, hasta donde él podía recordar. ¿La parte de un segundo hermano? Algunos podrían decir que lo era.
—Te estaría muy agradecido —intervino, con la voz más neutra que pudo— si pudieras mirar a tu alrededor y decirme qué huesos son de los tuyos, por si me entran ganas de profanarlos.
Un silencio diferente. Existían muchos tipos de silencios, pensó Tai de modo ilógico.
—Gnam, eres un auténtico idiota. Coge el hacha y corta leña. Y hazlo ahora.
Esta vez Bytsan miró al soldado, y el otro hombre desmontó, sin prisa, pero sin desobedecer. El buey había llegado con el carro. Había cuatro hombres más. Tai conocía a tres de ellos, con los que intercambió gestos de saludo.
El llamado Adar, vestido con una túnica de color rojo oscuro, ajustada con un cinturón por encima de un pantalón marrón suelto, sin armadura, acompañó a Gnam hacia la cabaña, conduciendo a los caballos. Los otros, que conocían su rutina aquí, guiaron el carro hacia delante y empezaron a descargar los suministros en la cabaña. Se movían con rapidez, siempre lo hacían. Descargar, almacenar, hacer cualquier otra cosa, entre ellas la limpieza del pequeño establo, volver a subir por la ladera y alejarse.
El miedo a seguir aquí después de que oscurezca…
—¡Cuidado con su vino! —advirtió Bytsan—. No quiero escuchar cómo lloran en kitan. El sonido es demasiado desagradable.
Tai sonrió torciendo la boca; los soldados rieron.
El ruido del golpe de las hachas llegaba del lado de la cabaña, impulsado por el aire de la montaña. Bytsan le hizo un gesto. Tai se alejó con él. Pasaron por la hierba alta y por encima y alrededor de los huesos. Tai evitó un cráneo, ahora por instinto.
Había mariposas por todas partes, de todos los colores, y los saltamontes se asustaban a sus pies, saltando muy alto y alejándose en todas las direcciones. Escucharon el zumbido de las abejas entre las flores del prado. El metal de las hojas oxidadas se podía ver en todas partes, incluso en la arena gris de la orilla. Debían tener cuidado con dónde ponían los pies. Había piedras rosadas en la arena. Los pájaros eran estridentes, giraban y planeaban, rompían la superficie del lago para pescar.
—¿El agua sigue fría? —preguntó Bytsan después de un rato.
Estaban ante el lago. El aire estaba limpio y se podían ver los riscos de las montañas, las grullas en la isla y la fortaleza en ruinas sobre ella.
—Siempre.
—Hace cinco noches hubo una tormenta en el paso. ¿Vino hacia aquí abajo?
Tai negó con la cabeza.
—Aquí cayó algo de lluvia, pero se debió de alejar hacia el este.
Bytsan se agachó y recogió un puñado de piedras. Empezó a tirarlas contra los pájaros.
—El sol calienta —comentó al fin—. Ahora ya veo por qué llevas esa cosa en la cabeza, aunque eso hace que parezcas un anciano y un campesino.
—¿Las dos cosas?
El taguran sonrió.
—Las dos. —Lanzó otra piedra—. ¿Te vas?
—Pronto. La luna de mediados de verano marca el final del período de luto.
Bytsan asintió.
—Eso es lo que les he escrito.
—¿Escrito?
—La corte. En Rygyal.
Tai se lo quedó mirando.
—¿Saben lo mío?
Bytsan asintió de nuevo.
—Lo saben por mí. Por supuesto que lo saben.
Tai pensó en ello.
—No creo que desde la Puerta de Hierro se hayan enviado mensajes sobre alguien que está enterrando muertos en Kuala Nor, pero puedo estar equivocado.
El otro se encogió de hombros.
—Probablemente lo estás. En estos días todo se informa y se valora. Todas las cortes emplean los tiempos de paz para hacer cálculos. Algunos en Rygyal vieron tu llegada aquí como una arrogancia kitan. Te querían muerto.
Tai tampoco sabía eso.
—¿Como ese de allí?
Las dos hachas golpeaban de forma constante, cada una de ellas dejaba un sonido leve y limpio en la distancia.
—¿Gnam? Solo es joven. Quiere hacerse un nombre.
—¿Matar a un enemigo de buenas a primeras?
—Pasar por ello. Como tu primera mujer.
Los dos intercambiaron una breve sonrisa. Ambos eran aún hombres relativamente jóvenes. Ninguno de los dos se sentía así.
—Me dieron instrucciones de que no se te asesinase —comentó Bytsan después de un momento.
Tai bufó.
—Agradezco oír eso.
Bytsan se aclaró la garganta. De repente, parecía incómodo.
—En su lugar, hay un regalo, un reconocimiento.
Tai lo volvió a mirar.
—¿Un regalo? ¿De la corte taguran?
—No, del conejo en la luna. —Bytsan hizo una mueca—. Sí, por supuesto, de la corte. Bueno, de una persona de allí, con permiso.
—¿Permiso?
La mueca se convirtió en una sonrisa. El taguran estaba quemado por el sol, tenía la mandíbula cuadrada y le faltaba un diente de abajo.
—Estás lento esta mañana.
—Todo esto me pilla por sorpresa, eso es todo —comentó Tai—. ¿De quién?
—Míralo tú mismo. Tengo una carta.
Bytsan metió la mano en un bolsillo de su túnica y sacó un rollo de color amarillo pálido. Tai vio el sello real taguran: una cabeza de león, en rojo.
Rompió la cera, desenrolló la carta, leyó el contenido, que no era largo, y descubrió lo que le estaban regalando y le estaban haciendo, por pasar su tiempo aquí, entre los muertos.
Respirar se convirtió en algo así como un ejercicio forzado.
Los pensamientos le empezaron a llegar con demasiada rapidez, descontrolados, desconectados, huracanados como una tormenta de arena. Esto podía marcar su vida, o provocar que lo asesinasen antes de que pudiera regresar a su hogar, a las propiedades de la familia, y mucho menos a Xinan.
Tragó con fuerza. Dirigió la mirada hacia las estribaciones de las montañas que se amontonaban a su alrededor, alzándose y alejándose, rodeando majestuosamente el lago azul. En las enseñanzas del Camino, las montañas representan la compasión, el agua la sabiduría. «Las cimas no se alteran», pensó Tai.
Lo que los hombres hacían bajo su mirada podía cambiar más rápido de lo que uno podía tener la esperanza de comprender.
Tai lo expresó:
—No lo entiendo.
Bytsan no contestó. Tai bajó la mirada hacia la carta y leyó de nuevo el nombre al pie.
Una persona de allí, con permiso.
Una persona. La Princesa de Jade Blanco Cheng-wan, decimo-séptima hija del reverenciado y exaltado emperador Taizu. Enviada al oeste, a una tierra extranjera, hacía veinte años, desde su mundo brillante y reluciente. Enviada con su pipa y su flauta, un puñado de ayudantes y escoltas, y una guardia de honor taguran, para convertirse en la primera novia imperial concedida por Kitai a Tagur, para convertirse en una de las esposas de Sangrama el León, en su elevada y sagrada ciudad de Rygyal.
Ella había formado parte del tratado que siguió a la última campaña en Kuala Nor. Un emblema en su joven persona (ese año había cumplido catorce años) de lo salvaje —e indeciso— que fue el combate, y de lo importante que fue que terminase. Un símbolo esbelto y elegante de una paz duradera entre los dos imperios. Como si pudiera durar, como si hubiera perdurado siempre, como si el cuerpo y la vida de una muchacha pudieran asegurar algo así.
Ese otoño se había producido en Kitai una caída de poemas, como si de pétalos de flores se tratara, en los que se compadecían de ella empleando dísticos y rimas: casada con un horizonte lejano, caída del cielo, perdida para el mundo civilizado más allá de barreras de montañas cubiertas de nieve, entre bárbaros en sus duras mesetas.
Se convirtió entonces en una moda literaria, un tema fácil, hasta que un poeta fue arrestado y azotado con la fusta pesada en la plaza de delante de palacio —y casi muere por ello— a causa de un verso que sugería que no solamente era lamentable, sino muy injusto hacia ella.
Eso no se podía decir.
La pena era una cosa —correcta, un pesar cultural por una vida joven que cambió al abandonar la gloria del mundo—, pero no se podía manifestar que algo de lo que había hecho el Palacio de Ta-Ming podía no ser un acierto. Eso era una negación del mandato del cielo, con el que había que cumplir con plena rectitud y estar totalmente de acuerdo. Las princesas eran monedas en el mundo, ¿qué otra cosa podían ser? ¿De qué otra forma podían servir al imperio? ¿cómo se podía justificar su nacimiento?
Tai seguía mirando las palabras sobre el papel amarillo pálido, luchando por dar cierto orden a una espiral de pensamientos. Bytsan permanecía en silencio, permitiéndole que lo asumiera todo, o al menos lo intentase.
Para recompensar con mucha generosidad a un hombre, se le daba uno de los caballos sardios. Se le regalaban cuatro o cinco de dichas glorias si se le quería exaltar por encima de sus iguales, impulsarlo hacia un rango mayor… y ganarse los celos, posiblemente mortales, de aquellos que cabalgaban sobre los caballos más pequeños de las estepas.
La princesa Cheng-wan, consorte real de Tagur durante los últimos veinte años de paz, le había otorgado, con permiso, doscientos cincuenta caballos dragón.
Esa era la cifra. Tai la volvió a leer una vez más.
Se encontraba escrita en el rollo que tenía en la mano, redactado en kitan, con la caligrafía delgada pero precisa de un escriba taguran. Doscientos cincuenta Caballos Celestiales. Se los entregaba a él por su propio derecho y a nadie más. No era un regalo para el Palacio de Ta-Ming, para el emperador. No. Era un presente para Shen Tai, segundo hijo del general Shen Gao, en su momento comandante del Ala Izquierda del Oeste Pacificado.
Suyos, para usarlos o disponer de ellos como mejor considerase, leyó en la carta, en reconocimiento real de Rygyal por su valor y su piedad, y por el honor hecho a los muertos de Kuala Nor.
—¿Sabes lo que dice? —A Tai su propia voz le sonaba extraña.
El capitán asintió.
—Me matarán por esto —comentó Tai—. Me harán pedazos para apoderarse de esos caballos antes de que pueda llegar a la corte.
—Lo sé —reconoció Bytsan con calma.
Tai lo miró. Era imposible leer en los ojos de color marrón oscuro del otro hombre.
—¿Lo sabes?
—Bueno, parece lo más probable. Se trata de un gran regalo.
Un gran regalo.
Tai rio, casi sin aliento. Movió la cabeza, incrédulo.
—En nombre de todos los nueve cielos, no puedo viajar a través del Paso de la Puerta de Hierro con doscientos cincuenta…
—Lo sé —le interrumpió el taguran—. Sé que no puedes. Hice algunas sugerencias cuando me explicaron lo que querían hacer.
—¿De verdad?
Bytsan asintió.
—Será difícil que sea un regalo si… te matan accidentalmente de camino al este y los caballos se dispersan, o los reclama otra persona.
—No, no lo sería. ¡No sería un regalo! —Tai escuchó cómo subía el tono. Hasta hacía unos instantes había tenido una vida tan sencilla…—. Y el Ta-Ming era un hervidero de facciones cuando me fui. ¡Estoy seguro de que ahora es mucho peor!
—Estoy seguro de que tienes razón.
—¡Oh! ¿De verdad? ¿Qué sabes sobre eso?
Decidió que el otro hombre parecía irritantemente tranquilo.
Bytsan lo miró.
—Muy poco, en el pequeño fuerte tengo el honor de poseer el mando de mi rey. Solo estaba mostrándome de acuerdo contigo. —Se detuvo—. ¿Quieres saber lo que he sugerido o no?
Tai bajó la mirada. Se sentía avergonzado. Asintió con la cabeza. Por una razón inconsciente, se quitó el sombrero de paja, se quedó de pie bajo el sol alto y brillante. Las hachas continuaban en la distancia.
Bytsan le explicó lo que había escrito a su corte, y lo que se había decretado en consecuencia. Parecía que la ejecución de su propuesta le había costado al otro hombre su posición en la fortaleza en el paso. Tai no sabía si eso significaba o no una promoción.
Tai comprendió que era posible que lo mantuviera con vida. Al menos durante algún tiempo. Se aclaró la garganta, intentando pensar qué decir.
—¿Te das cuenta —Bytsan habló con un orgullo que no podía ocultar— de que este es un regalo de Sangrama? La generosidad del rey. Es posible que nuestra princesa kitan se lo haya pedido, es su nombre el que se encuentra en la carta, pero es el León quien te los envía.
Tai lo miró.
—Lo entiendo —asintió en voz baja—. Ya sería un honor que el León de Rygyal simplemente conociera mi nombre.
Bytsan se sonrojó. Luego, después de una breve indecisión, hizo una reverencia.
Doscientos cincuenta caballos sardios, estaba pensando Tai, en medio de la tormenta de arena de su vida, alterada para siempre. Y debía llevarlos a una corte, a un imperio, que se ufanaba con cada corcel dragón que les había llegado desde el oeste. Que soñaba con esos caballos con un deseo tan feroz que modelaban porcelana, jade y marfil con su imagen, y cuyos poetas ensalzaban sus palabras con el trueno de los cascos míticos.
El mundo te puede ofrecer el veneno en una copa engastada de joyas, o regalos sorprendentes. A veces no sabes qué es qué.