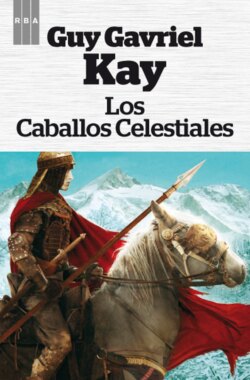Читать книгу Los caballos celestiales - Guy Gavriel Kay - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеPara un oficial acostumbrado a tomarlas, algunas decisiones no son difíciles, en especial cuando se tiene una noche para analizar la situación.
El comandante de la Fortaleza de la Puerta de Hierro dejó claro a su invitado de Kuala Nor que los cinco guardias que le había asignado no eran negociables. Su muerte prematura, de acontecer, se cargaría —sin ninguna duda— sobre el incompetente comandante de fortaleza que le permitió cabalgar hacia el este con un solo (pequeño y además mujer) guardia Kanlin.
En el patio, justo después del desayuno, el comandante indicó, cortés pero sin sonreír, que aún no estaba preparado para cumplir una orden de suicidio y destruir las perspectivas de sus hijos si a Shen Tai le ocurría cualquier tragedia en el camino. Maese Shen recibiría una escolta adecuada, de manera que tendría a su disposición las postas militares, en las que podría pasar las noches de camino a Chenyao, capital de la prefectura, y la noticia de los caballos —tal como habían acordado— le precedería hasta Xinan.
Era posible que el gobernador militar quisiera destinar más soldados a la escolta cuando Shen Tai llegase a Chenyao. Evidentemente, tendría libertad para decidir si en ese momento enviaba a los cinco jinetes de regreso a la Puerta de Hierro, pero el comandante Lin se permitía expresar su esperanza de que los retuviera a su lado, después de comprobar su lealtad y competencia.
La idea no pronunciada era que su presencia, cuando entraran en la capital, podría ser un recordatorio de la implicación de la Puerta de Hierro en el asunto de los caballos y en su llegada sanos y salvos, en algún momento del futuro.
Estaba claro que su invitado no se sentía feliz con todo esto. Mostraba signos de estar molesto.
El comandante Lin pensó que su estado emocional podría deberse al largo tiempo que llevaba en soledad, pero si era así, tendría que cambiarlo cuanto antes. Esta mañana era un buen momento para hacerlo.
Y cuando la guardia Kanlin dejó claro que no se podía responsabilizar ella sola de la protección de Shen Tai, sobre todo cuando el caballo sardio que montaba era una incitación tan obvia al robo y al asesinato, el hijo del difunto general accedió. Tenía que admitir que lo había hecho con gracia y cortesía.
Seguía siendo un tipo extraño y difícil de controlar.
Lin Fong podía ver por qué había abandonado el ejército hacía unos años. Los militares preferían —invariablemente— a aquellos que se pudieran definir con facilidad, atribuirles funciones, comprenderlos y controlarlos.
Este, intenso y observador, de apariencia más deslumbrante que convencionalmente atractiva, prestó un servicio militar breve, con un destino de caballería más allá de la Gran Muralla. Pasó también un período entre los Kanlin en la Montaña del Tambor de Piedra (ahí tenía que haber una historia). Y había estado estudiando para los exámenes del servicio civil en Xinan cuando murió su padre. Lin Fong pensó que eran muchas carreras para un hombre aún joven. Quizá esto mostraba algo errático en él.
Además, y esto era significativo, resultaba evidente que Shen Tai había tenido tratos con el nuevo primer ministro y que no fueron necesariamente cordiales. Eso era un problema, o podía serlo. «Sé quién es» no ofrecía muchas pistas, pero sí que las ofrecía el tono con que lo había pronunciado, para alguien que solía captar los matices.
Considerando todo esto, el comandante Lin había tomado una decisión en algún momento de la noche.
Esta incluía el ofrecimiento al otro hombre de una suma considerable de sus propios recursos. Los ofreció como un préstamo —un gesto para salvar la cara—, dejando claro que esperaba que se los devolviera en algún momento, pero subrayando que un hombre que viajaba con las noticias que llevaba Shen Tai no podía emprender dicho viaje, o llegar a la corte, sin dinero.
Sería poco digno y desconcertante para los demás. Se podría dar una disonancia entre sus circunstancias actuales y la promesa futura, que podría incomodar a las personas con las que se encontrase. En tiempos difíciles, era importante evitar dichos desequilibrios.
La solución resultaba obvia. Shen Tai necesitaba fondos en ese momento y Lin Fong tenía el honor de ocupar una posición que le permitía ayudarlo. ¿Qué más había que discutir entre hombres civilizados? Lo que trajese el futuro acabaría llegando en cualquier caso, afirmó el comandante.
Los hombres apuestan con sus juicios, sus alianzas, sus recursos. El comandante Lin lo estaba haciendo esa mañana. Si Shen Tai moría en el camino o en Xinan (de forma clara), seguía existiendo una familia distinguida a la que se podía acercar para recuperar su dinero.
Por supuesto, no era necesario decirlo. Uno de los placeres de tratar con hombres inteligentes, afirmó Lin Fong, contemplando cómo siete personas salían cabalgando por la puerta oriental bajo la luz de la primera hora de la mañana, residía en todo lo que no era necesario decir.
Los cinco soldados representaban una protección para Shen Tai y para los intereses del Segundo Distrito. Las tiras de monedas eran la inversión particular de Fong. Estar atado a este lugar totalmente aislado resultaba frustrante, lo había sido desde el principio, pero cuando era así y no podía hacer nada para evitarlo, un hombre debía tirar la caña, como un pescador en el río, y esperar a que algo mordiera el anzuelo.
Había hecho otra cosa más y se sentía plácidamente contento consigo mismo al pensar en ello. Shen Tai llevaba unos documentos, al igual que los mensajeros que ya habían partido, en los que se establecía que el comandante de la Fortaleza de la Puerta de Hierro lo había nombrado oficial de caballería en el Segundo Distrito Militar, actualmente de permiso para atender asuntos personales.
Si era un oficial, el período de luto de Shen Tai ya había concluido. Era libre para regresar a Xinan. Esto, como había señalado el comandante Lin, no era algo trivial. Si había personas dispuestas a matarlo incluso antes de lo de los caballos, no iban a dudar en invocar un fallo en su honor debido a los ritos ancestrales para desacreditarlo. O incluso en allanar el camino para la confiscación de sus bienes, que podían incluir…
Lin Fong siempre había creído que se podían decir muchas cosas eligiendo los silencios con precisión.
Shen Tai había dudado. Tenía unos pómulos prominentes, esos ojos extrañamente hundidos (¿un indicio de sangre extranjera?), el modo en que apretaba los labios cuando pensaba. Al final, hizo una reverencia y expresó su agradecimiento.
Un hombre inteligente, sin ninguna duda.
El comandante se encontraba en el patio más oriental para verlos partir. Las puertas se cerraron y quedaron atrancadas con las pesadas vigas de madera. No era necesario hacerlo, nadie venía desde ese lado, no amenazaba ningún peligro, pero era lo correcto, y Lin Fong creía en actuar correctamente. Los rituales y las normas eran lo que evitaba que la vida rodara hacia el caos.
Mientras regresaba a ocuparse del papeleo (siempre había papeleo), escuchó a un soldado en la muralla que empezaba a cantar, y después otros más se unieron a él:
Durante años de guardia en el Paso de la Puerta de Hierro
hemos visto cómo la hierba verde se convierte en nieve.
El viento que recorre un millar de li
se abate sobre los muros de la fortaleza…
El aire estuvo incómodamente tranquilo durante el resto del día. Al atardecer llegó finalmente la tormenta, alzándose desde el sur; cortinas de rayos cortaban el cielo. Cayó una lluvia pesada y fuerte, que llenó las cisternas y los pozos, y convirtió los patios en lagos embarrados, mientras los truenos rodaban y retumbaban. Pasó, como pasan siempre las tormentas.
Esta continuó hacia el norte, alejándose con la misma rapidez con la que había llegado. A última hora del día, regresó un sol bajo, brillando rojo a través de la quebrada mojada que conducía a Kuala Nor. El comandante Lin decidió que la tormenta explicaba la sensación de tensión crispada que había tenido durante todo el día. Se sintió mejor ahora que se daba cuenta de ello. Prefería que hubiera explicaciones para lo que ocurría: en el cielo, en la tierra, en la soledad de su ser.
El sendero descendía hacia el pie de las montañas, en dirección a los campos de grano y las aldeas, y después, a través de un terreno pantanoso y llano, al sur del río. Este era territorio de tigres. Dispusieron guardias las noches que decidieron acampar entre dos postas, y oyeron el rugido de las criaturas, pero no vieron ninguna.
Se palpaba cierta tensión entre los soldados y la mujer, pero no más de la que se podría esperar. Wei Song se mantenía apartada la mayor parte del tiempo, cabalgando al frente. Eso era parte del problema —que ella dirigiera el grupo—, pero en cuanto Tai se dio cuenta, lo convirtió en una orden que le dio, y los hombres del fuerte la aceptaron como tal.
Llevaba el cabello muy recogido y mantenía una actitud alerta. Su cabeza estaba siempre en movimiento mientras observaba el camino que tenían por delante y el terreno a ambos lados. Por las noches, no decía casi nada, junto al fuego o en las posadas. Eran suficientes —siete, bien armados—, de manera que no tuvieron miedo de encender un fuego cuando acampaban, aunque en esta región también había bandidos.
A medida que descendían, cabalgando hacia el este, Tai sintió que el aire se volvía más pesado. Había pasado mucho tiempo en las montañas. Una mañana, se acercó a la mujer y cabalgó a su lado. Ella lo miró, pero después volvió la vista hacia el frente.
—Sé paciente —murmuró ella—. Esta noche estaremos en Chenyao, o como muy tarde, mañana a primera hora. Seguramente, los soldados te podrán recomendar las mejores casas en las cuales poder conseguir chicas.
Tai vio —no podía evitarlo— la diversión en su cara.
Había que acabar con esto. Al menos era lo que a él le parecía.
—¿Pero cómo te iba a satisfacer a ti —preguntó en serio— si calmo mi pasión con una cortesana, dejándote llorando, desconsolada, en cualquier escalinata de mármol?
Ella se sonrojó, lo que hizo que Tai se sintiera contento y después ligeramente arrepentido, pero solo ligeramente. Ella había empezado, en su habitación en el fuerte. Sabía quién debía de estar detrás de lo que ella le había dicho entonces sobre las mujeres. ¿Era normal que Lluvia hubiera confiado a una guardaespaldas contratada la naturaleza íntima de la persona a la que iba a proteger? No lo creía.
—Conseguiré controlar mi deseo —respondió la mujer, mirando directamente hacia delante.
—Estoy seguro de ello. Pareces muy bien entrenada. Podemos hacer que los demás esperen y nos alejamos un poco, al otro lado de aquellos árboles…
Ella no se volvió a sonrojar.
—Lo harás mejor en Chenyao —concluyó.
Habían entrado en una región más poblada. Tai vio moreras y un sendero que conducía al sur, hacia una granja de seda: los edificios estaban ocultos detrás de los árboles, pero se veía una bandera.
Hacía unos años había pasado tres semanas en uno de esos, extrañamente curioso. O sin dirección, para ser más precisos. Hubo un período en su vida en que fue así. Después de su etapa en el norte, más allá de la Gran Muralla. Allí le habían ocurrido algunas cosas.
Recordaba el sonido en la habitación en la que se guardaban las bandejas con los gusanos de seda y se los alimentaba, día y noche, hora tras hora, con hojas de morera blancas: un ruido como el de la lluvia sobre el tejado, interminable.
Mientras eso ocurría, en un momento de una perfección necesaria e importante, se controlaba la temperatura y se evitaba que entraran en la habitación todos los olores y la menor ráfaga de viento. Incluso en las habitaciones cercanas se hacía el amor sin emitir ningún ruido, no fuera que los gusanos de seda se asustaran o molestasen.
Se preguntaba si esta mujer Kanlin lo sabía. Se preguntaba por qué le importaba.
Poco después de eso, apareció un zorro en la linde de los árboles, a la derecha del camino.
Wei Song se detuvo, levantando rápidamente la mano. Se volvió en la silla para encarar al animal. Uno de los hombres rio, pero otro hizo un gesto advirtiendo de un peligro.
Tai miró a la mujer.
— ¡No es posible! —exclamó—. ¿Crees que es una daiji?
—¡Calla! Nombrarla es mucho más que una locura —respondió—. ¿Y por cuál de nosotros crees que estaría aquí una mujer zorro?
—En absoluto creo que esté aquí —replicó Tai—. No creo que cualquier animal que se vea en el bosque sea una criatura del mundo de los espíritus.
—No cualquier animal —corrigió ella.
—¿Qué viene ahora, la aparición del Quinto Dragón en el cielo rojo y la caída del Noveno Cielo?
—No —respondió ella, apartando la mirada.
Resultaba inesperado que esta guerrera Kanlin, tan seca y tranquila, creyera de un modo tan obvio en leyendas de mujeres zorro. Ella seguía mirando al zorro, un borrón de color en el bosque. Tai vio que les devolvía la mirada, pero eso era normal. Los jinetes eran una posible amenaza que era necesario observar.
—No deberías ser tan imprudente hablando de los espíritus, pronunciando sus nombres —le advirtió Wei Song en voz baja, de manera que solo Tai pudiera oírla—. No podemos entender todo lo que existe en el mundo.
Y esa última frase lo golpeó con fuerza, enviándolo de regreso a un tiempo muy remoto.
El zorro desapareció en el bosque. Ellos siguieron cabalgando.
La única vez que había estado al mando de caballería había sido al norte de la muralla, de campaña entre los nómadas. Había mandado a cincuenta soldados, no solo a cinco jinetes como ahora.
El mando de un dui era mucho más de lo que se merecía, pero Tai era lo bastante joven como para sentir que la fama y el rango de su padre simplemente le habían abierto una puerta para que demostrase lo que podía hacer, lo que se merecía honestamente. Él le había dado la bienvenida a la oportunidad para probarse a sí mismo.
Ahora no quería recrearse en ello, después de todos esos años, pero al encontrarse de nuevo entre soldados, cabalgando por un terreno abierto hacia un cambio de vida, parecía que resultara inevitable que sus pensamientos volvieran a esos momentos.
En esa época entre los bogü se iniciaron los cambios en su vida. Antes de eso, creía que sabía cuál iba a ser su curso. Después, se vio sacudido, inseguro. A la deriva durante mucho tiempo.
Había explicado lo que aconteció, cómo había terminado, lo mejor que pudo. Primero a sus superiores y luego a su padre cuando ambos regresaron a casa. (No a sus hermanos: uno era demasiado joven, el otro no era un confidente).
Se le permitió que renunciara honorablemente a rango y destino, abandonando el ejército. Era inusual. Ir a la Montaña del Tambor de Piedra un tiempo después había sido útil, quizá incluso una etapa conveniente, aunque dudaba que los maestros Kanlin en la montaña lo vieran de esa misma manera, porque también los había abandonado.
Pero después de lo que había ocurrido en las estepas del norte durante ese otoño, no sorprendía que un hombre joven quisiera pasar algún tiempo buscando una guía espiritual, disciplina, austeridad.
Tai recordaba que se sorprendió cuando sus superiores militares creyeron su historia del norte, y más aún de los indicios de comprensión que vio en ellos. La comprensión no se consideraba una fortaleza, mucho menos una virtud, entre los rangos superiores de la escala del ejército kitan.
Hasta más adelante no se dio cuenta de que sus hombres y él no habían sido los primeros o los únicos que encontraron cosas extrañas y terroríficas entre los bogü. Durante todos estos años se había preguntado sobre otras historias; nadie le dio nunca nombres, ni le contó lo que había ocurrido.
Nadie le culpó de lo que había pasado.
Y eso también lo había sorprendido. Aún le sorprendía. Un rango militar traía consigo responsabilidades, consecuencias. Pero parecía que el punto de vista oficial era que ciertos encuentros entre hombres civilizados y el salvajismo en tierras bárbaras no los podía anticipar o controlar ningún oficial. La conducta ordinaria de los soldados se podía romper en esos lugares.
Los kitan sentían superioridad y desdén hacia todos aquellos que se encontraban más allá de sus fronteras, pero también miedo cuando salían de su patria, por más que lo negasen. Se producían mezclas peligrosas.
Durante mucho tiempo, sus ejércitos habían convivido con los nómadas para asegurar la sucesión de los jefes —los kaghan— que disfrutaban de su favor. Una vez penetraban al norte de la muralla y de sus torres de vigilancia, vivían en terreno abierto o en fuertes aislados entre los bogü o los shuoki, luchando en el bando de los casi humanos o contra ellos. No era razonable esperar que los hombres se comportasen como si estuvieran en destinos nacionales en el Gran Canal o entre los campos de arroz de verano, protegiendo a los campesinos contra los bandidos o los tigres.
Manipular la sucesión bogü era importante. El Palacio de Ta-Ming tenía un interés considerable en quien gobernaba a los nómadas y en cuán dispuesto estaría a ofrecer docilidad a lo largo de la frontera y a sus caballos de pelaje espeso a cambio de títulos honoríficos vacíos, telas de seda de calidad inferior y la promesa de apoyo contra el siguiente usurpador.
A menos, por supuesto, que el siguiente usurpador ofreciera condiciones más atractivas.
Las tierras de pastoreo de los nómadas, divididas entre tribus rivales, se extendían desde la muralla hasta el norte helado entre bosques de abedules y pinos, más allá de los cuales se decía que el sol desaparecía durante todo el invierno y nunca se ponía en verano.
Esas tierras heladas y lejanas no importaban, excepto como fuente de pieles y ámbar. Lo que importaba eran los extremos más cercanos, donde las tierras de los nómadas hacían frontera con Kitai —y bordeaban las Rutas de la Seda— en toda su extensión desde los desiertos hasta el mar Oriental. La Gran Muralla mantenía a los nómadas fuera la mayor parte del tiempo.
Pero la bifurcación septentrional de las grandes rutas comerciales se curvaba a través de las estepas, y por eso el flujo lucrativo de lujos que llegaba al glorioso Imperio kitan dependía en gran medida de que las caravanas de camellos quedaran a salvo del saqueo.
El Imperio taguran, en el oeste, era otra amenaza, por supuesto, y requería soluciones diferentes, pero hacía algún tiempo que los taguran estaban tranquilos, comerciando con los que tomaban el ramal meridional de la ruta, cobrando peajes y aduanas en las fortalezas más alejadas que controlaban. Adquiriendo caballos sardios.
Xinan no estaba contento con esta situación, pero podía vivir con ella, o esa era la decisión que se había tomado. Tagur y su rey habían sido sobornados para abandonar el mal camino, entre otras cosas, con una esbelta princesa kitan, después de una de las guerras que habían desangrado a ambos imperios.
La paz en las diferentes fronteras podía reducir las posibilidades de gloria de un emperador, pero el emperador Taizu llevaba reinando desde hacía mucho tiempo y había ganado batallas suficientes. La riqueza y las comodidades, la construcción de la que sería su tumba al norte de Xinan (indescriptiblemente colosal, ensombreciendo la de su padre), días lánguidos y noches con la Querida Consorte y con la música que interpretaba… Para un emperador anciano parecía la compensación más adecuada.
Que el pulcro e inteligente primo de Wen Jian, Zhou, sea primer ministro si lo desea (y si ella lo quiere). Que sea él, después de cuarenta años de reinado, quien se pelee con las complejidades de la corte, del ejército y de los bárbaros. Uno podía cansarse de todo eso.
El emperador tenía una mujer para que le interpretase música y bailara para él. Tenía que cumplir con rituales y consumir polvos cuidadosamente dosificados —con ella— en la búsqueda de la ansiada inmortalidad. Era posible que nunca fuera a tener necesidad de su tumba si los alquimistas lograban alinear las tres estrellas del Cinturón del Orión, la constelación de la Novena Dinastía, con los méritos del emperador y su deseo.
¿Y en cuanto a los jóvenes ambiciosos del imperio? Bueno, se habían librado constantemente combates entre los bogü y sus rivales orientales, los shuoki, así como sus propias guerras tribales, que aún proseguían.
Los oficiales militares y los jóvenes aristócratas (y también los hombres valientes de cuna nada distinguida) siempre habían sido capaces de satisfacer en alguna parte el hambre de sangre y gloria alcanzada mediante la espada. Ahora tocaba hacerlo en el norte, donde el vacío de las inmensas praderas podía empequeñecer al hombre, o cambiar su alma.
A Shen Tai, segundo hijo del general Shen Gao, esto último fue lo que le ocurrió hacía algunos años, un otoño entre los nómadas.
Se les explicó que los malos espíritus, enviados por los enemigos tribales, habían atacado el alma de Meshag, el hijo de Hurok.
Hurok había sido el kaghan escogido por el Ta-Ming, el hombre que iban a apoyar en las tierras esteparias.
Su hijo mayor, un hombre que estaba en la flor de la vida, había caído gravemente enfermo —no respondía, casi no respiraba— de repente, en plena campaña. Se determinó que los chamanes del enemigo habían invocado a los espíritus oscuros contra él: eso es lo que les manifestaron los nómadas a los soldados kitan que se encontraban entre ellos.
Los oficiales imperiales no sabían cómo habían llegado a esa conclusión, o por qué afirmaban que la magia se había dirigido contra el hijo y no contra el padre (aunque algunos tenían por entonces su propia opinión acerca de cuál de los dos era más valioso). Este asunto de la magia bogü —chamanes, tótems animales, viajes espirituales abandonando el cuerpo— era sencillamente demasiado extraño, demasiado bárbaro, para expresarlo con palabras.
Solo se les informó por cortesía, y se les contó lo que parecía que iban a hacer en un esfuerzo desesperado por curar al hombre enfermo. Esto último había obligado a los líderes del ejército enviado al norte desde Kitai a reflexionar profundamente.
Hurok era importante y, por eso, también lo era su hijo. El padre había enviado presentes privados en señal de lealtad y ofrecimiento a la Gran Muralla durante la primavera: buenos caballos, pieles de lobo y dos mujeres jóvenes, aparentemente sus propias hijas, para que se unieran a las diez mil concubinas del emperador en su ala del palacio.
Resultó que Hurok estaba dispuesto a emprender una revuelta contra el kaghan gobernante, su cuñado, Dulan.
Dulan no había enviado tantos caballos o pieles.
En su lugar, sus enviados habían traído caballos débiles y de huesos pequeños, algunos con cólicos, al amplio meandro del Río Dorado, donde se producía el intercambio cada primavera.
Los emisarios del kaghan se encogieron de hombros e hicieron muecas, escupieron y gesticularon, cuando los kitan señalaron estas deficiencias. Se excusaron con que los pastos de aquel año habían sido pobres, que había demasiadas gacelas y conejos y que se había extendido una enfermedad entre las manadas.
Sus monturas parecían recias y saludables.
A los mandarines de alto rango encargados de evaluar dicha información para el Emperador Celestial, les pareció que Dulan Kaghan se creía demasiado seguro de sí mismo, quizá incluso se mostraba algo resentido con respecto a esta obligación anual con el lejano Xinan.
Se decidió que era el momento de enviar un recordatorio del poder que tenía Kitai. Se había abusado de su paciencia. Una vez más, el emperador había sido demasiado generoso, demasiado indulgente con los pueblos inferiores y la insolencia de estos.
Se invitó con discreción a Hurok para que contemplase un futuro más próspero. Lo aceptó con alegría.
Quince mil soldados kitan marcharon hacia el norte a finales de ese verano, más allá del meandro del río, al otro lado de la muralla.
Dulan Kaghan, con sus propias fuerzas y seguidores, estaba inmerso desde entonces en una retirada estratégica, y resultaba dificilísimo de atrapar en la vastedad de las praderas, esperando a sus aliados del norte y del oeste, y al invierno.
En las estepas no existían ciudades que se pudieran saquear y quemar, ni fortalezas enemigas que se pudieran sitiar y someter por hambre, ni cosechas que se pudieran destruir o capturar, y actuaban en nombre del hombre que tenía la necesidad de reclamar la confianza de los nómadas después del conflicto. Era una forma diferente de librar la guerra.
Estaba claro que la clave residía en encontrar las fuerzas de Dulan y combatir con ellas. O solo matar al hombre, de una forma o de otra. Sin embargo, Hurok, según la opinión creciente de los oficiales del ejército expedicionario de Kitai, se estaba mostrando como una figura débil: una pieza de cerámica frágil que no contenía nada más que ambición.
Bebía kumiss desde las primeras luces, pasaba borracho la mayor parte del día, cazando lobos con dejadez, o sesteando en su yurta. No había nada malo en un hombre bebido, pero sí si lo estaba en campaña. Su hijo mayor, Meshag, era una vasija mejor horneada, y eso fue lo que informaron.
De hecho, Meshag, con el que se habló en privado, no parecía que sintiera una gran aversión a la sugerencia de que podía aspirar a algo más que a ser simplemente el hijo más fuerte de un kaghan en potencia.
En esencia, estos nómadas de las estepas no eran un pueblo demasiado sutil, y el Imperio de los kitan, entre otras muchas cosas, había tenido cerca de mil años y nueve dinastías para perfeccionar las artes de la manipulación política.
Existían libros sobre el tema, que memorizaba cualquier funcionario civil competente. Formaban parte de los exámenes.
«Considera y evalúa las doctrinas enfrentadas que surgen de los escritos de la Tercera Dinastía sobre la conducta apropiada respecto a los problemas sucesorios entre los estados tributarios. Se espera que cites pasajes de los textos. Aplica tu doctrina preferida a la resolución de los problemas actuales relacionados con el suroeste y los pueblos a lo largo de las costas del mar de las Perlas. Concluye con un poema de seis líneas en versos regulares que resuma tu propuesta. Incluye en este poema una referencia a los cinco pájaros sagrados».
Por supuesto, la valoración de este trabajo también incluía una evaluación de la calidad de la caligrafía de los candidatos. Tipografía formal, no cursiva.
¿Con quién se pensaban que estaban tratando estos bárbaros ignorantes y cubiertos de grasa, que con mucha frecuencia iban con el pecho descubierto, el cabello grasiento y hasta la cintura, oliendo a sudor, leche fermentada, estiércol de ovejas, y con sus caballos?
Pero antes de poner en práctica este nuevo plan para la sucesión bogü, el joven Meshag cayó enfermo en su campamento, precisamente al atardecer de un ventoso día otoñal.
Había estado de pie junto a una hoguera, con una copa de kumiss en una mano, riéndose de un chiste; un hombre alegre. Entonces, la copa se le desprendió de la mano y cayó en la hierba pisoteada, se le doblaron las rodillas y se derrumbó de lado, casi sobre el fuego.
Se le cerraron los ojos y no los volvió a abrir.
Sus mujeres y seguidores, extravagantemente angustiados, dejaron claro que lo habían provocado los poderes oscuros: había señales inequívocas. Su propio chamán, pequeño y tembloroso, lo confirmó, pero admitió, por la mañana, después de pasar la noche cantando y tocando el tambor al lado de Meshag, que era incapaz de formular una respuesta con la que pudiera expulsar a los espíritus malignos del hombre inconsciente.
Solo alguien al que llamaban «el chamán blanco del lago» podía dominar la oscuridad que habían enviado para reclamar el alma de Meshag y expulsarla.
Parecía que el lago se encontraba a muchas semanas de viaje hacia el norte. Los bogü dijeron que partirían a la mañana siguiente, con Meshag a cuestas en una litera cubierta. No sabían si podrían mantener su alma cerca de su cuerpo durante tanto tiempo, pero no había más alternativa. El pequeño chamán viajaría con ellos, haciendo todo lo que pudiera.
Creyera lo que creyese la fuerza expedicionaria kitan, no había gran cosa que se pudiera hacer. Los médicos del ejército, convocados para tomar el pulso del hombre y medir su aura, estaban desconcertados. Respiraba, el corazón latía, pero no abría los ojos. Cuando le levantaban los párpados, los ojos se veían inquietantemente negros.
Para bien o para mal, Meshag era ahora una pieza de la estrategia imperial. Si moría, habría que realizar cambios. De nuevo. Se decidió que un grupo de su caballería fuera también al norte con la partida, para mantener una presencia kitan e informar inmediatamente si moría el hombre.
Su muerte era lo que esperaban. La noticia saldría inmediatamente hacia Xinan. El oficial de caballería destinado a cabalgar hacia el norte con los bogü debía aplicar su mejor criterio en todas las situaciones que fueran surgiendo. Sus hombres y él estarían muy lejos, desesperadamente aislados de todos los demás.
Shen Tai, hijo de Shen Gao, fue el seleccionado para dirigir este contingente.
Si esa decisión contenía un elemento de castigo no expresado porque el joven ocupaba un rango que no se había ganado, posiblemente no se podía pedir responsabilidades a nadie por ordenarle dicha tarea.
¿Era un honor, o no, que lo enviasen al peligro? ¿Qué más podía desear un oficial joven? Era una oportunidad para alcanzar la gloria. ¿Por qué otra razón estaban allí? No te unes al ejército para llevar una vida de meditación. Si era eso lo que querías, podías hacerte ermitaño del Camino, comer bellotas y bayas en una cueva en la ladera de una montaña.
Adoraban al Dios Caballo y al Señor del Cielo.
El Hijo del Cielo era el Dios de la Muerte. Su madre moraba en el Lago Sin Fondo, muy lejos, al norte. En invierno se helaba.
No, este no era ahora el lago de su viaje; se encontraba mucho más al norte, vigilado por demonios.
En el otro mundo, todo iba al revés. Los ríos nacían en el mar, el sol salía por el oeste, el invierno era verde. Los muertos eran tendidos para descansar en la hierba, insepultos, para que los consumieran los lobos y volver así al cielo. Platos y cerámicas se disponían boca abajo o se rompían junto al cuerpo, los alimentos se derramaban, se rompían las armas, de manera que el muerto pudiera reconocerlos y reclamarlos en el mundo al revés.
Los cráneos de los caballos sacrificados (ciervos con cornamenta en el norte) se abrían con hachas o espadas. Los animales se reconstituían, enteros y corriendo, en el otro lugar, aunque los blancos serían negros y los oscuros, claros.
Una mujer y un hombre eran desmembrados a mediados del verano en ritos que solo podían presenciar los chamanes, aunque miles de nómadas procedentes de todas las estepas bajo el alto cielo se reunían para la ocasión.
Los chamanes que participaban en el ritual llevaban espejos metálicos alrededor del cuerpo y campanas, de manera que los demonios se asustasen con los sonidos o con su espantoso reflejo. Cada chamán tenía un tambor que él o ella había construido después de ayunar solo en la hierba. Los tambores se utilizaban también para ahuyentar a los demonios. Estaban fabricados con pieles de oso, de caballo o de ciervo. Las pieles de tigre eran raras e indicaban un gran poder. Nunca pieles de lobo. La relación con los lobos era compleja.
Algunos de los futuros chamanes morían durante el ayuno. Algunos eran asesinados en sus experiencias extracorpóreas entre los espíritus. Los demonios podían triunfar, atrapar el alma de un hombre, llevársela como premio a su reino rojo. De eso se ocupaban los chamanes: de defender a los hombres y a las mujeres comunes, de intervenir cuando los espíritus del otro lado se acercaban con maldad, ya fuera por sus propios deseos oscuros o porque se les invocaba.
Sí, se les podía invocar. Sí, los jinetes creían que eso era lo que había ocurrido ahora.
A medida que se desplazaban lentamente hacia el norte con treinta de su propio dui y quince nómadas, acompañando a la litera cubierta de cortinas de Meshag, Tai no podría haber explicado por qué se planteaba tantas preguntas, por qué sentía un ansia tan grande de obtener respuestas.
Se decía a sí mismo que se debía a la larga duración del viaje a través de una extensión de vacío. Cabalgaban día tras día, y las praderas apenas cambiaban. Pero había algo más aparte del tedio, y Tai lo sabía. El estremecimiento que sentía ante los retazos de información que les ofrecían los jinetes iba mucho más allá de aliviar el aburrimiento.
Vieron gacelas, grandes manadas, casi inimaginables por su enormidad. Vieron grullas y gansos volando hacia el sur, oleada tras oleada, a medida que se acercaba el otoño, tiñendo de colores rojos y ámbar las hojas. A medida que abandonaban las praderas aparecían más árboles y más colinas redondeadas. Una tarde vieron cisnes brillando en una laguna. Uno de los arqueros de Tai los señaló, sonrió y sacó el arco. Los bogü lo detuvieron con gritos de amenaza y alarma.
Nunca mataban cisnes.
Los cisnes llevaban al otro mundo el alma de los muertos, y si al alma que transportaban se le negaba su destino, podía perseguir al cazador —y a sus compañeros— hasta el final de sus propios días.
¿Cómo podía explicar Tai que al escuchar todo esto se le acelerara el corazón, que la extrañeza de todo esto hiciera que le diera vueltas la cabeza?
Era casi indigno: los kitan eran famosos por su desdén y solo se permitían mostrar cierta diversión lánguida ante las creencias primitivas de los bárbaros en sus fronteras. Creencias que confirmaban su naturaleza casi inhumana, lo adecuado en un mundo estrictamente ordenado y dominado por los kitan. ¿En serio? ¿Un pueblo que dejaba que los lobos devorasen a sus muertos?
Se dijo a sí mismo que estaba reuniendo información para su informe, que sería útil tener una visión más amplia de los bogü, que facilitaría su dirección y control. Podría haber sido incluso verdad, pero este razonamiento no explicaba por qué se sentía de ese modo cuando le contaban, mientras cabalgaban al lado de bosques de abedules de hojas carmesíes y doradas, y de demonios de tres ojos en el norte entre los témpanos de hielo, cómo a los hombres de por allí les nacía pelo en otoño, como osos, e hibernaban, o cómo, durante el Festival del Sol Rojo de mediados del verano, se detenían todas las guerras en la pradera a causa de los ritos del Dios de la Muerte, que ejecutaban los chamanes de todas las tribus con campanas y tambores retumbantes.
Los chamanes. Los bogü estaban detrás o en el corazón de muchos de los cuentos. Llevaban a Meshag a uno de ellos. Si conseguía sobrevivir. A Tai le dijeron que era una chamán poderosa. Moraba a la orilla de un lago, remoto y misterioso. Si se la recompensaba suficientemente y se le suplicaba con ardor, podía intervenir.
«Ella». Eso también era interesante.
El viaje los estaba llevando a territorios controlados por el kaghan actual, Dulan, su enemigo. Esa era otra razón por la que Tai y sus treinta soldados de caballería acompañaban al grupo, cabalgando por un terreno cada vez más abrupto, vestido con los colores rojizos del otoño, y pasaban de largo junto a bosquecillos brillantes como joyas de alerces y abedules, bajo un frío cada vez más intenso. Les interesaba lo que le ocurriera a Meshag, su supervivencia, por poco probable que pareciese con cada día que pasaba.
Seguía respirando. Tai miraba dentro de la litera para confirmarlo cada mañana, a mediodía y al ponerse el sol, soportando las miradas cansadas y hostiles del pequeño chamán que nunca se apartaba del lado de Meshag. El paciente yacía boca arriba bajo una sábana de crin de caballo, respirando superficialmente, sin moverse nunca. Si moría, los bogü lo dejarían bajo el cielo y regresarían.
Tai podía ver su propio vaho condensado cuando montaban con las primeras luces. El día se iba calentando a medida que el sol ascendía en el cielo, pero las mañanas y las noches eran frías. Se encontraban tan lejos del imperio, de cualquier lugar civilizado, en tierras incómodamente extrañas… Ahora ya se había acostumbrado al aullido de los lobos, aunque todos los kitan —un pueblo campesino— los odiaban con una intensidad que venía de muy lejos.
Algunos de los grandes gatos que rugían por las noches eran tigres, a los que conocían, pero otros no lo eran. Estos sonaban diferente, más fuerte. Tai observaba a sus hombres a medida que crecía su inquietud con cada li que se alejaban de todo lo que conocían.
Los kitan no eran viajeros. De vez en cuando había excepciones, y entonces, cuando un kitan viajero regresaba de tierras lejanas, se le recibía como un héroe, y su relato escrito del viaje se copiaba y leía muchas veces, y era alabado con fascinación e incredulidad. Con frecuencia, en privado, se le tachaba de estar más que loco. ¿Por qué un hombre cuerdo decidiría abandonar el mundo civilizado?
Las Rutas de la Seda eran para los mercaderes, y la riqueza les llegaba hasta ellos. No eran ellos los que debían ir al lejano occidente a buscarla, tampoco querían hacerlo.
Ni al lejano norte, en realidad.
Ahora los bosques eran más densos, brillantes y alarmantes con los colores otoñales bajo el sol. Los lagos dispersos se extendían como las cuentas de un collar. El cielo estaba muy lejos. «Como si aquí el cielo no estuviera tan cerca de la humanidad», reflexionó Tai.
Uno de los bogü le explicó, alrededor de la hoguera bajo las estrellas, que se aproximaba el invierno, y con él los espíritus más oscuros. Por eso, añadió el nómada, le estaba costando tanto aguantar en esta estación la magia que había asaltado a Meshag y precisaba un chamán poderoso para alejarla.
Los chamanes se dividían entre blancos y negros. La diferencia estaba en si engatusaban a los demonios del mundo de los espíritus para que abandonasen los cuerpos que invadían, o intentaban combatirlos y obligarlos. Sí, había mujeres chamanes. Sí, era mujer la que iban a buscar. No, ninguno de los jinetes la había visto nunca, o había estado tan al norte. (Esto no era nada tranquilizador).
La chamán era conocida por su reputación y no se había aliado nunca con ningún kaghan o tribu. Tenía ciento treinta años. Sí, tenían miedo. Ninguna criatura viva u hombre asustaba a un jinete bogü, la mera idea era de risa, pero los espíritus les daban miedo. Solo un loco diría lo contrario. Un hombre no dejaba que el miedo lo detuviera, o no era un hombre. ¿No ocurría lo mismo entre los kitan?
¿La criatura que rugía la pasada noche? Eso era un león. Eran del tamaño de un tigre, pero cazaban con otros de su especie, no solos. También había diferentes tipos de oso en estos bosques, el doble de altos que un hombre cuando se alzaban a dos patas, y los lobos del norte eran los de mayor tamaño, pero los hombres de las otras tribus seguían siendo la amenaza más grande, tan lejos de casa.
Vieron jinetes por primera vez a la mañana siguiente.
Por delante de ellos, en un altozano recortado contra el horizonte, unos quince. No eran suficientes para temerlos. Los jinetes huyeron cuando se aproximaron; galoparon hacia el oeste hasta perderse de vista. Tai consideró perseguirlos, pero no había ninguna necesidad real. Los jinetes procedían del norte. Tai no sabía lo que eso podía significar; en realidad no sabía qué podía significar nada. Las hojas de los árboles eran carmesíes, ámbar y de tono dorado a principios del otoño.
Ahora veían continuamente flechas de gansos pasando por encima de sus cabezas, multitudes incontables, como si huyeran de algo que se encontraba en la dirección que seguían los jinetes, de la misma forma que los animales huyen de un incendio en el bosque. Al anochecer, vieron dos cisnes más en otro lago, flotando, extraños y blancos, en un agua que se iba oscureciendo a medida que salía la luna. Ninguno de los hombres de Tai los amenazó.
El temor a cometer cualquier transgresión había ido creciendo entre los jinetes kitan, como si hubieran cruzado alguna frontera interior. Tai oía cómo sus hombres se irritaban y discutían entre ellos cuando levantaban el campamento por la mañana y mientras cabalgaban durante el día. Hacía lo que podía para controlarlos, pero no sabía si lo estaba consiguiendo.
Pensaba que aquí era difícil sentirse superior. Eso, en sí mismo, era inquietante para los kitan, pues alteraba la actitud con la que se enfrentaban al mundo, que se cruzaban con él. Quería decir que los colores del bosque y el paisaje otoñal eran «hermosos», pero la palabra, la idea, no conseguía abrirse camino con facilidad a través de la aprensión que ocupaba su interior.
Al final tuvo que admitir ese miedo, reconocerlo, la noche antes de llegar al lago de la chamán.
Cuando se detuvieron en la parte superior de la ladera y miraron hacia abajo, a la luz de la tarde vio que había una cabaña: tablones inesperadamente largos, bien ensamblados, con un edificio anexo y un patio vallado y leña apilada para el invierno. Esto no era una yurta. Las casas cambiaban con el clima, y habían dejado atrás los terrenos de pastos para entrar en otro sitio.
Meshag seguía vivo.
No se había movido durante todo el viaje al norte. Era antinatural. Habían ido moviendo su cuerpo para evitar que se llagase, pero él no había hecho nada más que respirar, superficialmente.
Alguien salió de la cabaña y se quedó allí de pie junto a la puerta, mirándolos.
—Su sirviente —informó el pequeño chamán—. ¡Vamos!
Empezó a bajar con rapidez, con los portadores de la litera que llevaba a Meshag, flanqueados por cuatro jinetes bogü.
Se hizo un gesto, un poco demasiado enfático: la escolta kitan se debía quedar en la cima. Tai dudó (recordaba ese instante), entonces negó con la cabeza.
Habló con su segundo al mando, una orden en voz baja para que se quedasen allí por el momento y vigilasen; después movió las riendas y empezó a descender solo por la ladera, siguiendo al hombre inconsciente y a su escolta. Los nómadas se lo quedaron mirando, pero no dijeron nada.
Estaba aquí para observar. Su pueblo estaba interesado en este hombre, en la sucesión bogü. Unos pastores bárbaros no podían negarle el derecho a que fuera donde quisiera. No cuando quince mil kitan estaban ayudando a Hurok en su levantamiento. Tantos soldados te otorgaban derechos.
Era una forma de verlo. Pero considerado desde otro punto de vista, no pintaban nada en medio de las escaramuzas de los nómadas y tampoco tenían nada que hacer tan lejos de sus casas: bajo un cielo extraño, brillante, en un lago verde azulado, con un bosque de hojas resplandecientes detrás y más allá del mismo, bajo la luz del sol, y el primer indicio en la lejanía azul de las montañas del norte.
Se preguntó si alguien de su pueblo había visto nunca esas montañas. O la joya fría de este lago. Esa posibilidad lo debería haber excitado. Por el momento, conduciendo el caballo por la ladera, no tuvo esa sensación. Hacía que se sintiera terriblemente lejos.
Los jinetes se detuvieron delante de la puerta. Los que llevaban la litera también se pararon. No había ninguna valla delante de la cabaña, solo alrededor de la parte trasera, donde se encontraba el edificio anexo. Tai supuso que era un granero o un establo para los animales. ¿O quizá dormía allí el sirviente? ¿Había más gente? No había ninguna señal de la chamán, o de vida en el interior. La puerta se había cerrado con cuidado tras el hombre cuando este salió.
El jefe de los nómadas desmontó, y el chamán y él se acercaron al sirviente; hablaron en voz baja, con una deferencia insólita. Tai no pudo distinguir las palabras, demasiado rápidas y bajas para sus conocimientos limitados de la lengua. El sirviente dijo algo enérgico en respuesta.
El jefe de los bogü se dio la vuelta e hizo un gesto hacia la ladera. Dos jinetes se separaron del grupo. Empezaron a bajar, conduciendo dos caballos, en los que llevaban los regalos que habían traído hasta aquí.
La magia y la curación tenían un coste.
En casa ocurría lo mismo, pensó Tai con ironía, y esa certeza lo calmó de alguna manera. Pagabas por la curación, fuera o no eficaz. Se trataba de una transacción, de un intercambio.
Este iba a ser sorprendentemente extraño, pero los elementos de lo que iba a ocurrir eran exactamente los mismos que intervenían en visitar a un alquimista en Xinan o Yenling para curarse una resaca a la mañana siguiente, o citar en su casa junto al río al médico gordo y canoso del pueblo cuando Segunda Madre no podía dormir por la noche, o el Tercer Hijo sufría una tos seca.
Todo esto le traía un recuerdo de casa. Muy agudo. El aroma de las hogueras de otoño, el humo elevándose. El rumor del río como el sonido del tiempo que pasa. Las hojas de paulonia ya habrían caído, pensó Tai. Las podía ver en el sendero que partía de la puerta, casi podía oír el ruido que hacían bajo los pies.
El sirviente de la chamán habló de nuevo cuando se aproximaron los jinetes con los regalos. No era un tono adecuado, incluso Tai lo podía decir, pero sabía que los chamanes eran enormemente venerados entre los bogü, y que esta era de una importancia y un poder particulares. Después de todo, habían recorrido un largo camino para llegar hasta aquí.
Los jinetes descargaron los regalos. El sirviente entró con algunos de ellos, salió y volvió a entrar con más. Tuvo que hacer cuatro viajes. Cada vez cerraba la puerta a sus espaldas. No tenía prisa.
Después de entrar la última vez, esperaron bajo la luz del sol. Los caballos se movían y piafaban. Los hombres estaban en silencio, tensos y temerosos. Su ansiedad alcanzó a Tai, una perturbación. ¿Sería posible que hubieran venido hasta aquí y que los rechazasen, que los enviasen de vuelta? Se preguntó cuál iba a ser su papel si era eso lo que ocurría. ¿Debía obligar a la chamán a que viera a Meshag? ¿Debía evitar que los jinetes bogü lo hicieran, y cargar a los kitan con esa tarea? ¿O sería como cometer un gran sacrilegio con el que pondría en peligro todas las relaciones futuras?
Tardó en darse cuenta de que era posible que tuviera que tomar una decisión muy seria dentro de unos instantes y no había pensado en ello. Sí que había considerado la posibilidad de que Meshag podía morir antes de llegar aquí, o que la chamán intentase algo y fracasara. Nunca imaginó que se le pudiera negar el tratamiento.
Miró a su alrededor. El humo surgía de la chimenea de la cabaña. Hoy soplaba poco viento y el humo subía recto antes de virar y dispersarse en dirección al lago. Desde donde se encontraba, un poco a un lado, vio dos cabras en el patio trasero, acurrucadas contra la valla posterior, balando en voz baja. Aún no las habían ordeñado, lo cual no hizo que se sintiera muy impresionado con el sirviente. ¿Quizá había más gente y esa no era su tarea?
Al final, el hombre volvió a salir y dejó la puerta abierta a sus espaldas por primera vez. Asintió e hizo un gesto hacia la litera. Tai respiró hondo. Una decisión que no tendría que tomar. Estaba enfadado consigo mismo; debería haber anticipado las posibilidades, haberlas analizado de antemano.
El chamán parecía desesperadamente aliviado, al borde de las lágrimas. Limpiándose la cara, retiró la cortina de la litera. Dos de los hombres cogieron y sacaron a Meshag. Uno lo sostuvo contra el pecho como un niño dormido y lo introdujo en la cabaña.
El chamán mostró la intención de seguirlo. El sirviente negó con la cabeza, haciendo un gesto perentorio y rígido con el brazo. El pequeño chamán abrió la boca para protestar, pero después la cerró. Se quedó donde estaba, con la cabeza baja, sin mirar a nadie. «Humillado», pensó Tai.
El sirviente entró en la cabaña y reapareció un instante después en compañía del hombre que había transportado a Meshag. El sirviente volvió a entrar. Cerró la puerta. Aún no habían visto a la anciana, la chamán del lago. Los dejaron fuera, delante de la cabaña, en el silencio brillante y claro de una tarde de otoño.
Alguien tosió con nerviosismo. Alguien lo miró, como si el sonido pudiera socavar lo que estaba ocurriendo dentro. El chamán seguía mirando al suelo delante de la puerta, como si no quisiera encontrarse con la mirada de nadie. Tai deseaba estar dentro, pero entonces se dio cuenta de que en realidad no quería. No quería ver lo que estaba ocurriendo allí dentro.
Los nómadas se reunieron delante de la cabaña, con un aspecto más vacilante del que les había visto nunca. El resto de los jinetes, incluidos los hombres de Tai, seguían en lo alto de la ladera. El lago rielaba. Los pájaros pasaban por encima de sus cabezas, como siempre, dirigiéndose hacia el sur. Había algunos en el agua. No había cisnes, que él pudiera ver.
Inquieto y tenso, desmontó, dejó que el caballo pastase en la hierba escasa y caminó hasta la parte trasera, donde se encontraban el edificio anexo y el patio con las dos cabras. Pensó en ordeñarlas si encontraba un cubo. Algo que hacer. Una tarea. Soltó el pestillo de la valla y entró, cerrándola tras de sí.
El patio vallado era de un buen tamaño. Dos árboles frutales, un abedul alto que daba sombra. Un huerto de hierbas en el extremo oriental. Podía ver el lago detrás de él, al otro lado de la valla. Las cabras empujaban contra la pared del establo en el fondo; estaban claramente incómodas.
No se veía ningún cubo. Probablemente estaba dentro, pero no iba a llamar a la puerta trasera de la cabaña para pedirlo.
Cruzó el patio en dirección al huerto y el abedul. Se quedó de pie bajo el árbol, contemplando el pequeño lago al otro lado de la valla, resplandeciente bajo el brillo del sol. Todo estaba muy en silencio, excepto por los balidos angustioso de los dos animales. Pensó que las podía ordeñar sin cubo. Que el sirviente sufriera por su pereza si la chamán no podía tener leche hoy.
Se estaba dando la vuelta para hacerlo, irritado, cuando se dio cuenta del montículo de tierra fresca en la parte trasera del jardín.
Un único latido del corazón.
Lo seguía recordando años más tarde.
Se quedó mirando, inmóvil, durante un instante largo. Después, se acercó con cuidado al borde del bien ordenado espacio del huerto, cuyo orden, según vio ahora, había sido perturbado por huellas de botas, y ese montículo estrecho y siniestro en la parte trasera, justo contra la valla. Las cabras se habían quedado en silencio durante un momento. Tai sintió una ráfaga de viento, y miedo. La forma de ese montículo no se podía confundir con nada más.
Penetró en el huerto, cuidadoso de no pisar nada que estuviera creciendo. Se acercó al montículo. Vio, justo al otro lado de la valla, un objeto que habían tirado, desechado.
Vio que era un tambor.
Tragó con fuerza, la boca de repente seca. Ahora había demasiado silencio. Temblando, se arrodilló e, intentando calmar la respiración, empezó a cavar la tierra del montículo con las manos.
Pero para entonces ya lo sabía. Una de las cabras baló de repente, haciendo que el corazón de Tai saltase de miedo. Miró rápidamente por encima del hombro hacia la puerta trasera de la cabaña. Seguía cerrada. Continuó cavando, profundizando; sus dedos retiraban la tierra negra y recién removida.
Notó algo duro. Se le escapó un grito casi imperceptible, no lo pudo evitar. Miró sus dedos. Vio sangre. Contempló la tierra que había movido.
Una cabeza en la tierra, surgiendo como de una pesadilla desesperada hacia la fuerte luz del sol, o desde el otro mundo, adonde iban los muertos.
Una sola herida profunda y en diagonal casi partía la cara en dos, y la sangre procedente de ese golpe empapaba el suelo del jardín y ahora sus manos.
Tai volvió a tragar. Se obligó a retirar más tierra, deseando cada vez más disponer de una herramienta y no tenerlo que hacer con los dedos temblorosos.
Sin embargo, lo hizo. Y, al cabo de unos instantes, tenía liberada la cara de la mujer, destrozada por la espada. Una mujer muy anciana, con los ojos aún abiertos, mirando hacia la nada o al sol.
Cerró los ojos. Después los volvió a abrir y, empujando y cavando con más rapidez, descubrió su cuerpo un poco más hundido. Estaba vestida, lucía collares de huesos entrelazados y una colección de metales pulidos extraña y reluciente que debían de ser… los espejos sobre su cuerpo, como se dio cuenta al final.
Espejos para espantar a los demonios. Sus dedos, clavados en la tierra, la movieron un poco, de forma inadvertida. Oyó campanas enmudecidas en la tierra empapada en sangre.
Tai se puso en pie. Una mujer muy anciana. Tambor, espejos, campanas.
Miró hacia la pesada puerta de la cabaña que se abría hacia el patio.
Corrió, el brillo del sol por encima de su cabeza, la oscuridad delante y detrás de él.