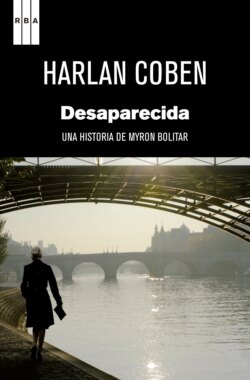Читать книгу Desaparecida - Харлан Кобен - Страница 11
5
ОглавлениеTerese Collins me esperaba en el vestíbulo.
Me abrazó, pero no fuerte. Su cuerpo se apoyó en el mío en busca de apoyo, pero tampoco demasiado, ni colapso total ni nada parecido. Ambos nos mostrábamos reservados en nuestro primer encuentro. Así y todo, cuando nos abrazamos, cerré los ojos y me pareció que podía oler la manteca de cacao.
Mi mente regresó a aquella isla del Caribe, pero sobre todo volvió —seamos sinceros— a la cosa que nos definía de verdad: el sexo que te atraviesa el alma. Aquel desesperado sujetarse y destrozarse que te hace comprender, de una forma nada sadomasoquista, que el dolor —el dolor emocional— y el placer no solo se mezclan, sino que se incrementan el uno al otro. Ninguno de los dos tenía interés en las palabras, los sentimientos, los falsos consuelos, el sujetarse las manos, o tan siquiera los abrazos reservados, como si todo eso fuese demasiado tierno, como si una suave caricia pudiese reventar aquella frágil burbuja que de momento nos protegía a ambos.
Terese se apartó. Seguía siendo toda una belleza. Había envejecido un poco, pero en algunas mujeres —quizás en la mayoría de las mujeres de estos tiempos de excesivos estiramientos— un poco de envejecimiento funciona.
—¿Qué pasa? —pregunté.
—¿Ésa es tu primera frase después de todos estos años?
Me encogí de hombros.
—Yo empecé con «Ven a París» —dijo Terese.
—Me estoy esforzando en contener el encanto, al menos hasta saber qué está mal.
—Debes de estar agotado.
—Estoy bien.
—Tengo una habitación para nosotros. Un dúplex. Dormitorios separados para que podamos tener esa opción.
No dije nada.
—Tío. —Terese consiguió sonreír—. Es fantástico verte de nuevo.
Yo sentía lo mismo. Quizás nunca había sido amor, pero estaba allí, fuerte, sincero y especial. Ali dijo que lo nuestro no era para siempre. Con Terese, bueno, quizás no estábamos hechos para el día a día, pero había algo, algo difícil de definir, algo que podías poner en un estante durante años y olvidarte y dar por sentado que quizás era así como debía ser.
—Sabías que vendría —dije.
—Sí, y sabes que habría hecho lo mismo si hubieras sido tú quien hubiese llamado.
Lo sabía.
—Estás fantástica —dije.
—Ven. Vayamos a comer algo.
El conserje cogió mi maleta y dirigió de soslayo una mirada de admiración a Terese antes de obsequiarme con aquella sonrisa universal de hombre a hombre que dice: «Menuda suerte, cabrón».
La Rue Dauphine es una calle angosta. Una furgoneta blanca había aparcado en doble fila junto a un taxi y ocupaba casi toda la calle. El conductor del taxi gritaba lo que solo podía suponer eran obscenidades francesas, pero bien podía haber sido solo una forma muy agresiva de pedir indicaciones.
Giramos a la derecha. Eran las nueve de la mañana. En Nueva York a esa hora ya estarían en plena marcha, pero los parisinos aún se estaban levantando de sus camas. Llegamos al Sena por el Pont Neuf. A nuestra derecha, en la distancia, veía las torres de la catedral de Nôtre Dame. Terese comenzó a caminar junto a la ribera en aquella dirección, donde están las casetas verdes famosas por sus libros antiguos, pero que en realidad parecen más interesadas en vender vulgares recuerdos para turistas. Al otro lado del río se alzaba una gigantesca fortaleza con un magnífico tejado abuhardillado que, citando a Bruce Springsteen, era atrevida y austera.
Cuando nos acercamos a Nôtre Dame, dije:
—Te sentirías avergonzada si encorvase la espalda, arrastrase la pierna izquierda y gritase: ¡Santuario!
—Alguien podría confundirte con un turista —contestó Terese.
—Bien dicho. Quizás debería comprarme una gorra con mi nombre escrito en la cinta.
—Sí, entonces pasarías desapercibido.
Terese aún tenía aquella increíble manera de caminar, la cabeza erguida, los hombros echados hacia atrás, la postura perfecta. Otra cosa más de la que acababa de darme cuenta sobre las mujeres de mi vida: todas tenían un andar de fábula. Me resulta sensual el caminar confiado, la manera casi felina que tienen algunas mujeres de entrar en una habitación, como si ya la poseyesen. Puedes saber mucho por la manera como camina una mujer.
Nos detuvimos en la terraza de un bistrot en Saint Michel. El cielo aún estaba gris, pero el sol luchaba para hacerse con el control. Terese se sentó y observó mi rostro durante un largo tiempo.
—¿Tengo algo entre los dientes? —pregunté.
Terese consiguió sonreír.
—Dios, te he echado de menos.
Sus palabras flotaron en el aire. No sabía si era ella quien hablaba o era la ciudad. París es así. Se ha escrito mucho sobre su belleza y esplendores, y desde luego, todo muy cierto. Cada edificio es una pequeña maravilla arquitectónica, una fiesta para los ojos. París es como una hermosa mujer que se sabe hermosa, le gusta el hecho de ser hermosa y, en consecuencia, no tiene que esforzarse tanto. Es fabulosa y usted y ella lo saben.
Pero más que eso, París te hace sentir, a falta de un término mejor, vivo. Táchelo. París hace que quieras sentirte vivo. Quieres actuar, ser, saborear cuando estás aquí. Quieres sentir, simplemente sentir, y no importa qué. Todas las sensaciones se ven incrementadas. París quiere que llores, rías, te enamores, escribas un poema, hagas el amor y compongas una sinfonía.
Terese pasó la mano por encima de la mesa y cogió la mía.
—Podrías haber llamado —dije—. Podrías haberme dicho que estabas bien.
—Lo sé.
—No me he movido. Mi oficina todavía está en Park Avenue. Todavía comparto el apartamento de Win en el Dakota.
—También has comprado la casa de tus padres en Livingston —añadió ella.
No era un desliz. Terese sabía de la casa. Sabía de Ali. Terese quería que supiese que me había estado siguiendo.
—Desapareciste sin más —dije.
—Lo sé.
—Intenté encontrarte.
—Eso también lo sé.
—¿Podrías dejar de decir «lo sé»?
—Vale.
—Entonces, ¿qué pasó? —pregunté.
Ella apartó la mano. Su mirada se dirigió hacia el Sena. Una joven pareja pasó junto a nosotros. Discutían en francés. La mujer estaba furiosa. Recogió una lata de refresco aplastada y se la lanzó a la cabeza al chico.
—No lo entenderías —respondió Terese.
—Eso es peor que «lo sé».
Su sonrisa era tan triste...
—Soy un producto caducado. Te hubiera hundido conmigo. Te quiero demasiado como para permitir que eso ocurra.
Lo comprendí solo a medias.
—No lo tomes como una ofensa, pero eso suena como un exceso de racionalización.
—No lo es.
—Entonces, ¿dónde has estado, Terese?
—Oculta.
—¿De qué?
Ella sacudió la cabeza.
—Entonces, ¿por qué estoy aquí? —pregunté—. Por favor, no me digas que es porque me echabas de menos.
—No. Quiero decir, sí te echo de menos. No tienes idea de cuánto. Pero tienes razón, no te llamé por eso.
—¿Y?
Apareció el camarero con un delantal negro y camisa blanca. Terese pidió por los dos en un francés fluido. Yo no hablo ni una palabra de francés, así que bien podría haberme pedido un pañal sobre una tostada de pan integral.
—Hace una semana recibí una llamada de mi ex marido.
Ni siquiera sabía que había estado casada.
—No he hablado con Rick en nueve años.
—Nueve años —repetí—. Es más o menos cuando nos conocimos.
Ella me miró.
—No te asombres por mi capacidad matemática. Las matemáticas son uno de mis talentos ocultos. Intento no ufanarme.
—Te estás preguntando si Rick y yo aún estábamos casados cuando nos fugamos a aquella isla —dijo.
—En realidad no.
—Eres tan correcto...
—No —dije. Pensé de nuevo en el dolor del alma en aquella isla—, no lo soy.
—¿Cómo puedo estar segura?
—De nuevo, talentos ocultos, intento no ufanarme.
—Está bien. Pero déjame que te tranquilice. Rick y yo ya no estábamos juntos cuando nos conocimos.
—Entonces, ¿qué quería tu ex marido Rick?
—Dijo que estaba en París. Que era urgente que viniese.
—¿A París?
—No, a Six Flags Great Adventure en Jackson, Nueva Jersey. Pues claro que a París.
Ella cerró los ojos. Esperé.
—Lo siento. No era necesario.
—No, me gusta cuando te pones sarcástica. ¿Qué más dijo tu ex?
—Me dijo que me alojase en el Hotel D’Aubusson.
—¿Y?
—Eso es todo.
Me acomodé en la silla.
—¿Eso fue todo lo que te dijo? ¿«Eh, Terese, soy Rick, tu ex marido con el que no hablabas desde hace una década, ven a París de inmediato y alójate en el Hotel D’Aubusson, y oh, es urgente»?
—Algo así.
—¿No le preguntaste por qué era urgente?
—¿Te estás haciendo el tonto aposta? Por supuesto que se lo pregunté.
—¿Y?
—No me lo quiso decir. Dijo que necesitaba verme en persona.
—¿Y tú lo dejaste todo y viniste?
—Sí.
—Después de todos estos años, tú vas... —Me interrumpí—. Espera un momento. Dijiste que estabas oculta.
—Sí.
—¿También te ocultabas de Rick?
—Me ocultaba de todos.
—¿Dónde?
—En Angola.
¿Angola? Lo dejé correr por el momento.
—¿Cómo te encontró Rick?
Apareció el camarero. Traía dos tazas de café y lo que parecía ser un sándwich de jamón y queso sin tapa.
—Los llaman Croque Monsieurs —me explicó.
Lo sabía. Un sándwich de jamón y queso sin tapa, pero con un nombre de fantasía.
—Rick trabajaba conmigo en la CNN —dijo—. Es probablemente el mejor reportero de investigación del mundo, pero detesta estar ante la cámara, así que siempre está fuera de escena. Supongo que me rastreó.
Terese estaba menos bronceada de lo que lo estaba en aquella isla bendecida por el sol. Los ojos azules tenían menos brillo, pero aún veía el anillo dorado en cada pupila. Siempre me han gustado las mujeres de pelo oscuro, pero sus rizos más claros me habían conquistado.
—Bien. Continúa.
—Así que hice lo que me pidió. Llegué aquí hace cuatro días. Desde entonces no he tenido ni una sola noticia de él.
—¿Lo llamaste?
—No tengo su número. Rick fue muy específico. Me dijo que se pondría en contacto conmigo cuando llegase. Hasta ahora no lo ha hecho.
—¿Por eso me has llamado?
—Sí. Tú sabes buscar a las personas.
—Si soy tan bueno buscando personas, ¿cómo es que no te pude encontrar?
—Porque no pusiste mucho empeño.
Eso podía ser verdad.
Se inclinó hacia delante.
—Yo estaba allí, ¿lo recuerdas?
Sí, lo recordaba.
No añadió lo obvio. Me había ayudado entonces, cuando una vida muy importante para mí colgaba de un hilo. Sin ella, hubiese fracasado.
—Ni siquiera sabes si tu ex ha desaparecido.
Terese no respondió.
—Bien podría ser que estuviese buscando una pequeña revancha. Quizás ésta es la idea un tanto retorcida que tiene Rick de lo que es una broma. O quizás, sea lo que sea, no era tan importante. En realidad quizás cambió de opinión.
Siguió mirándome un poco más.
—Si ha desaparecido, no sé muy bien cómo ayudarte. Sí, de acuerdo, puedo hacer algo en casa. Pero estamos en un país extranjero. No hablo ni una palabra del idioma. No tengo a Win para ayudarme, a Esperanza o a Big Cyndi.
—Yo estoy aquí. Hablo el idioma.
La miré. Había lágrimas en sus ojos. La había visto destrozada, pero nunca con ese aspecto. Sacudí la cabeza.
—¿Qué es lo que no me estás diciendo?
Ella cerró los ojos. Esperé.
—Su voz —respondió.
—¿Qué pasa con la voz?
—Rick y yo comenzamos a salir en mi primer año de estudios universitarios. Estuvimos casados durante diez años. Trabajamos juntos casi cada día.
—Vale.
—Lo sé todo de él, todos sus estados de ánimo. ¿Sabes a qué me refiero?
—Supongo.
—Pasamos temporadas en zonas de guerra. Descubrimos cámaras de tortura en Oriente Medio. En Sierra Leona vimos cosas que ningún ser humano debería ver. Rick sabía cómo mantener la perspectiva personal. Siempre se mostraba ecuánime, siempre mantenía sus emociones controladas. Detestaba la exageración que acompaña de forma natural a las noticias en la televisión. Así que he oído su voz en toda clase de circunstancias.
Terese volvió a cerrar los ojos.
—Pero nunca le había escuchado ese tono.
Le tendí la mano sobre la mesa, pero ella no la cogió.
—¿Como qué? —pregunté.
—Había un temblor que nunca le había oído. Creí... creí que quizás había estado llorando. Estaba más allá del terror; y eso en un hombre al que jamás había visto antes asustado. Dijo que quería que estuviese preparada.
—¿Preparada para qué?
Ahora había lágrimas en sus ojos. Terese unió las manos como si rezase, con la punta de los dedos apoyados en el puente de la nariz.
—Dijo que lo que iba a decirme cambiaría toda mi vida.
Me eché hacia atrás y fruncí el entrecejo.
—¿Utilizó esa frase exacta, cambiar toda tu vida?
—Sí.
Terese tampoco era aficionada a la hipérbole. No estaba muy seguro de cómo tomármelo.
—¿Dónde vive Rick? —pregunté.
—No lo sé.
—¿Podría vivir en París?
—Podría.
Asentí.
—¿Se volvió a casar?
—Eso tampoco lo sé. Como dije, no hemos hablado en mucho tiempo.
No iba a ser fácil.
—¿Sabes si todavía trabaja para la CNN?
—Lo dudo.
—Quizás podrías darme una lista de amigos y familiares, algo con lo que empezar.
—Está bien.
Su mano temblaba cuando cogió la taza de café y se la llevó a los labios.
—¿Terese?
Ella mantuvo la taza levantada, como si la utilizase para protegerse.
—¿Qué podría decirte tu ex marido que podría cambiar toda tu vida?
Terese desvió la mirada.
Autobuses rojos de dos pisos circulaban junto al Sena cargados de turistas. Todos los autobuses llevaban el anuncio de una tienda en el que aparece una atractiva mujer con la Torre Eiffel en la cabeza. Tenía un aspecto ridículo e incómodo. El sombrero Torre Eiffel se veía pesado, mal equilibrado en la cabeza de la mujer, sujetado por una delgada cinta. El cuello de cisne de la modelo se torcía como si estuviese a punto de quebrarse. ¿A quién se le había ocurrido que era una buena manera de hacer publicidad de la moda?
Aumentaba el número de peatones. La chica que había arrojado la lata aplastada ahora estaba haciendo las paces con el damnificado. Ah, los franceses. Un guardia urbano comenzó a hacer gestos a una camioneta blanca que obstaculizaba el tráfico. Me volví y esperé a que Terese respondiera. Dejó la taza de café.
—No me lo imagino.
Pero había un tono de ahogo en su voz. Una buena pista si estuviese jugando a las cartas con ella. No me mentía. De eso estaba bastante seguro. Pero tampoco me lo estaba contando todo.
—¿No existe ninguna posibilidad de que tu ex solo se muestre vengativo?
—Ninguna.
Se detuvo, miró a lo lejos e intentó rehacerse.
Había llegado el momento de dar el gran paso.
—¿Qué fue lo que pasó, Terese?
Ella sabía a qué me refería. Sus ojos rehuían los míos, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios.
—Tú tampoco me lo dijiste nunca —respondió.
—Nuestra regla tácita en la isla.
—Sí.
—Pero ahora no estamos en aquella isla.
Silencio. Ella tenía razón. Yo tampoco le había dicho nunca qué me había llevado a aquella isla, qué me había destrozado. Por lo tanto, quizás me tocaba a mí hablar primero.
—Se suponía que debía proteger a alguien. Me equivoqué. Ella murió por mi culpa. Para complicar las cosas, reaccioné de mala manera.
Violencia, pensé de nuevo. El eco que no se apagaba.
—Has dicho ella —señaló Terese—. ¿Era una mujer a quien debías proteger?
—Sí.
—Visitaste su tumba. Lo recuerdo.
No dije nada. Ahora era el turno de Terese. Me recliné en la silla y dejé que se preparase. Recordé lo que Win me había dicho de su secreto, que era muy malo. Estaba nervioso. Mi mirada vagó sin rumbo y entonces vi algo que captó mi atención.
La furgoneta blanca.
Te acostumbras a vivir de esta manera después de un tiempo. Supongo que en guardia. Miras en derredor y comienzas a ver esquemas y te preguntas. Ésa era la tercera vez que veía la misma furgoneta. O al menos creía que era la misma. Había estado delante del hotel cuando salimos. Para ser más preciso, la última vez que la vi, el agente de tráfico le estaba pidiendo que se moviese.
Sin embargo, seguía estando en el mismo lugar.
Me volví hacia Terese. Ella vio mi expresión y preguntó:
—¿Qué?
—Puede que la furgoneta blanca nos esté siguiendo.
No añadí «No mires», ni nada por el estilo. Terese no hubiese cometido ese error.
—¿Qué debemos hacer? —preguntó.
Lo pensé. Las piezas empezaron a encajar. Deseé estar equivocado. Por un momento imaginé que todo eso se podía acabar en cuestión de segundos. El ex marido conducía la furgoneta, nos espiaba. Me acercaba, abría la puerta y lo sacaba de detrás del volante.
Me levanté y miré sin más a la ventanilla del conductor. No tenía sentido seguir el juego si estaba en lo cierto. Había un reflejo, pero así y todo conseguí ver el rostro sin afeitar, y todavía más, el palillo.
Era Lefebvre, el del aeropuerto.
No intentó ocultarse. Se abrió la puerta y salió. De la puerta del pasajero apareció a la vista el poli mayor, Berleand. Se acomodó las gafas y sonrió casi como disculpándose.
Me sentí como un idiota. Los polis de paisano del aeropuerto. Eso me tendría que haber servido de aviso. Los funcionarios de inmigración no vestirían de paisano. El interrogatorio irrelevante. Una demora. Tendría que haberlo visto.
Lefebvre y Berleand metieron las manos en los bolsillos. Pensé que iban a sacar las armas, pero sacaron unos brazaletes rojos con la palabra «policía» escrita en ellos. Se las colocaron en los bíceps. Miré a la izquierda y vi a unos polis de uniforme que venían hacia nosotros.
No me moví. Mantuve las manos a los lados, donde pudiesen verlas con claridad. Tenía una somera idea de lo que estaba pasando, pero ése no era el momento para movimientos bruscos.
Mantuve la mirada fija en Berleand. Se acercó a nuestra mesa, miró a Terese y nos dijo a ambos:
—Por favor, ¿podrían venir con nosotros?
—¿De qué va esto? —pregunté.
—Hablaremos de ello en comisaría.
—¿Estamos arrestados? —pregunté.
—No.
—Entonces no iremos a ninguna parte hasta que sepamos de qué se trata.
Berleand sonrió. Miró a Lefebvre. Lefebvre sonrió detrás del palillo.
—¿Qué? —pregunté.
—¿Cree que estamos en Estados Unidos, señor Bolitar?
—No, pero creo que ésta es una democracia moderna con algunos derechos inalienables. ¿Estoy equivocado?
—No tenemos los derechos Miranda en Francia. No necesitamos acusarlo para detenerlo. Es más, puedo retenerlos a los dos durante cuarenta y ocho horas casi por puro capricho.
Berleand se acercó a mí, se acomodó de nuevo las gafas y se secó las manos en los costados de los pantalones.
—Se lo preguntaré de nuevo: ¿Tienen la amabilidad de venir con nosotros?
—Me encantaría —respondí.