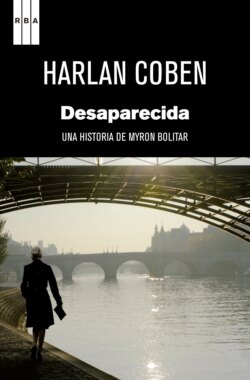Читать книгу Desaparecida - Харлан Кобен - Страница 14
8
ОглавлениеLa encontramos en la misma celda en la que yo había estado media hora antes.
Tenía los ojos enrojecidos e hinchados. Cuando Berleand abrió la puerta, desapareció toda pretensión de fortaleza. Se abrazó a mí y yo la retuve. Sollozó contra mi pecho. La dejé hacer. Berleand permaneció allí. Lo miré directamente a los ojos. Él hizo otra vez aquel gran encogimiento de hombros.
—Los dejaremos ir a los dos —dijo—, si están de acuerdo en entregar sus pasaportes.
Terese se apartó y me miró. Ambos asentimos.
—Tengo unas preguntas más antes de que se marche —añadió Berleand. ¿Está de acuerdo?
—Me doy cuenta de que soy una sospechosa —manifestó Terese—. La ex esposa en la misma ciudad después de todos estos años, la llamada telefónica entre nosotros, lo que sea. No importa; solo quiero que atrape a quien mató a Rick. Así que pregunte lo que quiera, inspector.
—Aprecio su sinceridad y cooperación. —Parecía ahora titubeante, casi demasiado deliberado. Algo que había escuchado durante aquella llamada telefónica en el tejado lo había desconcertado. Me pregunté qué se traía entre manos.
—¿Sabía que su ex marido se había vuelto a casar? —preguntó Berleand.
Terese sacudió la cabeza.
—No lo sabía. ¿Cuándo?
—¿Cuándo qué?
—¿Cuándo se volvió a casar?
—No lo sé.
—¿Puedo preguntarle el nombre de su esposa?
—Karen Tower.
Terese casi sonrió.
—¿La conoce?
—Sí.
Berleand asintió y volvió a frotarse las manos. Esperaba que preguntase cómo conocía a Karen Tower, pero lo dejó correr.
—Hemos recibido los resultados de los análisis de sangre preliminares del laboratorio.
—¿Ya? —Terese pareció sorprendida—. Pero si he dado la muestra, cuándo, ¿hará una hora?
—No, la suya, no. Ésa llevará un poco más de tiempo. Se trata de la sangre que encontramos en la escena del crimen.
—Ah.
—Algo curioso.
Ambos esperamos. Terese tragó como si estuviese preparándose para recibir un golpe.
—La mayoría de la sangre, para ser precisos casi toda ella, pertenece a la víctima, Rick Collins —respondió Berleand. Su voz era ahora mesurada, como si estuviese intentando abrirse camino entre lo que fuese que iba a decir—. Eso no es una sorpresa.
Seguimos sin decir nada.
—Pero había otra mancha de sangre que encontramos en la alfombra, no muy lejos del cuerpo. No sabemos muy bien cómo llegó allí. Nuestra teoría original también fue la más obvia: hubo una pelea. Rick Collins hirió a su asesino.
—¿Y entonces? —pregunté.
—En primer lugar, encontramos cabellos rubios con la sangre. Cabellos rubios largos. Como los de una mujer.
—Las mujeres matan.
—Sí, por supuesto.
Él se interrumpió.
—¿Pero? —dije.
—Pero todavía parece imposible que la sangre sea del asesino.
—¿Por qué?
—Porque, según las pruebas de ADN, la sangre y el pelo rubio pertenecen a la hija de Rick Collins.
Terese no gritó. Solo dejó escapar un gemido. Le fallaron las rodillas. Me moví deprisa y la sujeté antes de que cayese al suelo. Interrogué a Berleand con la mirada. Él no parecía sorprendido. La observaba; evaluaba esta reacción.
—Usted no tiene hijos, ¿verdad, señora Collins?
Todo el color había desaparecido de su rostro.
—¿Puede darnos un segundo? —pregunté.
—No, estoy bien —afirmó Terese. Recuperó el control y miró a Berleand con firmeza—. No tengo hijos. Usted ya lo sabía, ¿verdad?
Berleand no respondió.
—Cabrón —le dijo ella.
Quería preguntar qué estaba pasando, pero quizás era el momento de cerrar la boca y escuchar.
—Aún no hemos podido encontrar a Karen Tower —añadió Berleand—. Pero supongo que esta hija era suya.
—Supongo —dijo Terese.
—Usted, por supuesto, no sabía nada de ella.
—Así es.
—¿Cuánto hace que se divorciaron usted y el señor Collins?
—Nueve años.
Yo ya había tenido suficiente.
—¿Qué demonios está pasando aquí?
Berleand no me hizo caso.
—Por lo tanto, incluso si su ex marido se casó muy poco después, esta hija en realidad no podría tener más de cuanto, ¿ocho años?
Eso hizo que reinase el silencio en la habitación.
—Por consiguiente —continuó Berleand—, ahora sabemos que la pequeña hija de Rick estuvo en la escena del crimen y que resultó herida. ¿Dónde cree que está ahora?
Optamos por volver a pie al hotel.
Cruzamos el Pont Neuf. El agua tenía un color verde fangoso. Sonaban las campanas de una iglesia. Los paseantes se detenían en mitad del puente y sacaban fotos. Un hombre me pidió que le sacase una a él y la que supuse era su novia. Se pusieron muy juntos. Conté hasta tres y tomé la foto. Luego les pregunté si les importaba que les hiciese otra. Conté de nuevo hasta tres, la hice y entonces me dieron las gracias y se marcharon.
Terese no había dicho ni una palabra.
—¿Tienes hambre? —le pregunté.
—Tenemos que hablar.
—De acuerdo.
No se detuvo ni un momento al pasar por el Pont Neuf, la Rue Dauphine y el vestíbulo del hotel. El conserje, en el mostrador de recepción, nos saludó con un amable «Bienvenidos», pero ella pasó a su lado con una rápida sonrisa.
Una vez que se cerraron las puertas del ascensor, se volvió hacia mí y me dijo:
—Tú querías conocer mi secreto, lo que me llevó a aquella isla, por qué he estado huyendo durante todos estos años.
—Si quieres decírmelo... —dije de una manera que sonó incluso compasiva a mis propios oídos—. Si puedo ayudar...
—No puedes. Pero de todas maneras debes saberlo.
Bajamos en el cuarto piso. Abrió la puerta de su habitación, me dejó pasar y cerró la puerta. La habitación era de un tamaño normal, pequeña para lo habitual en Estados Unidos, con una escalera de caracol que llevaba a lo que imaginé era el ático. Se parecía mucho a lo que se suponía que era: una casa parisina del siglo XVI, aunque con un televisor de pantalla plana y DVD incorporado.
Terese fue hacia la ventana para alejarse de mí lo más posible.
—Ahora voy a decirte algo, pero quiero que primero me prometas una cosa.
—¿Qué?
—Prométeme que no intentarás consolarme —dijo.
—No te entiendo.
—Te conozco. Escucharás esta historia y querrás ayudarme. Querrás abrazarme o sujetarme o decir las cosas correctas, porque es así como eres. No lo hagas. Hagas lo que hagas, estaría mal.
—De acuerdo.
—Prométemelo.
—Lo prometo.
Ella se acurrucó todavía más en el rincón. Al diablo con después; yo quería abrazarla ahora.
—No tienes por qué hacerlo —señalé.
—Sí, debo. Solo que no sé cómo.
No dije nada.
—Conocí a Rick en mi primer año en Wesleyan. Yo venía de Shady Hills, Indiana, y era el perfecto cliché: la reina del baile que sale con el capitán del equipo, con todas las posibilidades de éxito, dulce como el azúcar. Yo era aquella niña guapa y empollona que estudia mucho y se pone muy nerviosa pensando que fracasará en el examen y que luego termina antes que todos y comienza a poner aquellos refuerzos en su libreta. ¿Recuerdas aquellas pequeñas cosas blancas que parecían Life Savers de menta, aquellos caramelos que parecían anillas?
No pude evitar la sonrisa.
—Sí.
—También era aquella chica guapa que quiere que todos escarben debajo de la superficie para ver que es algo más que guapa, pero la única razón por la que escarban es porque eres guapa. Ya sabes de qué va.
Lo sabía. Para algunos eso puede sonar poco modesto. No lo era. Era sincero. Como París, Terese no era ciega a su belleza, ni tampoco fingía lo contrario.
—Así que me teñí el pelo rubio de oscuro para parecer más lista y fui a un colegio pequeño de artes liberales del nordeste. Llegué, como muchas otras chicas, con mi cinturón de castidad bien cerrado y solo mi capitán del instituto tenía la llave. Él y yo íbamos a ser la excepción. Íbamos a hacer que la relación a larga distancia durase.
Yo recordaba también a aquellas chicas de mis años en Duke.
—¿Cuánto crees que duró? —preguntó.
—¿Dos meses?
—Digamos que uno. Conocí a Rick. Era un torbellino. Listo, divertido y sensual de una manera que jamás había visto antes. Era el radical del campus, con el pelo rizado, penetrantes ojos azules y la barba que rascaba cuando le besaba...
Su voz se apagó.
—No puedo creer que esté muerto. Esto va a sonar vulgar, pero Rick era un alma especial. Era bondadoso de verdad. Creía en la justicia y la humanidad. Y alguien lo mató. Alguien acabó con su vida con toda la intención.
No hice ningún comentario.
—Me estoy desviando —dijo ella.
—No hay prisa.
—Sí, la hay. Necesito acabar con esto. Si me demoro, me detendré, me haré pedazos y nunca me lo sacarás. Es probable que Berleand ya lo sepa. Por eso me dejó ir. Deja que te dé la versión resumida. Rick y yo nos licenciamos, nos casamos y trabajamos como reporteros. Con el tiempo acabamos en la CNN, yo delante de las cámaras, Rick detrás. Esa parte ya te la conté. En algún momento quisimos iniciar una familia. O al menos yo lo quise. Rick, creo, no lo tenía tan claro, o quizás intuía lo que se avecinaba.
Terese se acercó a la ventana, apartó con suavidad la cortina a un lado y miró al exterior. Me acerqué un paso. No sé por qué. Solo que de alguna manera necesitaba hacer el gesto.
—Tuvimos problemas de infertilidad. Me dijeron que era algo común. Muchas parejas los tienen. Pero cuando quieres hacerlo, parece que todas las mujeres que encuentras están embarazadas. La infertilidad es uno de los problemas que crece exponencialmente con el tiempo. Todas las mujeres que conocía eran madres, y todas se veían felices y gratificadas, y todo parecía ser muy natural. Comencé a evitar a las amigas. El matrimonio se resintió. El sexo se convirtió solo en algo para la procreación. Tienes un único objetivo. Recuerdo que hice un reportaje de las madres solteras de Harlem, aquellas chicas de dieciséis años que quedaban embarazadas con tanta facilidad, y comencé a odiarlas porque consideraba que era endiabladamente injusto.
Me daba la espalda. Me senté en una esquina de la cama. Quería verle el rostro, aunque solo fuese una parte. Desde mi nuevo punto de observación, conseguía ver un trozo, quizás una vista de cuarto creciente.
—Continúo yéndome por las ramas.
—Estoy aquí.
—Quizás no lo hago. Quizás necesite contarlo de esta manera.
—De acuerdo.
—Visitamos médicos. Lo intentamos todo. Fue todo bastante horrible. Me inyectaron Pergonal, hormonas y Dios sabe qué. Nos llevó tres años, pero finalmente concebimos. Todos lo llamaron un milagro médico. Al principio, tenía miedo hasta de moverme. Cada dolor, cada punzada, creía que iba a abortar. Pero después de un tiempo, me encantó estar embarazada. ¿No suena antifeminista? Siempre decía que las mujeres que hablan y hablan de sus maravillosos embarazos me irritaban, pero yo era como ellas. Me encantaba. No tenía náuseas. El embarazo nunca se me volvería a presentar, era un milagro, y lo disfrutaba. El tiempo voló y, antes de darme cuenta, tenía una hija de dos kilos y medio. Le pusimos el nombre de Miriam, como mi difunta madre.
Un viento gélido heló mi corazón. Ahora sabía cómo iba a acabar la historia.
—Ahora tendría diecisiete años —dijo Terese con una voz muy distante.
Hay momentos en los que sientes que te invade el silencio, y todo permanece inmóvil y frágil. Nos quedamos así, Terese, yo y nadie más.
—Creo que no ha pasado un día en los últimos diez años sin que no haya intentado imaginar cómo sería ahora. Diecisiete años. En el último año de instituto. Por fin habrían pasado los años rebeldes de la adolescencia. La torpe etapa de la adolescencia se habría acabado, y ella sería hermosa. Volvería a ser mi amiga. Se estaría preparando para entrar en la universidad.
Las lágrimas acudieron a mis ojos. Me moví un poco a la izquierda. Los ojos de Terese estaban secos. Empecé a levantarme. Su cabeza giró de inmediato en mi dirección. No, nada de lágrimas. Algo peor. La devastación total, aquella que hace que las lágrimas parezcan una nadería, impotentes. Levantó una palma en mi dirección como si fuese una cruz y yo un vampiro al que detener.
—Fue culpa mía —dijo.
Comencé a sacudir la cabeza, pero ella cerró los ojos fuertemente como si mi gesto fuese un estallido de luz intolerable. Recordé mi promesa, me aparté e intenté mantener una expresión neutra.
—Se suponía que aquella noche yo no debía trabajar, pero en el último minuto necesitaban a alguien que presentase las noticias de las ocho. Yo estaba en casa. Entonces vivíamos en Londres. Rick estaba en Estambul. Pero las ocho de la noche... no sabes cómo deseaba aquel horario de máxima audiencia. No podía perdérmelo. Aunque Miriam estuviera durmiendo. La carrera, ¿no? Llamé a una buena amiga, a la madrina de Miriam, y le pregunté si podía dejarla con ella unas pocas horas. Dijo que no había ningún problema. Desperté a Miriam y la instalé en el asiento trasero. El reloj corría y me urgía llegar a maquillaje. Así que conduje muy rápido. Las calles estaban mojadas. Así y todo, ya casi estábamos allí; como mucho a unos quinientos metros. Dicen que no recuerdas los grandes accidentes, sobre todo cuando pierdes el conocimiento. Pero yo lo recuerdo todo. Recuerdo que vi los faros. Giré el volante a la izquierda. Quizás habría sido mejor seguir recto. Matarme yo y salvarla a ella. Pero no, fue un impacto lateral. De su lado. Incluso recuerdo su grito. Fue corto, más como una inspiración. El último sonido que hizo. Yo estuve en coma durante dos semanas, pero como Dios tiene un retorcido sentido del humor, me dejó vivir. Miriam murió en el choque.
Nada.
Ahora tenía miedo de moverme. Tenía la sensación de que la habitación estaba inmóvil, como si incluso las paredes y los muebles estuviesen conteniendo el aliento. No pretendía hacerlo, pero di un paso hacia ella. Me pregunté si esa parte del consuelo a menudo no sería egoísta, si el consolador también lo necesita, incluso más que el consolado.
—No —dijo ella.
Me detuve.
—Por favor, déjame sola. Solo por un momento, ¿de acuerdo?
Asentí, pero ella no me miraba.
—Claro, lo que tú digas —respondí.
No añadió nada más, pero de nuevo había dejado sus deseos bien claros. Así que fui hasta la puerta y salí.