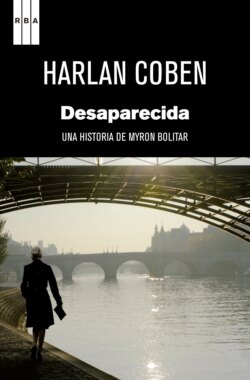Читать книгу Desaparecida - Харлан Кобен - Страница 12
6
ОглавлениеNos separaron allí mismo, en plena calle.
Lefebvre la escoltó hasta la furgoneta. Fui a protestar, pero Berleand me dirigió una mirada aburrida que indicaba que mis palabras en el mejor de los casos serían superfluas. Me llevó a un coche. Conducía un agente de uniforme. Berleand se acomodó conmigo en el asiento trasero.
—¿Cuánto dura el viaje? —pregunté.
Berleand consultó su reloj de pulsera.
—Unos treinta segundos.
Quizás calculó en exceso. De hecho, yo había visto el edificio antes: la fortaleza de piedra arenisca «atrevida y austera» al otro lado del río. Los tejados con buhardillas estaban cubiertos con láminas de pizarra, y también las torres cónicas dispersas por todo el conjunto. Podríamos haber ido a pie. Entrecerré los ojos cuando nos acercamos.
—¿La reconoce? —preguntó Berleand.
No era ninguna sorpresa que antes me hubiese llamado la atención. Dos guardias armados se apartaron cuando nuestro coche atravesó la imponente arcada. El portal parecía unas fauces que nos tragaban por entero. Al otro lado había un gran patio. Ahora estábamos rodeados por imponentes edificios. Fortaleza, sí, eso encajaba. Te sentías un poco como un prisionero de guerra en el siglo XVIII.
—¿Qué?
La reconocí, sobre todo por los libros de Georges Simenon y porque sabía que en los círculos de las fuerzas de la ley era legendaria.
Había entrado en el patio del 36 Quai des Orfèvres: la famosa jefatura de policía francesa. Piensen en Scotland Yard. Piensen en Quantico.
—Vaaaya —estiré la palabra al tiempo que miraba a través de la ventanilla—, sea lo que sea esto, es grande.
Berleand levantó las palmas.
—Aquí no nos ocupamos de las infracciones de tráfico.
Caramba con los franceses. La jefatura de policía era una fortaleza sólida, intimidatoria, gigantesca y absolutamente preciosa.
—Impresionante, ¿no?
—Incluso sus comisarías son maravillas arquitectónicas —comenté.
—Espere a ver el interior.
No tardé en averiguar que Berleand estaba siendo de nuevo sarcástico. El contraste entre la fachada y lo que había en el interior era como un brutal puñetazo. El exterior había sido creado para durar siglos; el interior tenía todo el encanto y la personalidad de los lavabos públicos de una autopista. Las paredes eran de un blanco sucio, o quizás habían sido blancas pero se habían amarilleado con los años. No había pinturas, ningún adorno en las paredes, pero sí los suficientes raspones como para preguntarme si alguien había corrido encima de ellas con zapatos de tacón. El linóleo que cubría el suelo quizás había estado de moda allá por 1957.
No había ascensores hasta donde pude averiguar. Subimos por unas anchas escaleras, la versión francesa de una caminata de precalentamiento. La subida parecía no acabar nunca.
—Por aquí.
Los cables al aire se entrecruzaban en el techo y daban el aspecto de decorado para un anuncio de peligro de incendios. Seguí a Berleand por un pasillo. Pasamos junto a un horno microondas colocado en el suelo. Había impresoras, pantallas y ordenadores junto a las paredes.
—¿Se trasladan?
—No.
Me llevó a una celda, quizás de metro ochenta por metro ochenta. Individual. Tenía cristales en lugar de barrotes. Dos bancos sujetos a las paredes formaban una V en el rincón. Los colchones eran delgados, azules y tenían el sospechoso aspecto de las colchonetas de lucha que recordaba del gimnasio del instituto. Una manta de color naranja raída, como las de una línea aérea de bajo coste usada durante demasiado tiempo, descansaba plegada sobre el banco.
Berleand abrió los brazos como un maître dándome la bienvenida al Café Maxim’s.
—¿Dónde está Terese?
Berleand se encogió de hombros.
—Quiero un abogado.
—Y yo quiero darme un baño de burbujas con Catherine Deneuve —replicó él.
—¿Me está diciendo que no tengo derecho a que un abogado esté presente durante el interrogatorio?
—Así es. Puede hablar con uno antes, pero no estará presente durante el interrogatorio. Le seré sincero. Le hará parecer culpable. Y además a mí me cabreará. Así que no se lo recomiendo. Mientras tanto, póngase cómodo.
Me dejó solo. Intenté pensar, sin hacer ningún movimiento brusco. Las colchonetas estaban pegajosas y no quería saber de qué. El olor era rancio, esa horrible mezcla de sudor, miedo y, ejem, otros fluidos corporales. El hedor se colaba en mi nariz y se pegaba. Pasó una hora. Oí el microondas. Un guardia me trajo comida. Pasó otra hora.
Cuando Berleand volvió, yo estaba apoyado en un trozo limpio que había encontrado en la pared de vidrio.
—Espero que su estancia haya sido cómoda.
—La comida —dije—. Esperaba una comida mejor, siendo ésta una cárcel parisina y todo eso.
—Hablaré con el cocinero personalmente.
Berleand abrió la puerta de cristal. Lo seguí por el pasillo. Esperaba que me llevase a una sala de interrogatorios, pero no fue así. Nos detuvimos delante de una puerta con un cartel que decía: «GROUPE BERLEAND». Lo miré.
—¿Su nombre de pila es Groupe?
—¿Se supone que eso es un chiste?
Entramos. Deduje que «Groupe» probablemente significaba «grupo» y a juzgar por lo que había en el interior del cuarto comprobé que había acertado. Había seis mesas apiñadas en un despacho que no recibiría el adjetivo de espacioso ni aunque solo hubiese habido una. Debíamos de estar en el último piso, porque el techo de la buhardilla hacía que se inclinase a través de la mayor parte de la habitación. Tuve que agacharme al entrar.
Cuatro de las seis mesas estaban ocupadas con lo que supuse eran otros inspectores, parte del Groupe Berleand. Había monitores anticuados, de aquellos que ocupaban casi la mitad de la mesa. Fotos de familia, banderines de los equipos deportivos favoritos, un cartel de Coca-Cola, un calendario con mujeres desnudas, toda la atmósfera se correspondía muy poco a una jefatura de policía de alto nivel y mucho al cuarto trasero de una tienda de tubos de escape de Hoboken.
—Groupe Berleand —dije—. ¿Es usted el jefe?
—Soy un capitán de la Brigada Criminal. Éste es mi equipo. Siéntese.
—¿Dónde, aquí?
—Claro. Aquélla es la mesa de Lefebvre. Utilice su silla.
—¿No hay cuarto de interrogatorios?
—No deja de pensar que está en Estados Unidos. Realizamos todas las entrevistas en el despacho del equipo.
Los otros inspectores parecían no hacer el menor caso de nuestra charla. Dos tomaban café y charlaban. El otro escribía en su mesa. Me senté. Había una caja de toallas de papel en la mesa. Berleand cogió una y comenzó a secarse las manos de nuevo.
—Hábleme de su relación con Terese Collins.
—¿Por qué?
—Porque me encanta estar al corriente de los últimos cotilleos. —Había sarcasmo bajo ese casi humor—. Hábleme de su relación.
—No la había visto en ocho años.
—Sin embargo, aquí están los dos.
—Sí.
—¿Por qué?
—Me llamó para invitarme a pasar unos días en su ciudad.
—¿Y usted lo dejó todo sin más y voló hasta aquí?
Me limité a enarcar una ceja por respuesta.
Berleand sonrió.
—Casi he estropeado otro estereotipo francés, ¿no?
—Comienza a preocuparme, Berleand.
—¿Así que vino para una cita romántica?
—No.
—¿Entonces?
—No sé por qué quería que viniese. Solo intuí que estaba en problemas.
—¿Y usted la quería ayudar?
—Sí.
—¿Sabía para qué necesitaba ayuda?
—¿Antes de llegar? No.
—¿Y ahora?
—Sí.
—¿Le importaría decírmelo?
—¿Tengo otra alternativa? —pregunté.
—En realidad, no.
—Su ex marido ha desaparecido. Le llamó, le dijo que tenía algo urgente que discutir con ella y luego desapareció.
Berleand pareció sorprendido, ya fuese por la respuesta o por el hecho de que me mostrase tan dispuesto a cooperar. Yo tenía mis propias sospechas al respecto.
—Entonces, ¿la señora Collins le llamó para qué, para ayudarla a encontrarlo?
—Así es.
—¿Por qué a usted?
—Cree que soy bueno para esa clase de cosas.
—Creí que me había dicho que era un agente. Que representaba a artistas. ¿Cómo le convierte eso en bueno a la hora de encontrar a personas desaparecidas?
—Mi negocio es un tanto personal. Me llaman para hacer un montón de cosas extrañas para mis clientes.
—Comprendo —dijo Berleand.
Entró Lefebvre. Aún tenía el palillo. Se acarició la barba y se detuvo a mi derecha. Me miró con una expresión feroz. Damas y caballeros, les presento al poli malo. Miré a Berleand, que parecía estar diciéndole: ¿En serio es necesario? Él se encogió de hombros.
—Usted aprecia a la señora Collins, ¿no es así?
—Sí.
Lefebvre, dispuesto a interpretar a su personaje como tocaba, me continuó mirando como si quisiese despellejarme. Se quitó el palillo de la boca y dijo:
—¡Mentiroso de sábana![2]
—¿Perdón?
—Usted —repitió con un furioso y fuerte acento francés—, usted es un mentiroso de sábana.
—Y usted —repliqué—, es una almohada mentirosa.
Berleand se limitó a mirarme.
—Mierda —dije—. Almohada. ¿Lo pesca?
Berleand parecía mortificado. No podía culparlo.
—¿Ama a Terese Collins? —preguntó.
Me mantuve en la senda de la verdad.
—No lo sé.
—Pero, ¿están unidos?
—No la he visto en años.
—Eso no cambia nada, ¿verdad?
—No. Supongo que no.
—¿Conoce a Rick Collins?
Por alguna razón, al escuchar decírselo, me sorprendió que Terese hubiese tomado su apellido, pero, claro, se conocían desde la universidad. Supongo que es lo natural.
—No.
—¿Nunca lo conoció?
—Nunca.
—¿Qué puede decirme de él?
—Nada de nada.
Lefebvre apoyó una mano en mi hombro y apretó un poco.
—Mentiroso de sábana.
Lo miré.
—Por favor, dígame que no es el mismo palillo del aeropuerto. Porque si lo es, esto que estamos haciendo es muy poco higiénico.
—¿La señora Collins tiene razón? —preguntó el capitán.
Me volví hacia él.
—¿Qué?
—¿Es usted bueno encontrando personas?
Me encogí de hombros.
—Creo que sé dónde está Rick Collins.
Berleand miró a Lefebvre. Lefebvre se irguió un poco.
—¿Ah sí? ¿Y dónde está?
—En alguna morgue cercana —respondí—. Alguien lo asesinó.