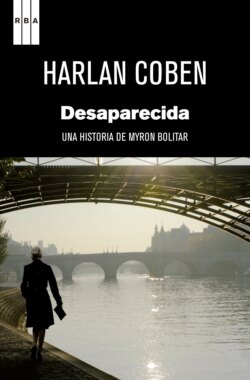Читать книгу Desaparecida - Харлан Кобен - Страница 8
2
Оглавление—Ah —exclamó Win—, la deliciosa Terese Collins. Un culo de primera clase, algo sensacional.
Estábamos sentados en las destartaladas gradas plegables del gimnasio del Kasselton High School. Los habituales olores a sudor y jabón industrial llenaban el aire. Todos los sonidos, como en todos los gimnasios similares de este vasto continente, llegaban distorsionados, y los extraños ecos formaban el equivalente auditivo de una cortina de baño.
Me encantan los gimnasios como éste. Crecí en ellos. Pasé muchos de mis momentos más felices en idénticos recintos mal ventilados con una pelota de baloncesto en la mano. Me encanta el sonido del driblaje. Me encanta la pátina de sudor que comienza a aparecer en los rostros durante los calentamientos. Me encanta la sensación del cuero granulado en las yemas; ese momento de pureza neorreligiosa cuando te centras en el borde del aro, lanzas la pelota, encestas y no hay nada más en el mundo.
—Me alegra que la recuerdes.
—Un culo de primera clase, algo sensacional.
—Sí, ya te oí la primera vez.
Win había sido mi compañero de habitación en el colegio universitario Duke. Ahora era mi socio y, junto con Esperanza Díaz, mi mejor amigo. Su verdadero nombre era Windsor Horne Lockwood III, y le sentaba bien: rizos dorados separados por una raya trazada con un tiralíneas; tez rubicunda; un rostro patricio; bronceado de golfista; ojos azul hielo. Vestía unos carísimos pantalones de color caqui con una raya que rivalizaba con la del pelo, una americana azul Lily Pulitzer con el forro rosa y verde y un pañuelo en el bolsillo abullonado como la flor lanzaagua de un payaso.
Una vestimenta decadente.
—Cuando Terese estaba en la tele —continuó Win con su estirado acento de instituto privado con el tono de alguien que le explica algo obvio a un niño un tanto retrasado—, no podías apreciar la calidad. Estaba sentada detrás de la mesa de los presentadores.
—Ajá.
—Pero cuando la vi con aquel biquini —para aquellos que llevan la cuenta, el mismo que mencioné antes, el de infarto—, bueno, es un activo estupendo. Un desperdicio en una presentadora. Es una tragedia cuando lo piensas.
—Como el Hindenburg —señalé.
—Una referencia hilarante —aprobó Win—, y, oh, tan oportuna.
La expresión de Win siempre es altiva. Las personas miran a Win y ven a un elitista, un esnob, alguien con dinero de toda la vida. En su mayor parte, están en lo cierto. Pero hay una parte en la que se equivocan... y esa parte puede hacer que un hombre sufra graves daños.
—Continúa —dijo Win—. Acaba la historia.
—Ya está.
Win frunció el entrecejo.
—Entonces, ¿cuándo te marchas a París?
—No voy.
Había comenzado el segundo cuarto en la cancha. Era un partido de baloncesto de los chicos de quinto grado. Mi novia —el término parece un tanto pobre, pero no estoy seguro de si «amiga con derecho a roce», «persona importante» o «compañera» podría aplicarse—, Ali Wilder, tiene dos hijos, y el menor juega en este equipo. Se llama Jack y no es muy bueno. Lo digo no por juzgar o predecir futuros éxitos —Michael Jordan no empezó a jugar en el equipo del instituto hasta cursar tercero—, sino como una mera observación. Jack es grande para su edad, alto y pesado, lo que a menudo conlleva una falta de velocidad y coordinación. Hay algo como de trotón en su manera de correr.
Pero a Jack le encantaba el juego, y eso lo era todo para mí. Era un chico dulce, encerrado en su mundo pero de una manera positiva, y necesitado, como corresponde a un niño que pierde a su padre de una forma tan trágica y prematura.
Ali no podía venir hasta la media parte y yo, al chico, le apoyaba.
Win continuaba con el entrecejo fruncido.
—A ver si lo entiendo. ¿Has rechazado pasar un fin de semana con la adorable señora Collins y su culo de primera clase en un hotelito de París?
Siempre era un error hablar de relaciones con Win.
—Así es —respondí.
—¿Por qué? —Win se volvió para mirarme. Parecía perplejo de verdad. Entonces su rostro se relajó—. Ah, espera.
—¿Qué?
—Ha engordado, ¿no?
Win.
—No tengo ni idea.
—¿Entonces?
—Ya sabes, estoy comprometido, ¿lo recuerdas?
Win me miró como si estuviese defecando en la cancha.
—¿Qué? —pregunté.
Se echó hacia atrás en el asiento.
—Eres una maricona como una casa.
Sonó la bocina. Jack se puso las gafas protectoras y fue hacia la mesa de los árbitros con aquella maravillosa media sonrisa tontorrona. Los chicos de quinto grado de Livingston jugaban contra sus archirrivales de Kasselton. Intenté no sonreír con suficiencia ante el entusiasmo, no tanto de los chicos, sino de los padres en las gradas. No quiero generalizar, pero las madres se dividen en dos grupos: las charlatanas, que aprovechan la ocasión para socializar, y las sufridoras, las que viven y mueren cada vez que sus retoños tocan la pelota.
Los padres a menudo son más problemáticos. Algunos consiguen mantener la ansiedad más o menos controlada, reniegan por lo bajo, se muerden las uñas. Otros gritan a voz en cuello. Se meten con los árbitros, los entrenadores y los chicos.
Un padre, sentado dos filas delante de nosotros, tenía lo que Win y yo llamábamos el «síndrome de Tourette del espectador», y se pasaba todo el partido metiéndose a gritos con todos los que tenía a su alrededor.
Mi perspectiva en este campo es mucho más clara que en la de la mayoría. He sido agraciado con el don del atleta natural. Fue una sorpresa para toda mi familia desde el gran triunfo atlético conseguido por un Bolitar mucho antes de que yo apareciese, cuando mi tío Saúl ganó un torneo de tejos en un crucero de la Princess en 1974. Acabé el bachillerato en el Livingston High School como jugador del año. Fui el base estrella de Duke, donde dirigí al equipo en dos temporadas del campeonato de la NCAA. Los Boston Celtics me seleccionaron en primera ronda.
Entonces, pataplum, a tomar viento.
—Cambio —gritó alguien.
Jack se acomodó las gafas y corrió a la cancha.
El entrenador del equipo rival señaló a Jack y gritó:
—¡Tú, Connor! Te toca el nuevo. Es grande y lento. A ver si lo mueves un poco.
El padre con el síndrome de Tourette gimió:
—Es un partido muy igualado. ¿Por qué lo hacen entrar ahora?
¿Grande y lento? ¿Había oído bien?
Miré al entrenador del Kasselton. Llevaba el pelo con reflejos, peinado con gomina como un puercoespín, y una perilla negra recortada que le daba el aspecto del envejecido bajista de una banda de música. Era alto; yo mido un metro noventa y dos y ese tipo me sacaba cinco centímetros, además de, calculé, unos diez o quince kilos.
—¿Es grande y lento? —le repetí a Win—. ¿Te puedes creer que el entrenador acabe de gritar eso?
Win se encogió de hombros.
Yo también lo intenté. El calor del juego. Déjalo correr.
El marcador estaba empatado a veinticuatro cuando ocurrió el desastre. Fue inmediatamente después de un tiempo muerto y al equipo de Jack le tocaba subir la pelota hacia la canasta del equipo rival. Kasselton decidió hacer presión por sorpresa. Jack estaba solo. Le pasaron la pelota, pero por un momento, con la presión encima, no supo qué hacer. Ocurre.
Buscó ayuda. Se volvió hacia el banco del Kasselton, el más cercano a él, y el gran entrenador del pelo puntiagudo gritó:
—¡Lanza! ¡Lanza! —Y señaló la canasta.
La canasta errónea.
—¡Lanza! —gritó de nuevo el entrenador.
Jack, a quien por naturaleza le gusta complacer y confía en los adultos, le obedeció.
La pelota entró. En la canasta equivocada. Dos puntos para Kasselton.
Los padres de Kasselton estallaron en vivas e incluso risas. Los padres de Livingston alzaron las manos al aire y gimieron por el error del chico de quinto grado. Entonces el entrenador del Kasselton, el tipo del pelo puntiagudo y la perilla de bajista, chocó palmas con el segundo entrenador, señaló a Jack, y le gritó:
—¡Eh, chico, hazlo de nuevo!
Posiblemente Jack era el chico más alto de la cancha, pero en ese momento parecía como si intentase con todas sus fuerzas ser lo más pequeño posible. La media sonrisa tontorrona desapareció. Le temblaban los labios. Parpadeaba. Todas las partes del chico se encogían y también mi corazón.
Un padre del Kasselton no dejaba de gritar. Se rió, se llevó las manos a la boca como si fuese un megáfono de carne y gritó:
—¡Pásasela al chico del otro equipo! ¡Es nuestro mejor jugador!
Win le tocó el hombro.
—Vas a callarte ahora mismo.
El padre se volvió hacia Win, y vio la vestimenta decadente, el pelo rubio y las facciones de porcelana. Estaba a punto de burlarse y soltar una réplica, pero algo —probablemente el instinto de supervivencia básico y un cerebro de reptil— hizo que se lo pensara mejor. Sus ojos se cruzaron con los azul hielo de Win y luego los bajó.
—Sí, lo siento, eso estaba demás —se disculpó.
Yo apenas lo oí. No podía moverme. Permanecí sentado en la grada y miraba al ufano entrenador de los pelos puntiagudos. Sentía latir la sangre.
Sonó la bocina; final de la media parte. El entrenador, que no salía de su asombro, continuaba riéndose y sacudiendo la cabeza. Uno de sus ayudantes se acercó para estrecharle la mano. También lo hicieron algunos padres y espectadores.
—Tengo que irme —dijo Win.
No respondí.
—¿Debería quedarme? ¿Por si acaso?
—No.
Win hizo un gesto y se marchó. Yo seguía mirando al entrenador del Kasselton. Me levanté y comencé a bajar las desvencijadas gradas. Mis pisadas sonaban como truenos. El entrenador caminó hacia la puerta. Lo seguí. Entró en los lavabos sonriendo como el idiota que sin duda era. Lo esperé junto a la puerta.
Cuando salió, le dije:
—Un tipo con clase.
Llevaba las palabras «Entrenador Bobby» bordadas en la camisa. Se detuvo y me miró.
—¿Perdón?
—Animar a un chico de diez años a que lance a la canasta equivocada —dije—. Y después aquella divertida frase de «Eh, chico, haz-lo otra vez» ayudó a humillarlo. Es un tipo con mucha clase, entrenador Bobby.
El entrenador entrecerró los ojos. De cerca era grande, ancho y tenía los brazos gruesos, los nudillos grandes y una frente de Neandertal. Conocía el tipo. Todos lo conocen.
—Parte del juego, amigo.
—¿Burlarse de un chico de diez años es parte del juego?
—Meterse en su mente. Forzar a tu oponente a cometer un error.
No dije nada. Me tomó la medida y decidió que, podía conmigo. Los tipos grandes como el entrenador Bobby están seguros de que pueden con casi todos. Yo únicamente lo miré.
—¿Tiene algún problema? —preguntó.
—Son chicos de diez años.
—Sí, claro, chicos. ¿Qué es usted, uno de esos padres mariquitas que creen que todos han de ser iguales en la cancha? Nadie debe sentirse herido, nadie debe ganar o perder... Eh, quizás incluso ni siquiera deberíamos llevar el marcador, ¿no?
El segundo entrenador del Kasselton se acercó. Vestía una camisa a juego que decía «Segundo entrenador Pat».
—¿Bobby? Está a punto de comenzar la segunda parte.
Me acerqué un paso.
—Déjelo en paz.
El entrenador Bobby me dirigió el previsible gesto burlón y respondió:
—¿O qué?
—Es un chico sensible.
—Bu, bu. Si es tan sensible, quizás no debería jugar.
—Y quizás usted no debería entrenar.
El segundo entrenador, Pat, se adelantó. Me miró, y aquella sonrisa cómplice que yo conocía muy bien apareció en su rostro.
—Vaya, vaya, vaya.
—¿Qué? —preguntó Bobby.
—¿Sabes quién es este tipo?
—¿Quién?
—Myron Bolitar.
Casi podías ver como Bobby procesaba el nombre, como si en la frente tuviese una ventana y el hámster que corría en la rueda estuviese cogiendo velocidad. Cuando las sinapsis acabaron su función, su sonrisa casi arrancó las esquinas de la perilla.
—Aquella gran «superestrella» —llegó incluso a marcar las comillas con los dedos— que no pudo entrar con los profesionales. ¿El famoso fracaso de la primera vuelta?
—El mismo —añadió el segundo entrenador.
—Ahora lo pillo.
—Eh, entrenador Bobby —dije.
—¿Qué?
—Deje al chico en paz.
Frunció el entrecejo.
—No querrá meterse conmigo.
—Tiene razón. No quiero. Quiero que deje al chico en paz.
—Ni hablar, amigo. —Sonrió y se me acercó un poco más—. ¿Le causa algún problema eso?
—Sí, por supuesto.
—Entonces, ¿qué le parece si usted y yo lo discutimos un poco cuando acabe el partido? ¿En privado?
Las chispas comenzaron a encenderse en mis venas.
—¿Me está retando a una pelea?
—Sí. A menos, por supuesto, que sea un gallina. ¿Es un gallina?
—No soy un gallina —respondí.
Algunas veces soy muy bueno en las réplicas cortantes. Intento mantenerme a la par.
—Tengo un partido que dirigir. Pero después usted y yo arreglaremos cuentas. ¿Me sigue?
—Lo sigo.
De nuevo con la réplica instantánea. Voy lanzado.
Bobby apoyó un dedo en mi cara. Pensé en mordérselo; eso siempre capta la atención de cualquiera.
—Es un hombre muerto, Bolitar. ¿Me oye? Un hombre muerto.
—¿Un hombre tuerto?
—Un hombre muerto.
—Oh, claro, porque si fuese tuerto, no le vería muy bien. Ahora que lo pienso, si fuese un muerto, tampoco podría.
Sonó la bocina. Pat dijo:
—Vamos, Bobby.
—Un hombre muerto —repitió él.
Me llevé una mano al ojo, como si fuese tuerto, y grité: ¿Dónde está? Pero ya se había marchado.
Lo observé. Tenía aquel balanceo lento y seguro, los hombros echados hacia atrás, los brazos moviéndose casi demasiado. Iba a gritarle algo estúpido cuando sentí una mano en mi brazo. Me volví. Era Ali, la madre de Jack.
—¿De qué iba todo esto? —preguntó Ali.
Ali tiene unos enormes ojos verdes y una cara bonita y franca que encuentro irresistible. Quería levantarla y besarla, pero algunos dirían que ése no era el mejor lugar.
—Nada —respondí.
—¿Qué tal ha ido la primera parte?
—Perdemos por dos.
—¿Jack marcó?
—No lo creo, no.
Ali observó mi rostro por un momento y vio algo que no le gustó. Me giré y volví a las gradas. Me senté. Ali se sentó a mi lado. Cuando llevaban dos minutos de juego, me preguntó:
—¿Cuál es el problema?
—Ninguno.
Me removí en la incómoda grada.
—Mentiroso —dijo Ali.
—Solo estoy siguiendo el juego.
—Mentiroso.
La miré, miré su bonito rostro franco, las pecas que no tendrían que estar allí a su edad pero que la hacían condenadamente adorable, pero también vi algo más.
—Tú también pareces un poco distraída.
No solo hoy, pensé, sino también durante las últimas semanas las cosas no habían ido muy bien entre nosotros. Ali se había mostrado distante y preocupada y no había querido hablar del tema. Yo había estado muy ocupado con el trabajo, así que no había insistido.
Ali mantuvo la mirada en la cancha.
—¿Jack jugó bien?
—Muy bien —respondí. Luego añadí—: ¿A qué hora sale tu vuelo mañana?
—A las tres.
—Te llevaré al aeropuerto.
Erin, la hija de Ali, se matriculaba en la Universidad Estatal de Arizona. Ali, Erin y Jack iban a volar hasta allí para pasar la semana dedicados a instalar a la estudiante.
—No pasa nada. Ya he alquilado un coche.
—Me gustaría llevarte.
—No te preocupes.
Su tono cortó cualquier discusión sobre el tema. Intenté acomodarme y mirar el partido. Mi pulso continuaba acelerado. Pocos minutos más tarde, Ali preguntó:
—¿Por qué continúas mirando al otro entrenador?
—¿Qué entrenador?
—Aquel con el pelo mal teñido y la perilla a lo Robin Hood.
—Busco modelos para acicalarme.
Ella casi sonrió.
—¿Jack jugó mucho en la primera mitad?
—El tiempo habitual.
Acabó el partido; Kasselton ganó por tres. Sus seguidores aplaudieron. El entrenador, un buen tipo a todas luces, había preferido no hacer jugar a Jack en la segunda mitad. Ali estaba un tanto inquieta por eso —el entrenador por lo general procuraba que todos los chicos jugasen el mismo tiempo—, pero decidió dejarlo correr.
Los equipos se retiraron a los vestuarios para discutir las incidencias del partido con sus entrenadores. Ali y yo esperamos fuera de la puerta del gimnasio, en el pasillo del colegio. No tuve que esperar mucho. Bobby vino hacia mí con el mismo balanceo, aunque ahora sus manos se habían transformado en puños. Lo acompañaban otros tres tíos, incluido Pat, todos grandes, con sobrepeso y ni siquiera la mitad de duros de lo que creían ser. Bobby se detuvo a un metro de mí. Sus tres compañeros se desplegaron con los brazos cruzados sobre el pecho y me miraron.
Por un momento nadie habló. Solo me miraron como si fuesen a comerme.
—¿Ésta es la parte en la que me meo en los pantalones? —pregunté.
Bobby comenzó de nuevo con el dedo.
—¿Conoce el Landmark Bar de Livingston?
—Claro.
—Esta noche a las diez. En el aparcamiento de atrás.
—Se pasa de mi hora de recogida —dije—, y tampoco soy de esa clase de citas. Primero una invitación a cenar, unas flores.
—Si no se presenta —se acercó más con el dedo— buscaré alguna otra manera de obtener satisfacción. ¿Me pilla?
No, pero antes de que pudiera pedirle una aclaración se marchó. Sus compañeros lo siguieron. Me miraron por encima del hombro. Los saludé con la mano como si fuese un bebé. Uno de ellos insistió en la mirada y yo le soplé un beso. Se volvió como si le hubiese dado una bofetada.
Soplar un beso. Mi movimiento favorito para provocar la homofobia.
Me volví hacia Ali, vi su rostro y pensé: «Oh, oh...».
—¿Qué demonios ha sido eso?
—Pasó algo durante el partido antes de que llegases —respondí.
—¿Qué?
Se lo dije.
—¿Te enfrentaste al entrenador?
—Sí.
—¿Por qué? —preguntó.
—¿Qué quieres decir con por qué?
—Lo has complicado todavía más. Es un bocazas. Los chicos lo entienden.
—Jack casi lloraba.
—Entonces yo me ocuparé. No necesito tu rollo de macho.
—No iba de macho. Quería que dejara de molestar a Jack.
—No me extraña que Jack no jugase en la segunda mitad. Su entrenador probablemente vio tu estúpido comportamiento y fue lo bastante listo como para no avivar las llamas. ¿Ahora te sientes mejor?
—Todavía no —dije—, pero después de que le aplaste la cara en el Landmark sí, creo que sí.
—Ni se te ocurra.
—Ya lo has oído.
Ali sacudió la cabeza.
—No me lo puedo creer. ¿Qué demonios te pasa?
—Estaba apoyando a Jack.
—Ése no es tu papel. Aquí no tienes ningún derecho. Tú no eres...
Se interrumpió.
—Dilo, Ali.
Cerró los ojos.
—Tienes razón. No soy su padre.
—No era eso lo que iba a decir.
Lo era, pero lo dejé correr.
—Puede que no sea mi papel, si es que la cosa iba de eso, solo que no iba de eso. Podría haber ido a por ese tipo incluso si lo hubiese dicho de otro chico.
—¿Por qué?
—Porque está mal.
—¿Quién eres tú para reprochárselo?
—¿Reprochárselo? Puedes hacer las cosas bien o hacerlas mal. Él lo hizo mal.
—Es un estúpido arrogante. Algunas personas son así. Es la vida. Jack lo comprende, o lo comprenderá con la experiencia. Eso es parte del crecimiento; tratar con los estúpidos. ¿Es que no lo ves?
No dije nada.
—Si mi hijo resultó tan herido —prosiguió Ali, furiosa a más no poder—, ¿quién te crees que eres para no decírmelo? Incluso te pregunté de qué estabais hablando en la media parte, ¿lo recuerdas?
—Sí.
—Dijiste que no era nada. ¿En qué estabas pensando, en proteger a la viejecita?
—No, por supuesto que no.
Ali sacudió la cabeza y guardó silencio.
—¿Qué? —pregunté.
—Te he dejado acercarte demasiado a él.
Sentí que mi corazón se hacía añicos.
—Maldita sea —añadió.
Esperé.
—Para ser un tipo maravilloso que por lo general es la mar de perceptivo, a veces puedes ser muy obtuso.
—Vale, quizás no tendría que haber ido a por él. Pero si hubieses estado allí cuando le gritó a Jack que lo hiciese de nuevo, si hubieses visto el rostro de Jack...
—No estoy hablando de eso.
Me detuve; pensé.
—Entonces tienes razón. Soy obtuso.
Mido un metro noventa, Ali es treinta centímetros más baja. Se me acercó y echó la cabeza hacia atrás para mirarme.
—No voy a Arizona para instalar a Erin. Al menos no solo por eso. Mis padres viven allí y sus padres viven allí.
Sabía a quién se refería con «sus»: a su difunto marido, al fantasma que había aprendido a aceptar e incluso, a veces, a abrazar. El fantasma nunca se va. Ni siquiera estoy seguro de si debería, aunque hay momentos en los que desearía que lo hiciese y, por supuesto, pensar eso es una cosa horrible.
—Ellos, me refiero a los abuelos por las dos partes, quieren que nos vayamos a vivir allí. Para tenernos cerca. Tiene sentido cuando lo piensas.
Asentí porque no sabía qué otra cosa hacer.
—Jack y Erin y, diablos, yo también, lo necesitamos.
—¿Necesitáis qué?
—Una familia. Sus padres necesitan ser parte de la vida de Jack. No pueden soportar el frío allí arriba más tiempo. ¿Lo entiendes?
—Por supuesto que lo entiendo.
Mis palabras sonaron raras incluso a mis oídos, como si las hubiese dicho otro.
—Mis padres han encontrado un lugar que quieren que veamos —dijo Ali—. Está en el mismo edificio que el de ellos.
—Los edificios no están mal —dije, por decir algo—. Los gastos son pocos. Pagas una tasa mensual y ya está.
Ahora fue ella la que no dijo nada.
—Así que para decirlo claro, ¿qué significa eso para nosotros?
—¿Quieres trasladarte a Scottsdale? —preguntó.
Titubeé.
Ella apoyó una mano en mi brazo.
—Mírame.
Lo hice. Entonces dijo algo que nunca vi venir:
—Lo nuestro no es para siempre, Myron. Ambos lo sabemos.
Un grupo de chicos pasó corriendo junto a nosotros. Uno chocó conmigo y se disculpó. Un árbitro tocó el silbato. Sonó una bocina.
—¿Mamá?
Jack, bendito sea su pequeño corazón, apareció por la esquina. Ambos nos volvimos para dedicarle una sonrisa. No nos sonrió. Por lo general, no importa lo mal que haya jugado, Jack viene corriendo como un cachorro, con muchas sonrisas y levantando las manos. Es parte del encanto del chico. Pero aquel día no.
—Hola, chico —dije, porque no estaba seguro de qué decir. En muchas ocasiones oigo a las personas en situaciones similares decir: «Un buen partido», pero los chicos saben que es una mentira y que los compadeces y eso les hace sentirse peor.
Jack corrió hacia mí, me rodeó la cintura con los brazos, enterró su rostro en mi pecho y comenzó a sollozar. Sentí que otra vez se me partía el corazón. Permanecí allí, con las manos en su nuca. Ali miraba mi rostro. No me gustó lo que vi.
—Un mal día —dije—. Todos lo tenemos. No dejes que eso te afecte, ¿vale? Hiciste todo lo que pudiste, no se puede pedir más. —Entonces añadí algo que el chico nunca comprendería pero que era absolutamente cierto—: La verdad es que estos partidos no tienen ninguna importancia.
Ali puso las manos en los hombros de su hijo. Él me soltó, se volvió hacia ella y ocultó el rostro de nuevo. Permanecimos así durante un minuto, hasta que se calmó. Di una palmada y me obligué a sonreír.
—¿Alguien quiere un helado?
Jack reaccionó de inmediato.
—¡Yo!
—Hoy no —dijo Ali—. Tenemos que hacer las maletas y prepararnos.
Jack frunció el entrecejo.
—Quizás en otro momento.
Esperé que Jack dijese «jooo, mamá», pero quizás él también había percibido algo en su tono. Agachó la cabeza y luego se volvió hacia mí sin decir nada más. Chocamos los nudillos —así era como nos decíamos hola y adiós, el saludo de los nudillos— y Jack fue hacia la puerta.
Ali hizo un gesto con los ojos para que mirase a la derecha. Seguí el gesto hasta el entrenador.
—Ni sueñes pelearte con él.
—Me desafió —respondí.
—Los grandes hombres se apartan.
—Quizás en las películas. En los lugares llenos con polvos mágicos, conejos de Pascua y hadas bonitas. Pero en la vida real, el hombre que se aparta es considerado un cobardica de tomo y lomo.
—Entonces por mí, ¿vale? Por Jack. No vayas a ese bar esta noche. Prométemelo.
—Dijo que si no iba, buscaría satisfacción o algo así.
—Es un bocazas. Prométemelo.
Me obligó a mirarla a los ojos.
Titubeé pero no mucho tiempo.
—Vale, no iré.
Ella se volvió para alejarse. No hubo ningún beso, ni siquiera uno en la mejilla.
—¿Ali?
—¿Qué?
El pasillo de pronto pareció muy vacío.
—¿Hemos acabado?
—¿Quieres vivir en Scottsdale?
—¿Quieres que te responda ahora mismo?
—No. Pero yo ya sé la respuesta. Tú también.