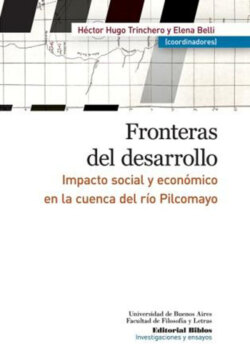Читать книгу Fronteras del desarrollo - Héctor Hugo Trinchero - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Antropología y desarrollo
ОглавлениеSi el rol de la antropología clásica había sido estudiar las culturas en extinción (y contribuir a la museología de la modernidad), en la posguerra, el renacimiento de la confianza en los mercados y la pretensión hegemónica del American Way of Life, condujo a gran parte de los antropólogos al rol de persuadir a las “culturas tradicionales” de las bondades del capitalismo reemergente; o su contracara: buscar los mecanismos que operaban como “obstáculos” al desarrollo y, si sobrevivían problemáticas y/o resistencias, serían éstas achacadas a la persistencia de supuestas culturas tradicionales. La cuestión era entonces “inculcar las nuevas necesidades y persuadir a los pueblos a cambiar sus costumbres” (Erasmus, 1961: 297).
Ejemplos de este rol de ciencia sistémica asignada a la antropología sobran y no es necesario hacer aquí un recorrido por los mismos. Cientos de millones de dólares invertidos en América Latina y en el conjunto del los países denominados Tercer Mundo configuran un franco indicador de su importancia. Ya sea mediante la pretensión manifiesta de inculcar el “espíritu” capitalista a los campesinos (vg. el Proyecto Perú-Cornell que duró la friolera de quince años fracasando estrepitosamente) o bien directamente implicando a antropólogos en tareas contrainsurgentes (vg. el programa Camelot del Pentágono), la experiencia de aquella “antropología aplicada” no significó otra cosa que la expresión en América Latina de una antropología implicada en la reproducción de la hegemonía imperialista a escala mundial. Por un lado u otro, detrás de las políticas de asistencia, lo que asomaba como el problema no era ajeno al fantasma del comunismo hacia el cual las “grandes masas” supuestamente propenderían, dadas sus condiciones de extrema pobreza. De allí la necesidad de hacer docencia: había que inculcar a los pobres del mundo que el cambio debía suceder mediante la incorporación de las mayorías populares a las relaciones de la producción capitalista. El dualismo político-ideológico de la posguerra fría era el escenario en el que pretendía legitimarse tamaño esfuerzo desarrollista.
Hacia inicios de la década de los años 70 del siglo XX, una de las políticas desarrollistas más impactantes hacia los espacios rurales del planeta ha sido la eufemísticamente denominada “revolución verde”. Recordemos someramente que dicha revolución fue el resultado de una evaluación de la pobreza mundial a partir de dos caracterizaciones complementarias: la presencia de escasez de alimentos para satisfacer la demanda de las mayorías y la existencia de estructuras de producción rural “atrasadas”. De acuerdo con este análisis, la política económica debía tender tanto hacia el incremento de la producción global como hacia el aumento sostenido de la productividad mediante la innovación tecnológica en el campo. Así, en los veinte años que trascurrieron entre los comienzos de la década del 70 y los noventa y mediante transferencias tecnológicas globales junto a políticas crediticias subsidiadas, la producción agrícola mundial se incrementó en un 360%. Una aceleración de la productividad alimentaria nunca alcanzado por la humanidad en un período tan breve.
Sin embargo, y a contrapelo de esta impresionante “oferta” alimentaria, la pobreza y las situaciones de hambruna generalizada a lo largo y ancho del planeta, lejos de decaer, se acrecentaron con una crudeza que ningún técnico se hubiera animado a presagiar (Trinchero, 1995: 10). Este pretendido intento de paliar las paupérrimas condiciones de existencia de las mayorías populares del mundo, dando absoluta preeminencia a políticas de fomento hacia las innovaciones tecnológicas de aplicación universal (entre otras, semillas híbridas, expansión de la soja como producción mundial, uso masivo de fertilizantes), resultó en impactos negativos de distinto tipo que aún hoy intentan ser soslayados. El primero de ellos que interesa señalar aquí es el de un nuevo movimiento de expropiación de las condiciones técnicas de producción para millones de campesinos en el mundo. Es que la introducción de híbridos “más productivos” desde el punto de vista del volumen producido por unidad de suelo concentró en manos de empresas trasnacionales el manejo de dichas tecnologías (a las que debe agregarse el uso de fertilizantes y plaguicidas. Estos “paquetes tecnológicos” a los cuales campesinos y pequeñas y medianas empresas debieron recurrir para la producción, si bien se mostraban más eficaces en el corto plazo, implicaron que los productores directos se vieran imposibilitados de producir sus propias semillas, incrementando su dependencia del mercado de insumos a la vez que cedieron gran parte del control del ciclo productivo.
El segundo impacto negativo es que el mencionado proceso de expropiación y agudización de la dependencia del mercado de insumos, condujo a la concentración en grandes empresas agrícolas y a la expulsión de pequeños campesinos del mercado y de sus economías domésticas aportando a un renovado flujo migratorio hacia las grandes ciudades y ciudades intermedias y, como se dijo, una agudización de los niveles de pobreza, hambre y exclusión social a la par de impactos ambientales que se expresan en un deterioro en la capacidad agronómica de los suelos principalmente por el uso masivo de agroquímicos y la escasa rotación de los cultivos motivada por la rentabilidad a corto plazo de determinados productos agrícolas. Este proceso ha sido la mostración más reciente que el discurso capitalista, referido a la modernización progresiva de la sociedad (el desarrollismo), es portador de una congénita incapacidad para formular políticas que tiendan al menos a paliar los problemas de la pobreza en el mundo. Cuestión que, paralelamente, ha dado lugar a un nuevo resquebrajamiento de su horizonte discursivo. Ya el informe del denominado Club de Roma en 1972 (que muy lejos estaba de sospechas de alineamiento hacia el bloque soviético en la guerra fría) alertaba sobre los límites del desarrollo a partir de sus conclusiones en torno a las consecuencias nefastas que, para la mayoría de la población y los recursos no renovables mundiales, aparejaría la continuidad del crecimiento de la producción y el consumo en las grandes potencias mundiales paralelas a una pauperización creciente de los países del Tercer Mundo.
En torno a la evaluación de estas experiencias, es que surge cierto requerimiento en el ámbito académico, principalmente en los países centrales, de revisar la noción misma de desarrollo como coordenada conceptual indiscutible. Es precisamente a partir de la década de los años 70 que se produce un salto cualitativo en el proceso de institucionalización creciente de la práctica antropológica en agencias de desarrollo, al calor de las crisis mismas de la noción de desarrollo. Habían pasado ya más de veinte años de experiencias desarrollistas de posguerra en los que la preeminencia de un discurso hegemónico de la modernización parecía requerir únicamente de aquellos instrumentos y profesionales técnicos que no cuestionaran aquella noción sino que la instrumentalizaran “correctamente” (agrónomos, ingenieros, economistas, etc.).
Dentro del campo disciplinario de la antropología social y a la luz de distintas experiencias de intervención antropológica en proyectos y programas de desarrollo dos son las corrientes de pensamiento que se involucran y se apropian actualmente del intercambio reflexivo entre desarrollo y antropología, especialmente en Norteamérica. Por un lado, la denominada Antropología para el desarrollo, cuyos profesionales se encuentran implicados como asesores, diseñadores, evaluadores y/o ejecutores de proyectos de desarrollo en agencias, principalmente internacionales; y por el otro, lo que podríamos denominar “antropología del desarrollo” que se orienta a reflexionar, desde una mirada crítica, externa y por lo tanto relativamente distanciada respecto a los enunciados y resultados de los programas de desarrollo (Viola, 2000: 27).
Es que, como se dijo, desde los años 70 viene siendo cuestionada la misma noción de desarrollo desde múltiples enfoques disciplinarios. Sin embargo, estos cuestionamientos, han alcanzado cierto grado de consenso y legitimidad recién hacia la década del 90. Ello ha intentado ser expresado en múltiples adjetivaciones del sustantivo desarrollo por parte de los organismos de planeamiento internacionales, los gobiernos y las agencias no gubernamentales (por ejemplo, sustentable, étnico, apropiado, etc. Estas formas adjetivas más recientes de nominar al desarrollo han pretendido reflexionar sobre la experiencia histórica mencionada en torno a la relación inversa entre crecimiento económico y el combate de la pobreza intentando proponer modos alternativos de desarrollo. Sin embargo, según nuestro entender, no en tanto discurso académico han logrado sobreponerse a la dinámica concentradora que caracteriza al capitalismo agrario. No nos detendremos, en este texto, en el análisis genealógico de semejante aggiornamento de la formación discursiva en torno al desarrollo.[4] Por el momento, intentaremos restringirnos en el análisis del significado concreto de la noción de desarrollo sostenible en los proyectos en cuestión.