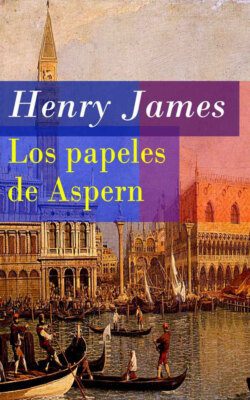Читать книгу Los papeles de Aspern - Henry James - Страница 5
III
Оглавление—Nuestra casa está muy lejos del centro, pero el pequeño canal es muy comme il faut.
—Es el más bello rincón de Venecia y no puedo imaginar nada más encantador —me apresuré a replicar.
La voz de la anciana era muy suave y débil, pero tenía un murmullo agradable y cultivado, y resultaba prodigioso pensar que ese mismo acento había estado en los oídos de Jeffrey Aspern.
—Por favor, siéntese. Oigo muy bien —dijo suavemente, como si quizá yo le hubiera gritado; y la silla que señaló estaba a cierta distancia. Tomé posesión de ella, diciéndole que me daba cuenta perfectamente de que era un intruso, de que no me habían presentado adecuadamente y que sólo podía encomendarme a su indulgencia. Quizá la otra señora, a la que había tenido yo el honor de ver el día anterior, le habría explicado lo del jardín. Eso era, literalmente, lo que me había inspirado el valor de dar un paso tan poco convencional. Me había enamorado a primera vista de todo el sitio (ella misma probablemente estaba tan acostumbrada a él que no sabía la impresión que podía hacer en un recién llegado), y me había parecido que era realmente caso de arriesgar algo. Su propia bondad al recibirme, ¿era señal de que no estaba completamente errado en mi suposición? Me haría extremadamente feliz pensarlo así. Le podía dar mi palabra de honor de que yo era una persona muy respetable e inofensiva, y de que, como residente, apenas se darían cuenta de mi existencia. Me sometería a cualquier regla, a cualquier restricción, con tal que me dejaran disfrutar del jardín. Además, me encantaría darle referencias, garantías; serían de lo mejor, tanto en Venecia como en América.
Ella me escuchaba en total inmovilidad y noté que me miraba con gran atención, aunque sólo podía ver la parte inferior de su cara desteñida y marchita. Independientemente del proceso refinador de la vejez, tenía una delicadeza que en otro tiempo debía haber sido grande. Había sido muy bella, había tenido una tez prodigiosa. Se quedó callada un rato después que yo dejé de hablar, y luego preguntó:
—Si tanto le gusta un jardín, ¿por qué no va a tierra firme donde hay tantos mejores que éste?
—¡Ah, es la combinación! —respondí, sonriendo; y luego, más bien en un vuelo de fantasía—: Es la idea de un jardín en medio del mar.
—No está en medio del mar: no se ve el agua.
Me quedé mirando pasmado un momento, preguntándome si ella quería probarme un fraude.
—¿No se ve el agua? Bueno, mi querida señora, puedo llegar hasta la misma puerta en mi góndola.
Ella pareció inconsecuente, pues dijo vagamente en respuesta a esto:
—Sí, si tiene góndola. Yo no tengo; hace muchos años que no voy en una góndola.
Pronunció esas palabras como si las góndolas fueran un artefacto remoto que ella conociera sólo de oídas.
—¡Permítame asegurarle con cuánto placer pondría la mía a su servicio! —exclamé.
Apenas había dicho eso, sin embargo, me di cuenta de que mis palabras eran de dudoso gusto y casi me harían daño haciéndome parecer demasiado empeñado, demasiado poseído por un motivo oculto. Pero la anciana seguía impenetrable y su actitud me molestaba porque dejaba entender que ella me veía más por entero que yo a ella. No me dio las gracias por mi algo extravagante oferta, pero hizo notar que la señora que yo había visto el día antes era su sobrina; vendría dentro de un momento. Ella le había pedido que se quedara a propósito, porque primero quería verme a solas. Volvió a caer en su silencio y yo me pregunté por qué lo habría juzgado necesario y qué pasaría después; también, si me podría atrever a decir que me encantaría volverla a ver: había sido muy cortés conmigo, considerando qué extraño me debía haber juzgado —una declaración que arrancó de la señorita Bordereau otro de sus caprichosos discursos:
—¡Tiene muy buenas maneras: la eduqué yo misma!
Yo estuve a punto de decir que eso explicaba la tranquila gracia de la sobrina, pero me detuve a tiempo, y la anciana siguió un momento después:
—No me importa quién sea usted; no quiero saberlo; hoy día eso significa muy poco.
Esto tenía todo el aire de ser una fórmula de despedida, como si sus siguientes palabras fueran que ya podía marcharme, una vez que había tenido la diversión de mirar a la cara a tal monstruo de indiscreción. Por eso me quedé más sorprendido cuando añadió, con su suave y venerable voz temblorosa:
—Puede tener tantos cuartos como quiera... si paga una buena suma de dinero.
Vacilé un momento, lo suficiente para preguntarme qué querría decir en especial con esa condición. Primero se me ocurrió que debía estar pensando realmente en una gran suma; luego razoné rápidamente que su idea de una gran suma probablemente no correspondería a la mía. Mi deliberación, creo, no fue tan visible como para disminuir la prontitud con que respondí:
—Pagaré con gusto, y por supuesto por adelantado, lo que usted crea oportuno pedirme.
—Bueno, entonces, mil francos al mes —replicó al instante, mientras su desconcertante vetillo verde seguía cubriendo su expresión.
La cifra era sorprendente y mi lógica había fallado. La suma que indicaba era enormemente grande, según la medida veneciana de esos asuntos; había muchos palacios en un rincón a trasmano que yo podía haber disfrutado por todo un año en tales condiciones. Pero, en la medida en que lo permitían mis pequeños medios, estaba dispuesto a gastar dinero, y tomé mi decisión rápidamente. Pagaría con una sonrisa lo que me pidiera, pero en ese caso me daría la compensación de sacarle los papeles por nada. Además, aunque me hubiera pedido cinco veces más, yo habría estado a la altura de la ocasión: tan odioso me habría parecido andar regateando con la Juliana de Aspern. Ya era bastante extraño tener un asunto de dinero con ella en absoluto. Le aseguré que su modo de ver el asunto coincidía con el mío y que a la mañana siguiente tendría el gusto de poner en sus manos la renta de tres meses. Ella recibió este anuncio con serenidad y al parecer sin pensar que, al fin y al cabo, estaría bien por su parte decir que primero debía ver las habitaciones. Eso no se le ocurrió y desde luego su serenidad era principalmente lo que yo quería. Se acababa de cerrar nuestro pequeño trato, cuando se abrió la puerta y apareció en el umbral la señora más joven. Tan pronto como la señorita Bordereau vio a su sobrina, exclamó casi con alegría:
—¡Va a dar tres mil... tres mil mañana!
La señorita Tita se quedó quieta, con sus pacientes ojos pasando del uno al otro; luego preguntó, casi con un hilo de voz:
—¿Quiere decir francos?
—¿Dijo usted francos o dólares? —me preguntó la anciana ante eso.
—Creo que fueron francos lo que usted dijo —respondí, sonriendo.
—Está muy bien —dijo la señorita Tita, como si se hubiera dado cuenta de que su propia pregunta podía parecer excesiva.
—¿Tú qué sabes? Tú eres una ignorante —observó la señorita Bordereau, no con acritud, sino con una extraña frialdad suave.
—Sí, del dinero, ¡cierto que del dinero! —se apresuró a exclamar la señorita Tita.
—Estoy seguro de que tiene sus ramas de conocimientos —me tomé la libertad de decir, jovialmente. No sé por qué, había algo doloroso para mí en el giro que había tomado la conversación al tratar de la renta.
—Tuvo una buena educación cuando era joven. Yo me ocupé de eso —dijo la señorita Bordereau. Luego añadió—: Pero después no ha aprendido nada.
—Siempre he estado contigo —asintió la señorita Tita, con mucha suavidad, y evidentemente sin intención de hacer un epigrama.
—Sí, ¡menos para eso! —declaró su tía, con más fuerza satírica.
Evidentemente quería decir que, sin eso, su sobrina no habría salido adelante en absoluto; sin embargo, el sentido de su observación no lo alcanzó la señorita Tita, aunque se ruborizó de oír revelar su historia a un desconocido. La señorita Bordereau siguió, dirigiéndose a mí:
—¿Y a qué hora vendrá usted mañana con el dinero?
—Cuanto antes, mejor. Si le viene bien, vendré a mediodía.
—Yo estoy siempre aquí, pero tengo mis horas —dijo la anciana, como si no se hubiera de dar por supuesta su conveniencia.
—¿Quiere decir las horas en que recibe?
—Nunca recibo. Pero le veré a mediodía, cuando venga con el dinero.
—Muy bien, seré puntual. —Y añadí—: ¿Puedo darle la mano, a modo de contrato?
Creí que debería haber alguna pequeña forma, que realmente me haría sentirme más tranquilo, pues preveía que no habría otra. Además, aunque la señorita Bordereau no podía ser considerada entonces personalmente atractiva, y había algo incluso en su gastada antigüedad que le hacía mantenerse a uno a distancia, sentí un irresistible deseo de tener en mi mano un momento la mano que Jeffrey Aspern había oprimido.
Durante unos momentos no dio respuesta y vi que mi propuesta no conseguía encontrar su aprobación. No se permitió ningún movimiento de retirada, como casi esperaba yo; sólo dijo fríamente:
—Pertenezco a una época en que eso no era la costumbre.
Me sentí bastante humillado, pero exclamé de buen humor hacia la señorita Tita:
—¡Ah, lo mismo da que sea usted!
Le di la mano mientras ella contestaba, con una pequeña agitación:
—Sí, sí, para demostrar que todo está arreglado.
—¿Traerá el dinero en oro? —preguntó la señorita Bordereau, cuando me dirigía hacia la puerta.
La miré un momento.
—¿No tiene un poco de miedo, después de todo, de guardar una suma como ésa en la casa?
No era tanto que me molestara su avidez, cuanto que realmente me chocaba la disparidad entre tal tesoro y tan escasos medios de guardarlo.
—¿De quién iba yo a tener miedo si no tengo miedo de usted? —preguntó con su encogido aire sombrío.
—Ah, bueno —dije yo, riendo—, seré en realidad un protector y le traeré oro si lo prefiere.
—Gracias —replicó la anciana con dignidad y con una inclinación de la cabeza que evidentemente significaba que me podía ir. Salí del cuarto, reflexionando que no sería fácil engañarla. Al volver a encontrarme en la sala, vi que la señorita Tita me había seguido y supuse que, como su tía había descuidado sugerir que debería echar un vistazo a mis habitaciones, ella tenía el propósito de reparar esa omisión. Pero no sugirió tal cosa: se quedó allí sólo con una sonrisa velada, aunque no lánguida, y con un aire de juventud irresponsable e incompetente que difería casi cómicamente de la ajada realidad de su persona. No estaba inválida, como su tía, pero me parecía aún más desvalida, porque su ineficacia era espiritual, lo que no era el caso con la señorita Bordereau. Esperé a ver si me ofrecía enseñarme el resto de la casa, pero no precipité la cuestión, ya que mi plan era desde ese momento pasar la mayor parte posible de mi tiempo en su sociedad. Sólo observé al cabo de un momento:
—He tenido más suerte de lo que esperaba. Ha sido muy bondadoso por parte de ella verme. Quizá usted dijo a mi favor alguna buena palabra.
—Fue la idea del dinero —dijo la señorita Tita.
—¿Y usted lo sugirió?
—Le dije que quizá usted daría mucho.
—¿Qué le hizo a usted creer eso?
—Le dije que creía que usted era rico.
—¿Y qué le metió esa idea en la cabeza?
—No sé: el modo como habló usted.
—Vaya: ahora debo hablar de modo diferente —afirmé—. Lamento decir que no es ése el caso.
—Bueno —dijo la señorita Tita—, creo que en Venecia los forestieri, en general, muchas veces dan mucho por algo que después de todo no es mucho.
Parecía haber en esa observación intenciones consoladoras, deseando recordarme que, si había sido derrochador, no era en realidad tan locamente singular. Atravesamos juntos la sala, y al observar sus magníficas medidas, le dije que temía que no formaría parte de mi quartiere. ¿Estarían mis habitaciones por casualidad entre las que daban a ella?
—No si usted va arriba, al segundo piso —respondió con un aire un poco sobresaltado, como si ella más bien hubiera dado por supuesto que yo sabría mi sitio adecuado.
—Y deduzco que ahí es donde a su tía le gustaría que estuviera yo.
—Dijo que sus habitaciones deberían ser muy diferentes.
—Eso ciertamente sería lo mejor.
Y escuché con respeto mientras me decía que arriba yo era libre de poner lo que quisiera; que había otra escalera, pero sólo desde el piso donde estábamos, y que para pasar de él al piso del jardín o subir a mi alojamiento, tendría de hecho que cruzar por la gran sala. Ese era un punto de inmensa ganancia: preví que constituiría todo mi punto de apoyo para mis relaciones con las dos señoras. Cuando pregunté a la señorita Tita cómo me las iba a arreglar para encontrar mi camino de subida, contestó, con un acceso de esa timidez sociable que señalaba constantemente sus maneras:
—Quizá no pueda. No veo... a no ser que vaya yo con usted.
Evidentemente no se le había ocurrido antes. Subimos al piso de arriba y visitamos una larga serie de cuartos vacíos. Los mejores de ellos daban al jardín; algunos de los otros tenían una vista de la azul laguna, encima de los techos de enfrente, de toscas tejas. Estaban todos polvorientos y aun un poco desfigurados por el largo descuido, pero vi que gastando unos pocos centenares de francos podría convertir tres o cuatro de ellos en una cómoda residencia. Mi experimento me resultaba caro, pero ahora que prácticamente había tomado posesión, dejé de consentir que eso me inquietara. Le dije a mi acompañante unas pocas de las cosas que iba a traer, pero ella contestó, con bastante más precipitación que de costumbre, que podía hacer exactamente lo que quisiera; parecía desear notificarme que las señoritas Bordereau no se tomarían interés visible en mis actividades. Adiviné que su tía la había instruido para que adoptara ese tono, y ahora puedo decir que luego llegué a distinguir perfectamente (según creía) entre los discursos que ella hacía por su propia responsabilidad y los que le imponía la anciana. Ella no se fijó en la situación de los cuartos sin barrer ni se entregó a explicaciones ni excusas. Me dije que era señal de que Juliana y su sobrina (¡idea decepcionante!) eran personas poco limpias, según una baja norma a la italiana; pero luego reconocí que un residente que había forzado su entrada no tenía locus standi como crítico. Nos asomamos a muchas ventanas, pues no había en los cuartos nada que mirar, y sin embargo yo quería demorarme. Le pregunté qué podían ser varias cosas en la perspectiva, pero en ningún caso pareció saberlo. Evidentemente no le resultaba familiar la vista —era como si hiciera años que no miraba y al fin vi que estaba demasiado preocupada con otra cosa para fingir que le importaba. De repente dijo, sin que la observación le fuera sugerida:
—No sé si para usted eso significa ninguna diferencia, pero el dinero es para mí.
—¿El dinero?
—El dinero que va a traer.
—Bueno, me hará desear quedarme aquí dos o tres años.
Hablé con la mayor benevolencia posible, aunque había empezado a ponerme nervioso que con esas mujeres tan asociadas a Aspern volviéramos constantemente a la cuestión monetaria.
—Sería muy bueno para mí —contestó, sonriendo.
—¡Me hace mucho honor!
Pareció no ser capaz de entenderlo, pero siguió:
—Ella quiere que yo tenga más. Cree que se va a morir.
—¡Ah, no pronto, espero! —exclamé, con sentimientos sinceros. Había considerado perfectamente la posibilidad de que destruyera sus papeles el día que sintiera que se acercaba realmente su fin. Creía que se aferraría a ellos hasta entonces y pienso que imaginé que leía las cartas de Aspern todas las noches, o por lo menos las apretaba contra sus labios marchitos. Habría dado mucho por tener un atisbo de este espectáculo. Pregunté a la señorita Tita si la anciana estaba muy enferma y contestó que estaba sólo muy cansada —que había vivido tanto, tanto tiempo—. Eso era lo que decía ella misma; que quería morir para cambiar. Además, todas sus amistades habían muerto hace mucho; o ellos deberían haberse quedado o ella debería haberse ido. Esa era otra cosa que su tía decía muchas veces: que no estaba nada contenta.
—Pero la gente no se muere cuando quiere, ¿verdad? —preguntó la señorita Tita. Me tomé la libertad de preguntarle por qué, si de hecho había bastante dinero para mantener a las dos, no iba a haber más que suficiente en caso de que ella se quedara sola. Ella consideró un momento ese difícil problema y luego dijo:
—Ah, bueno, ya sabe, ella se cuida de mí. Cree que cuando yo esté sola haré mucho el tonto y no sabré arreglármelas.
—Más bien habría supuesto que usted cuida de ella. Me temo que es muy orgullosa.
—¿Cómo, lo ha descubierto eso ya? —exclamó la señorita Tita, con el fulgor de una iluminación en la cara.
—Estuve encerrado con ella ahí durante un tiempo considerable, y me impresionó, me interesó extremadamente. No tardé mucho en hacer ese descubrimiento. No tendrá mucho que decirme mientras esté aquí.
—No, creo que no —reconoció mi acompañante.
—¿Supone que tiene alguna sospecha sobre mí?
Los sinceros ojos de la señorita Tita no me dieron señal de que hubiera dado en el blanco.
—No creo... dejándole entrar tan fácilmente, después de todo.
—¡Ah, tan fácilmente! Ha cubierto el riesgo, Pero, ¿hay algo en que uno pudiera aprovecharse de ella?
—No debería decírselo aunque lo supiera, ¿verdad? —Y la señorita Tita añadió, antes que yo tuviera tiempo de contestar a eso, sonriendo lúgubremente—: ¿Cree usted que tenemos puntos débiles?
—Eso es exactamente lo que pregunto. Usted no tiene más que mencionármelos para que yo los respete religiosamente.
Ante esto, me miró con ese aire de curiosidad tímida pero franca y aun satisfecha con que se me había enfrentado desde el principio, y luego dijo:
—No hay nada que contar. Estamos terriblemente calladas. No sé cómo pasan los días. No tenemos vida.
—Ojalá pudiera creer que yo les traía un poco.
—Ah, sabemos lo que queremos —siguió ella—. Está muy bien.
Había varias cosas que deseaba preguntarle: cómo se las arreglaban para vivir; si tenían amigos o visitas, parientes en América o en otros países. Pero juzgué que tal averiguación sería prematura; debía dejarla para una ocasión posterior.
—Bueno, no sea orgullosa usted —me contenté con decir—: no se esconda de mí del todo.
—Ah, tengo que estar con mi tía —replicó, sin mirarme.
En ese mismo momento, de repente, sin ninguna ceremonia de despedida, me abandonó y desapareció, dejándome que bajara solo las escaleras. Me quedé un rato más, errando por el claro desierto (el sol entraba en inundación) de la vieja casa y considerando la situación sobre el terreno. Ni siquiera la pequeña serva chancleteante vino a buscarme, y reflexioné que, después de todo, ese trato mostraba confianza.