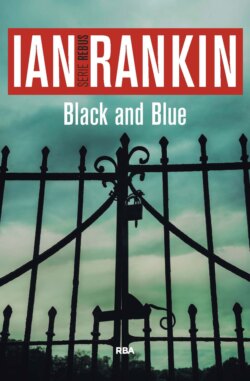Читать книгу Black and Blue - Ian Rankin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеLa lengua escocesa es particularmente rica en vocabulario meteorológico: dreich y smirr (nublado y calabobos) son dos ejemplos.
Rebus tardó una hora en llegar a la ciudad de la lluvia y otros cuarenta minutos en dar con Dumbarton Road. No había estado en aquella comisaría de Partick, trasladada en 1993, aunque sí conocía la antigua, la «Marina». Circular en coche por Glasgow puede ser una pesadilla si no se conoce el laberinto de calles de sentido único y la deficiente señalización de cruces.
Tuvo que dejar el automóvil en dos ocasiones para llamar por teléfono y que le orientaran, obligado las dos veces a guardar cola bajo la lluvia, ante las cabinas. No era verdadera lluvia sino el chispear del smirr, una neblina de minúsculas gotas que te deja calado sin que te des cuenta. Venía del oeste, del océano Atlántico. Era lo que le faltaba a Rebus un lunes dreich por la mañana.
Al llegar a la comisaría, observó que había un coche aparcado con dos personas; por la ventanilla salían volutas de humo y el sonido de una radio. Periodistas, sin duda del turno de noche. Cuando no hay novedades sobre un caso, los periodistas se reparten la guardia en turnos para poder atender otras informaciones y los que quedan al acecho están obligados a comunicar inmediatamente a sus colegas cualquier nueva noticia sobre la investigación.
Cuando por fin franqueó la puerta de la comisaría oyó aplausos dispersos. Se acercó al mostrador.
—Por fin dio con ello, ¿no? Pensé que íbamos a tener que enviar patrullas en su busca —comentó el sargento de guardia.
—¿Y el inspector jefe Ancram?
—Está en una reunión. Dijo que subiera y esperase.
Rebus subió a la primera planta y vio que los despachos del departamento parecían una única sala de homicidios: en todos ellos había fotos de Judith Cairns en las paredes: Ju-Ju, viva y muerta. Y fotos del lugar del crimen, Kelvingrove Park, un rincón cubierto rodeado de setos. Habían establecido una lista de tareas, con una rutina de investigaciones a domicilio, sobre todo gastar la suela; no esperaban gran cosa, pero había que hacer un esfuerzo. Por todas partes veía agentes tecleando, conectados quizá con el ordenador SCRO, o con el HOLMES, el mayor banco de datos de Interior y a través del cual se procesaban todos los casos de homicidio pendientes de resolver. Varios equipos dedicados exclusivamente a esa tarea —secretas y agentes uniformados— atendían el sistema cargando los datos, verificándolos y documentándolos con referencias cruzadas. El propio Rebus, poco partidario de las nuevas tecnologías, reconocía las ventajas en comparación con el viejo sistema de ficheros. Se detuvo junto a una pantalla a observar cómo se introducían unos datos, y al levantar la vista y ver una cara conocida, se apartó para saludar.
—¿Qué tal, Jack? Te hacía aún en Falkirk.
El inspector Jack Morton se volvió como quien ve visiones, se levantó de su mesa de trabajo y le estrechó la mano.
—Y allí sigo, pero aquí necesitaban ayuda —dijo, echando una mirada a la sala—. Se comprende.
Rebus miró a Jack Morton de arriba abajo, sin poder dar crédito a sus ojos. La última vez que se vieron Jack tenía unos doce kilos de más y era un fumador empedernido con una tos capaz de romper el parabrisas de un coche patrulla. De todo lo cual ya no quedaba nada, ni siquiera el sempiterno cigarrillo. Llevaba, además, el pelo cortado de forma reglamentaria y vestía un traje caro con zapatos negros relucientes y una camisa con corbata.
—¿Qué te ha pasado? —inquirió.
Morton sonrió y se dio unas palmaditas en el estómago casi plano.
—Un día me vi en el espejo y me sorprendió que no se rompiera. Dejé la bebida y el tabaco y me apunté a un gimnasio.
—¿De buenas a primeras?
—Son decisiones de vida o muerte que hay que tomar sin vacilar.
—Tienes un aspecto estupendo.
—Me gustaría poder decir lo mismo de ti, John.
Rebus sopesaba una réplica cuando entró el inspector jefe Ancram.
—¿Inspector Rebus? —Ancram le estrechó la mano mientras le estudiaba con la mirada—. Lamento haberle hecho esperar.
Ancram pasaba de los cincuenta, vestía tan bien como Jack Morton y estaba bastante calvo, al estilo de Sean Connery, con un grueso mostacho a juego.
—¿Ya le ha enseñado esto Jack?
—No exactamente, señor.
—Bien. Está usted en Glasgow, en el último lugar donde actuó Johnny Biblia.
—¿Esta es la comisaría más próxima a Kelvingrove?
—La proximidad con el lugar del crimen fue uno de los puntos a favor —añadió Ancram sonriente—. Aunque Judith Cairns fue la tercera víctima, los periodistas ya habían mencionado la relación con John Biblia. Aquí tenemos todo lo relativo a John Biblia.
—¿Podría verlo?
Ancram lo miró y después accedió con un gesto.
—Venga por aquí.
Rebus siguió al inspector jefe por el pasillo hasta otra sala rodeada de despachos. Aquello parecía más una biblioteca que una comisaría, olía a polvo; comprendió por qué: estaba lleno de viejas cajas de cartón, archivadores de muelle y legajos de bordes deteriorados y atados con cordel. Cuatro oficiales de Homicidios —dos hombres y dos mujeres— clasificaban todo lo relacionado con el antiguo caso John Biblia.
—Estaba en un almacén —dijo Ancram—. Si hubiera visto cómo olía al retirarlo... —añadió, soplando una carpeta, que desprendió un polvillo fino.
—Entonces ¿aceptan la tesis de que existe una relación?
Era la pregunta que mutuamente se habían planteado todos los policías de Escocia; si descartaban la posibilidad de que los dos casos y los dos asesinos no tuviesen nada que ver, entonces estaban gastando en balde cientos de horas de trabajo.
—Oh, sí —respondió Ancram. Sí, Rebus también lo creía—. Mire, para empezar el modus operandi es muy parecido, y además están los recuerdos que se lleva. Puede fallar la descripción de Johnny Biblia, pero estoy seguro de que emula a su ídolo. ¿No cree? —añadió mirando a Rebus.
Rebus asintió con la cabeza. Miraba el material, pensando cuánto le gustaría poder quedarse unas semanas y encontrar algo en lo que nadie hubiese reparado... Un sueño, claro, una fantasía, pero en las noches de poco trabajo a veces era motivación suficiente. Él tenía los periódicos, pero solo explicaban lo que había revelado la policía. Se acercó a unas estanterías a leer los lomos de los archivadores: «Indagaciones puerta a puerta», «Empresas de taxis», «Peluqueros», «Sastrerías», «Postizos».
—¿Postizos?
Ancram sonrió.
—Por su pelo tan corto. Se sospechó que podía ser una peluca. Y se indagó entre los peluqueros para ver si alguno reconocía el estilo.
—Y a los sastres por el corte italiano del traje.
Ancram lo miró.
Él se encogió de hombros.
—Me interesa el caso. ¿Esto qué es? —añadió Rebus señalando un cuadro en la pared.
—Similitudes y diferencias entre ambos casos —dijo Ancram—. Salas de baile y discotecas. Y las descripciones: alto, delgado, tímido, pelo castaño rojizo, bien vestido... Fíjese que es como si Johnny fuese el hijo de John Biblia.
—Es algo que yo mismo me he planteado. Suponiendo que Johnny Biblia esté copiando a su ídolo y suponiendo que John Biblia no esté todavía por ahí...
—John Biblia está muerto.
—Pero, suponiendo que no lo esté —añadió Rebus sin quitar la vista del cuadro—. Me pregunto: ¿le halaga?, ¿le cabrea?
—A mí no me lo pregunte.
—La víctima de Glasgow no estaba en un club —dijo Rebus.
—Bueno, no se la vio a última hora en un club, pero aquella misma noche sí había estado en uno, y él pudo muy bien haberla seguido desde allí hasta el concierto.
Johnny Biblia había recogido a la primera y segunda víctimas en discotecas, el equivalente en los noventa de los salones de baile de los sesenta, más ruidosas, menos iluminadas y más peligrosas. Las dos iban con gente que facilitó solo una vaga descripción del hombre con quien se había marchado su amiga. Pero a la tercera víctima, Judith Cairns, la había recogido en un concierto de rock en la sala superior de un pub.
—Hay más casos —decía Ancram—. Tres sin resolver en Glasgow a finales de los setenta y siempre con la desaparición de algún objeto de la víctima.
—Como si fuera el mismo —musitó Rebus.
—Y muchas otras pistas poco estudiadas —añadió Ancram cruzándose de brazos—. ¿Hasta qué extremo conoce Johnny Biblia las tres ciudades? ¿Eligió al azar los clubes nocturnos o los conocía de antemano? ¿Fue elegido cada uno de ellos premeditadamente? ¿Podría tratarse de un repartidor de cerveza? ¿De un DJ? ¿Un periodista de revistas musicales? Quién sabe si no es un simple redactor de puñeteras guías de viaje... —espetó Ancram a guisa de conclusión, echándose a reír forzadamente y restregándose la frente.
—Podría ser el propio John Biblia —dijo Rebus.
—Inspector, John Biblia está muerto y enterrado.
—¿De verdad lo cree?
Ancram asintió con la cabeza. No era el único; había muchos policías que creían saber todo sobre John Biblia y estaban convencidos de que había muerto. Pero había otros más escépticos, y Rebus era uno de ellos. Probablemente ni una prueba de ADN le habría hecho desistir. La posibilidad de que John Biblia siguiera vivo para él era una realidad.
Disponían de la descripción de un hombre de unos treinta años, pero existían enormes discrepancias en las declaraciones de los testigos. Por eso se habían desempolvado los retratos robot originales y los dibujos artísticos de John Biblia, para difundirlos a través de los medios de comunicación. Habían recurrido al habitual truco psicológico de publicar notas en la prensa para que se entregara: «Es evidente que necesita ayuda y nos gustaría que se pusiera en contacto con nosotros». Un farol y silencio por toda respuesta.
Ancram señaló unas fotos en la pared: un retrato robot de 1970, y otro avejentado mediante ordenador, con barba y gafas y menos pelo en la coronilla y las sienes. Habían difundido los dos.
—Es que podría ser cualquiera —exclamó Ancram.
—¿Le cabrea, señor? —Rebus esperaba que Ancram le invitara a tutearle.
—Claro que me cabrea. —El rostro del inspector jefe se serenó—. ¿A qué tanto interés?
—Por nada en particular.
—Porque ha venido aquí para hablar de Tío Joe y no de Johnny Biblia, ¿verdad?
—Cuando usted guste, señor.
—Bien, pues vamos a ver si encontramos dos sillas libres en esta puñetera casa.
Acabaron de pie en el pasillo, tomando café de máquina.
—¿Sabemos con qué las estrangula? —preguntó Rebus.
Ancram abrió los ojos perplejo.
—¿Más Johnny Biblia? —Suspiró—. Sea lo que fuere, no deja demasiada huella. Hemos llegado a la conclusión de que utiliza un trozo de cuerda de tender; ya sabe, esa forrada de plástico. Los laboratorios forenses han analizado unas doscientas posibilidades, desde soga hasta cuerdas de guitarra.
—¿Y qué piensa de los recuerdos?
—Yo creo que habría que divulgarlo. Cierto que manteniéndolo secreto nos ahorramos toda esa caterva de chiflados que acuden a confesar el crimen, pero creo francamente que es mejor pedir ayuda a los ciudadanos. El collar, por ejemplo, es de lo más peculiar. Si alguien lo ha encontrado o lo ha visto...
—Tienen a un vidente trabajando en el caso, ¿no?
A Ancram no pareció gustarle la pregunta.
—Yo, personalmente, no. Algún gilipollas de las altas esferas. Es un truco publicitario de un periódico, pero los jefazos han dado su conformidad.
—¿Y no hay ningún resultado?
—Le pedimos una demostración previa, que predijera el ganador de la carrera de caballos de las dos y cuarto en Ayr.
Rebus se echó a reír.
—¿Y?
—Dijo que veía las letras S y P y un jockey con traje rosa de lunares amarillos.
—Impresionante.
—Pero es que no hubo carrera a esa hora ni en Ayr ni en ningún sitio. A mi entender, toda esta investigación tipo vudú es una pérdida de tiempo.
—¿Así que no cuentan con nuevas pistas?
—Poca cosa. En el lugar del crimen no apareció ni saliva ni un simple cabello. El hijo de puta utiliza un condón y se lo lleva con el envoltorio. Yo apostaría a que también usa guantes. Hemos encontrado alguna hebra de chaqueta o cosa similar, que aún se está analizando. —Ancram se llevó el vasito a los labios, soplando—. Bueno, inspector, ¿quiere información sobre Tío Joe o no?
—A eso vine.
—Es que parece como si... —Rebus esbozó un gesto de contrariedad y Ancram dio un profundo suspiro—. Bien, escuche, entonces. Tío Joe controla casi todo el negocio del músculo, y literalmente, porque es copropietario de un par de centros culturistas. De hecho, participa en casi todo lo que sean negocios turbios, cuando menos. Prestamismo, protección, zonas de prostitución, apuestas.
—¿Drogas?
—Quizás. Hay muchos quizás en el caso de Tío Joe. Lo comprobará cuando lea el expediente. Es tan escurridizo como una anguila. Es dueño también de saunas de masaje-relax y tiene muchos taxis, de esos que no bajan la bandera cuando monta el cliente, o si lo hacen, tienen trucado el taxímetro. Todos los taxistas están en el ajo y se llevan su parte. Hemos entrado en contacto con algunos, pero ninguno dice nada en contra de Tío Joe. Se da el caso de que si la Seguridad Social comienza a indagar cualquier posible fraude, los inspectores reciben una carta en la que se indica su domicilio, nombre de su esposa con sus movimientos cotidianos, el nombre de los hijos y el colegio al que van...
—Ya entiendo.
—Y, claro, solicitan un traslado de departamento mientras el médico les da la baja por trastornos del sueño.
—Entendido. Tío Joe no es precisamente el hombre del año en Glasgow. ¿Dónde vive?
Ancram apuró su café.
—Eso es lo bueno: habita un piso subvencionado. Aunque recordará usted que también Robert Maxwell vivía en uno de esos. Tendría que verlo.
—Es lo que pretendo.
Ancram movió la cabeza de un lado a otro.
—No podrá pasar del portal.
—¿Se apuesta algo?
—Muy seguro le veo —replicó Ancram entornando los ojos.
Jack Morton pasó a su lado, poniendo los ojos en blanco a guisa en busca de comentario general sobre la vida y hurgándose los bolsillos buscando monedas. Mientras la máquina le preparaba el café, se volvió hacia ellos.
—Chick, ¿en The Lobby?
—A la una —contestó Ancram con una inclinación de cabeza.
—Estupendo.
—¿Y de socios qué? —inquirió Rebus, percatándose de que Ancram seguía sin pedirle que lo llamara por su nombre de pila.
—Ah, socios tiene muchos. Sus guardaespaldas son culturistas escogidos entre los mejores. Y dispone de algunos chalados, auténticos descerebrados. Los culturistas le cuidan el negocio, pero estos otros son el negocio. Uno de ellos era Tony El, un vendedor de bolsas de plástico loco por las herramientas eléctricas. Aún le quedan a Tío Joe uno o dos como él. Aparte de su hijo, Malky.
—¿Míster cuchillos Stanley?
—Las salas de urgencias de todo Glasgow pueden confirmar esa afición.
—¿Y a Tony El no se le ha visto por aquí?
Ancram negó con la cabeza.
—Pero tengo a mis confidentes husmeando y mañana podré decirle algo.
Se abrió la puerta del fondo del pasillo y dio paso a tres hombres.
—Bueno, bueno —canturreó Ancram por lo bajo—, aquí viene el de la bola de cristal.
Rebus reconoció a uno de ellos por la fotografía de una revista: Aldous Zane, el vidente norteamericano. Había colaborado con la policía estadounidense en la captura de Mac el Alegre, llamado así porque alguien que pasaba por el lugar en que cometía un asesinato —ajeno a lo que realmente sucedía detrás de una tapia— había oído una especie de risotada parecida a un gorgojeo. Zane expuso sus visiones sobre el domicilio del asesino y cuando por fin la policía lo detuvo, los medios de comunicación señalaron que la vivienda era asombrosamente parecida a la descrita por Zane.
Durante unas semanas, Aldous Zane fue noticia en todo el mundo, circunstancia suficiente para tentar a un periódico sensacionalista escocés que corría con los gastos para que prestara sus servicios a la investigación sobre Johnny Biblia. Los altos mandos de la policía estaban tan desesperados que se avinieron a ello.
—Buenas, Chick —dijo uno de los dos que acompañaban al vidente.
—Buenas, Terry.
Terry miraba a Rebus en espera de que se lo presentasen.
—El inspector John Rebus. El sargento Thompson.
Tendió la mano y Rebus se la estrechó. Masón, como casi todos los del cuerpo. Rebus, sin ser de la cofradía, había aprendido a imitar su manera de dar la mano.
Thompson se volvió hacia Ancram.
—Vamos con el señor Zane a que eche otro vistazo a algunas de las pruebas físicas.
—No solo un vistazo —terció Zane—. Tengo que tocarlas.
Thompson acompañó sus palabras con un guiño del ojo izquierdo. Estaba claro que compartía el escepticismo con Ancram.
—Sí, naturalmente. Por aquí, señor Zane.
Y se fueron los tres.
—¿Quién era ese que no ha dicho ni mu? —preguntó Rebus.
—El mentor de Zane en el periódico. Quieren estar al tanto de todo lo que hace.
Rebus asintió con la cabeza.
—Lo conozco desde hace un par de años —dijo.
—Creo que se llama Stevens.
—Jim Stevens —añadió Rebus, con otra inclinación de cabeza—. Por cierto, existe otra diferencia entre ambos asesinos.
—¿Cuál?
—Todas las víctimas de John Biblia tenían la menstruación.
Dejaron a Rebus a solas en una mesa con los archivos sobre Joseph Toal, sin que averiguara nada nuevo excepto que Tío Joe había comparecido ante el juez. A Rebus le dio qué pensar. Era como si Toal estuviese sobre aviso siempre que la policía lo tenía en su punto de mira en ocasiones en que la cosa estaba al rojo vivo, y por ello nunca encontraban las pruebas suficientes para enviarlo a la cárcel. De todo había quedado impune con solo un par de multas; pese a haber organizado varias operaciones, todo se saldó con la suspensión por falta de pruebas concluyentes o porque le habían dado el soplo. Era como si Tío Joe dispusiera de un vidente particular. Pero para Rebus había una explicación más verosímil: alguien del departamento le avisaba, y pensó en los trajes que lucían todos, los relojes y los zapatos caros y el aire general de prosperidad y presunción.
La mierda de la costa oeste: que la limpien o la escondan. Vio una anotación a mano casi al final del expediente; supuso que era letra de Ancram:
«Tío Joe no necesita ya matar a nadie. Su fama es su mejor arma y el cabrón es cada vez más poderoso».
Encontró un teléfono libre y llamó a la cárcel de Barlinnie, y, como no había ni rastro de Chick Ancram, se dio una vuelta por el local.
Sabía que al final volvería allí: a la sala de olor a moho, donde estaba entronizado el antiguo monstruo John Biblia. Aún se hacían lenguas de él en Glasgow y se le mencionaba, incluso antes de que surgiera Johnny Biblia. Su predecesor era el coco de carne y hueso invocado para que los niños se fueran a la cama y utilizado como espantajo durante toda una generación. Podía ser el vecino sigiloso de la puerta de enfrente, el hombre tranquilo de dos pisos más arriba, el repartidor de paquetes de la furgoneta. Podía ser cualquiera; a gusto del consumidor. A principios de los setenta, los padres amenazaban a sus hijos con un «¡Sé bueno o vendrá John Biblia!». Un coco de carne y hueso. Y ahora volvía.
Parecía que el turno de policías secretas hubiera cogido un permiso colectivo. Le habían dejado solo en la sala, pero dejó la puerta abierta y, sin saber muy bien por qué, se puso a examinar la documentación. Cincuenta mil declaraciones en total. Leyó un par de titulares de periódico: «El Don Juan de los salones de baile planea el crimen», «Cien días a la caza del asesino». El primer año de su búsqueda, se había interrogado y descartado a más de cinco mil sospechosos. Cuando la hermana de la tercera víctima facilitó la detallada descripción, pudieron saber que el asesino tenía los ojos azules, una dentadura regular salvo el incisivo derecho, un tanto superpuesto sobre el contiguo, que su marca preferida de cigarrillos era Embassy y que hablaba bien, citando a veces pasajes de la Biblia. Pero ya era demasiado tarde. Johnny Biblia se había esfumado.
Otra diferencia entre John Biblia y Johnny Biblia eran los tiempos entre un crimen y otro. Johnny mataba con semanas de intervalo y John Biblia sin ninguna pauta temporal, podían ser semanas o meses. Se cobró la primera víctima en febrero de 1968, y la segunda fue año y medio después. Dos meses y medio más tarde cometió el tercero y último. Primera y tercera víctima, muertas en jueves por la noche, y la segunda, un sábado. Dieciocho meses era un intervalo muy largo. Rebus conocía las hipótesis: ausencia en el extranjero, por tratarse quizá de un marino mercante o de alguien que perteneciera a la armada o la RAF destinado fuera del país; tal vez había estado en prisión por algún delito menor. Pero eran simples hipótesis. Las tres víctimas tenían hijos, no como las de Johnny Biblia. ¿Era importante que las víctimas de John Biblia tuvieran la regla o fueran madres? A la tercera víctima le había dejado una compresa en la axila, como acto ritual. Las interpretaciones de los psicólogos que estudiaron el caso eran muy diversas, y la tesis era que el asesino se atenía a las consideraciones bíblicas de las mujeres como prostitutas, extremo que a John Biblia le había parecido corroborar cuando su primera víctima accedió a marcharse con él del salón de baile. La circunstancia de que tuvieran la regla le irritó, potenció su sed de sangre y fue el móvil del crimen.
Rebus no ignoraba que había algunos convencidos —siempre los había habido— de que se trataba de una simple relación fortuita entre los tres asesinatos realizados por tres asesinos, aun admitiendo una notable vinculación por las coincidencias. Rebus, poco amigo de las coincidencias, seguía convencido de que era un mismo asesino.
En el caso habían intervenido policías famosos: Tom Goodall, el que capturó a Jimmy Boyle y asistió a la confesión de Peter Manuel. Muerto Goodall, habían tomado su relevo Elphinstone Dalgliesh y Joe Beattie, este dedicado horas y horas a escudriñar fotos de sospechosos hasta con lupa, y convencido de poder reconocer a John Biblia en cualquier sitio. Aquel caso había sido una auténtica obsesión para los investigadores, causando la ruina de algunos en el escalafón. Tanto trabajo y ningún resultado. Una burla para todos, los métodos y la organización. Volvió a pensar en Lawson Geddes.
Levantó la cabeza y vio que le observaban desde la puerta. Se puso en pie cuando vio que entraban Aldous Zane y Jim Stevens.
—¿Ha habido suerte? —inquirió.
Stevens se encogió de hombros.
—Es prematuro. Aldous ha señalado un par de cosas. —Le tendió la mano y Rebus se la estrechó—. ¿Se acuerda de mí, verdad? —Rebus asintió con la cabeza—. Antes, en el pasillo, no estaba seguro.
—Le suponía en Londres.
—Hace tres años que regresé y ahora trabajo sobre todo por mi cuenta.
—Y de guardián, por lo que veo.
Rebus miró hacia donde estaba Aldous Zane, pero el americano no les prestaba atención, dedicado a pasar la palma de las manos por los papeles que había en la mesa. Era bajo, delgado, de mediana edad, con gafas de montura metálica y cristales azulados, labios levemente abiertos que dejaban ver unos dientes pequeños y afilados. A Rebus le recordaba un poco a Peter Sellers en el papel de doctor Strangelove. Encima de la chaqueta llevaba un chubasquero que hacía frufrú al menor movimiento.
—¿Esto qué es? —preguntó.
—John Biblia. El antecesor de Johnny Biblia. En este caso también trajeron a un vidente: Gerard Croiset.
—El paranormal —musitó Zane—. ¿Descubrió algo?
—Describió un lugar, dos tenderos y un viejo que podía ser importante para la investigación.
—¿Y?
—Y un periodista localizó lo que parecía ser el lugar —terció Jim Stevens.
—Pero ningún tendero ni ningún viejo —añadió Rebus.
—El cinismo no sirve de nada —dijo Zane, alzando la vista.
—Llámeme paragnóstico.
Zane sonrió y le tendió la mano; Rebus se la estrechó y sintió un gran calor y un hormigueo que le recorría el antebrazo.
—Escalofriante, ¿no? —comentó Jim Stevens leyéndole el pensamiento.
Rebus señaló con un gesto la documentación esparcida por las cuatro mesas.
—Bien, señor Zane, ¿siente algo?
—Solo tristeza y sufrimiento, en grandes proporciones —respondió, cogiendo una de las últimas fotos robot de John Biblia—. Y como si hubiera banderas.
—¿Banderas?
—Barras y estrellas y una esvástica. Un baúl lleno de objetos... —añadió con los ojos cerrados, las pestañas temblorosas—. En el ático de una casa moderna. —Abrió los ojos—. Nada más. Hace mucho, mucho tiempo.
Stevens había sacado su cuaderno de anotaciones y garabateaba unas líneas de taquigrafía. Alguien, desde la puerta, miraba sorprendido al grupo:
—Inspector, es hora de comer —le decía Chick Ancram.
Fueron en un coche de la comisaría con Ancram al volante. Parecía algo distinto: más interesado por él y más cauteloso a la vez. La conversación entró en vía muerta.
Finalmente, Ancram señaló un cono de tráfico cerca del bordillo, que reservaba el único hueco de aparcamiento en toda la calle.
—Bájese a retirarlo, haga el favor.
Rebus le complació y puso el cono en la acera. Ancram aparcó dando marcha atrás con una precisión de milímetros.
—Se ve que tiene práctica.
—Es el sitio del dueño —replicó Ancram, ajustándose la corbata.
Entraron en The Lobby. Un bar de moda con un número excesivo de incómodos taburetes, paredes de azulejos blancos y negros y con guitarras eléctricas y acústicas colgadas del techo.
Una pizarra con el menú detrás de la barra, tres empleados atareados por la aglomeración de mediodía y más olor a perfume que alcohol. Chicas de oficina, hablando a voces por encima de la música atronadora y bebiendo combinados de vistosos colores; algunas acompañadas por un par de hombres sonrientes, callados, mayores, delatados por su traje como «directivos»: los jefes de las parlanchinas. En las mesas había más móviles y buscas que vasos. Hasta el personal del bar debía de llevar uno.
—¿Qué va a tomar?
—Una jarra de cerveza —contestó Rebus.
—¿Y para comer?
—¿Hay algo con carne? —preguntó, mirando por encima el menú.
—Empanada.
Aceptó con un gesto afirmativo. Delante de ellos, una fila bloqueaba la barra, pero Ancram había logrado llamar la atención de un camarero y se alzó de puntillas voceándole lo que querían por encima de las permanentes amarillas de las quinceañeras que les precedían, quienes se volvieron a mirarles con mala cara por colarse.
—¿Pasa algo, señoritas? —dijo Ancram, con una sonrisa lasciva y disuasoria.
Acto seguido, condujo a Rebus a un rincón apartado de la barra hasta una mesa llena de verduras, ensaladas, quiche y aguacates. Rebus cogió una silla y vio que Ancram tenía asiento reservado. La ocupaban tres oficiales del departamento, ninguno con jarra de cerveza. Ancram hizo las presentaciones.
—A Jack ya lo conoce. —Jack Morton asintió con la cabeza mientras mascaba pan árabe—. Sargento Andy Lennox e inspector Billy Eggleston.
Ambos le dirigieron un escueto saludo, interesados más por la comida que por su presencia. Rebus miró a su alrededor.
—¿Y la bebida?
—Paciencia, hombre, paciencia. Aquí llega.
Llegaba, efectivamente, el camarero con una bandeja: la jarra de Rebus y su empanada, más el salmón ahumado de Ancram y un gintonic.
—Doce libras con diez —dijo; Ancram pagó con tres billetes de cinco libras y le dijo que se quedara el cambio.
—Por nosotros —dijo, alzando el vaso hacia Rebus.
—Los únicos —añadió Rebus.
—Eran pocos y murieron —apostilló Jack Morton, alzando una copa de algo sospechosamente parecido a agua, y volviendo a su plato y a la conversación del día.
Cerca de ellos había otra mesa con unas oficinistas, con quienes Lennox y Eggleston trataban de vez en cuando de entablar conversación, pero ellas solo hablaban de sus cosas. Rebus pensó que un buen traje no es garantía de nada. Se sentía agobiado e incómodo en aquella mesa tan reducida con la silla pegada a la de Ancram y la música bombardeándole.
—Bien, ¿qué me cuenta de Tío Joe? —dijo Ancram por fin.
—Cuento que voy a hacerle hoy mismo una visita.
Ancram se echó a reír.
—Si es en serio me lo dice y le pondremos algún refuerzo.
Los otros rieron también sin dejar de comer. Rebus se preguntaba cuánto dinero de Tío Joe había en el departamento de Glasgow.
—A John y a mí —añadió Jack Morton— nos encargaron del Caso Nudos y Cruces.
—¿Ah, sí? —dijo Ancram con interés.
—Es agua pasada —terció Rebus con gesto despectivo.
Morton captó su ánimo por el tono de voz, inclinó la cabeza sobre el plato y cogió el vaso de agua. Una vieja y lamentable historia.
—Por cierto —dijo Ancram—, creo que tiene algunos problemas con el caso Spaven. Lo he leído en los periódicos —añadió con una sonrisa maliciosa.
—Una campaña orquestada para un programa de la tele. —Fue el único comentario de Rebus.
—Chick, tenemos más problemas con los NSA —comentó Eggleston.
Era alto, delgado y estirado. A Rebus le recordaba un contable; seguro que era eficiente en el papeleo y un inútil en la calle. Pero en todas las comisarías tenía que haber uno así.
—Es una plaga —gruñó Lennox.
—Un problema social, señores —comentó Ancram—. Y, por consiguiente, un problema para nosotros.
—¿Los NSA?
Ancram se volvió hacia Rebus.
—Los que no se alojan; sin domicilio. El Ayuntamiento ha ido echando a la calle a muchos «inquilinos problemáticos», se niega a darles casa y no les permite la entrada en centros de acogida nocturna. Son casi todos drogadictos y chiflados, «psicológicamente trastornados» que vuelven al seno de la comunidad. Pero la comunidad les dice que se vayan a la mierda y andan por la calle dando la lata y creándonos problemas. Desnudándose en público, picándose una sobredosis de diazepam en la vena y qué sé yo.
—Es repugnante —terció Lennox.
Era un pelirrojo de cabellos rizados y mejillas carmesíes, pecoso de cejas y pestañas claras. El único de la mesa que fumaba. Rebus encendió un cigarrillo para secundarle y Jack Morton le dirigió una mirada de reproche.
—¿Y qué pueden hacer? —inquirió Rebus.
—Pues —contestó Ancram—, vamos a meterlos a todos el próximo fin de semana en varios autobuses y los soltaremos en Princes Street.
Rieron, mirando a Rebus, y a Ancram, que llevaba la batuta. Rebus miró su reloj de pulsera.
—¿Tiene que ir a algún sitio?
—Sí, se me hace tarde.
—Bien, escuche —dijo Ancram—, si le invitan a casa de Tío Joe, quiero que me lo diga. Me encontrará aquí esta tarde entre las siete y las diez. ¿De acuerdo?
Rebus le dirigió una inclinación de cabeza, dijo adiós a los demás con la mano y abandonó The Lobby.
Afuera se sintió mejor y empezó a caminar sin rumbo fijo. El centro de la ciudad era como en Norteamérica, una red urbana con calles de sentido único. Pero si Edimburgo tenía monumentos, Glasgow estaba construido a una escala tan monumental que, a su lado, la capital parecía de juguete. Siguió caminando hasta encontrar un bar que le gustara. Necesitaba un refuerzo para el viaje que iba a emprender. Había un televisor a bajo volumen pero no música; la gente conversaba en voz baja. A su lado dos hombres hablaban con un acento tan cerrado que no podía entenderles. La única mujer del local era la camarera.
—¿Qué va a ser?
—Un Grouse doble. Y una botella pequeña para llevar.
Echó un poco de agua en el vaso y pensó que de haber comido allí un par de empanadas con dos whiskies le habría costado la mitad que en The Lobby. Bueno, había pagado Ancram: tres billetes nuevecitos de cinco libras salidos del bolsillo de su elegante traje.
—Coca-Cola, por favor.
Rebus se volvió hacia el nuevo cliente.
—¿Estás siguiéndome?
—No tienes muy buen aspecto, John —replicó Morton sonriente.
—Y el tuyo y el de tus colegas es demasiado bueno.
—A mí no me compran.
—¿No? ¿Y a quiénes sí?
—Vamos, John. Lo decía en broma —replicó Morton, sentándose a su lado—. Oí algo sobre Lawson Geddes. ¿Es que se va calmando el asunto?
—Puede. —Rebus vació el vaso de un trago—. Mira eso —añadió, señalando una máquina de caramelos en un rincón—. Dulces a veinte centavos. Los escoceses tenemos fama de dos cosas, Jack: de golosos y de grandes bebedores.
—Y de otras dos —replicó Morton.
—¿Cuáles?
—Eludir las cuestiones y sentirnos siempre culpables.
—¿Te refieres al calvinismo? —dijo Rebus a punto de echarse a reír—. Por Dios, Jack, pensaba que el único «calvinista» conocido actualmente era Calvin Klein.
Jack Morton no le quitaba ojo a la espera de que sus miradas se cruzaran.
—Dime otro motivo por el cual un hombre acabe con todo —dijo.
Rebus lanzó un resoplido.
—¿Tú hasta dónde has llegado?
—Hasta donde hay que llegar —replicó Morton.
—Ni por aproximación, Jack. Anda, tómate un trago como es debido.
—Esto es un trago como es debido. Lo que tú bebes sí que no es un trago.
—¿Qué, entonces?
—Un modo de escapar.
Jack se ofreció a llevarle a Barlinnie sin preguntarle a qué iba. Fueron por la M8 hasta Riddrie, pues Jack se conocía el camino, y no hablaron gran cosa durante el trayecto hasta que le planteó la pregunta que flotaba en el aire.
—¿Cómo está Sammy?
La hija de Rebus, ya crecida, a quien Jack hacía casi diez años que no veía.
—Muy bien —respondió; pero ya tenía otro tema para cambiar de conversación—. Me da la impresión de que a Chick Ancram no le caigo bien. No hace más que... estudiarme.
—Es un listillo. Procura ser amable.
—¿Por algún motivo en concreto?
Jack Morton contuvo una réplica y negó con la cabeza. Giraron en Cumbernanld Road y llegaron a la cárcel.
—Oye, no puedo esperarte —dijo Morton—. Dime cuánto vas a tardar y te envío un coche patrulla.
—Será cuestión de una hora.
Jack Morton miró su reloj de pulsera.
—Una hora. —Le tendió la mano—. Me alegro de haberte visto, John.
Rebus se la estrechó.