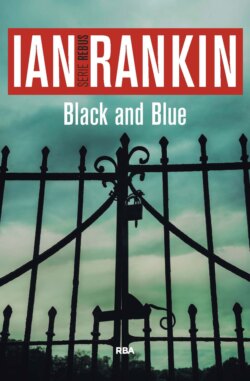Читать книгу Black and Blue - Ian Rankin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Оглавление—Dígame otra vez por qué las mató.
—Ya se lo he dicho, por ese impulso.
—Antes, dijo que fue por compulsión —replicó Rebus repasando sus anotaciones.
La figura derrengada de la silla asintió con la cabeza. Desprendía mal olor.
—Impulso o compulsión, qué más da.
—¿Ah, sí? —comentó Rebus, apagando la colilla. Había en el cenicero tantas, que algunas, rebosándolo, habían caído en el escritorio metálico—. Háblenos de la primera víctima.
El individuo que tenía enfrente gruñó. Su nombre era William Crawford Shand, alias Craw, un cuarentón soltero que vivía solo en un bloque de viviendas subvencionadas de Craigmillar; seis años en el paro. Se hurgaba con dedos temblorosos el pelo moreno grasiento, buscándose en la coronilla una calva para taparla.
—La primera víctima —insistió Rebus—. Cuéntenos.
«Cuéntenos» porque había otro hombre del DIC en la «galletera». Era Maclay, y Rebus apenas lo conocía. Todavía no conocía muy bien a nadie en Craigmillar. Maclay, recostado en la pared, con los brazos cruzados, entornaba al máximo los ojos. Cual una pieza de maquinaria en reposo.
—La estrangulé.
—¿Con qué?
—Con un trozo de cuerda.
—¿De dónde sacó la cuerda?
—La compré en una tienda que he olvidado.
Pausa de tres compases.
—¿Y qué hizo después?
—¿Cuando ya estaba muerta? —preguntó Shand rebulléndose ligeramente en la silla—. Le quité la ropa y tuve relaciones íntimas con ella.
—¿Con un cadáver?
—Todavía estaba caliente.
Rebus se puso en pie y fue como si el chirrido de la silla sobre el suelo acobardase a Shand. Nada más fácil.
—¿Dónde la mató?
—En un parque.
—En un parque, ¿de dónde?
—Cerca de su casa.
—¿En qué sitio?
—En Polmuir Road, de Aberdeen.
—¿Y qué hacía usted en Aberdeen, señor Shand?
Se encogió de hombros. Pasó ahora los dedos por el borde de la mesa dejando manchas de sudor y grasa.
—Tenga cuidado —dijo Rebus—. Son bordes afilados y podría cortarse.
Un bufido de Maclay. Rebus se arrimó a la pared y le miró interrogante. Maclay asintió ligeramente con la cabeza y Rebus volvió a la mesa.
—Descríbanos el parque —dijo, apoyándose en el borde del escritorio y encendiendo otro cigarrillo.
—Pues, un parque. Con árboles, con césped; un parque donde juegan los críos.
—¿De esos que cierran las puertas?
—¿Cómo?
—Ya era de noche. ¿Estaban cerradas las puertas?
—No recuerdo.
—No recuerda. —Pausa de dos compases—. ¿Dónde la conoció?
Precipitadamente:
—En una discoteca.
—No parece usted el clásico discotequero, señor Shand. —Otro bufido de la máquina—. Descríbame el local.
—Como todas las discotecas —replicó Shand, alzando de nuevo los hombros—: poca luz, focos deslumbrantes y una barra.
—¿Y la víctima número dos?
—Lo mismo. —Shand tenía los ojos apagados y la cara chupada, pero se notaba que comenzaba a divertirse entrando de nuevo en el relato—. La conocí en una disco, me ofrecí a acompañarla a casa, la maté y la follé.
—¿Se llevó algún recuerdo?
—¿Qué?
Rebus dejó caer ceniza al suelo y unas pavesas fueron a aterrizar en sus zapatos.
—Que si cogió algo del escenario del crimen.
Shand reflexionó y negó con la cabeza.
—¿Y dónde fue exactamente?
—Cementerio de Warriston.
—¿Cerca de su casa?
—Vivía en Inverleith Row.
—¿Con qué la estranguló?
—Con el trozo de cuerda.
—¿El mismo trozo? —Shand asintió con la cabeza—. ¿Dónde lo llevaba, en el bolsillo?
—Sí.
—¿Lo tiene aún?
—Lo tiré.
—No nos facilita las cosas que digamos. —Shand se sacudió satisfecho. Cuatro compases—. ¿Y la tercera víctima?
—En Glasgow. Kelvingrove Park. Se llamaba Judith Cairns. Me pidió que le dijese Ju-Ju. Le hice lo mismo que a las otras —respondió Shand de carrerilla, repanchigándose en la silla y cruzándose de brazos.
Rebus alargó la mano hasta tocar con gesto de curandero el antebrazo del hombre, para acto seguido darle un leve pero certero empujón para tirarle al suelo con silla y todo. Se arrodilló a su lado y lo incorporó agarrándolo por la camisa.
—¡Embustero! —le espetó entre dientes—. ¡Todo lo que cuenta lo ha leído en los periódicos y lo que se inventa son chorradas!
Lo soltó y se puso en pie con las manos mojadas del sudor de la camisa.
—No miento —protestó Shand tirado en el suelo—. ¡Le digo que es la pura verdad!
Rebus apagó el cigarrillo a medio consumir y del cenicero se desparramaron varias colillas sobre la mesa. Rebus cogió una y se la arrojó a Shand.
—¿Va a presentar acusación?
—Claro, con el cargo de hacer perder el tiempo a la policía. Una temporada en Saughton, compartiendo celda con un buen maricón.
—La costumbre es dejarle que se vaya —terció Maclay.
—Que lo encierren —ordenó Rebus, saliendo del cuarto.
—¡Soy él! —insistió Shand, mientras Maclay le levantaba del suelo—. ¡Soy Johnny Biblia! ¡Soy Johnny Biblia!
—Ni por aproximación —comentó Maclay, calmándolo de un puñetazo.
Rebus necesitaba lavarse las manos y refrescarse la cara. En los lavabos, contando un chiste y fumando un cigarrillo, había dos agentes que dejaron de reírse al entrar él.
—Señor —dijo uno de ellos—, ¿quién era el de la galletera?
—Otro farsante —contestó Rebus.
—Hay muchos aquí —añadió el otro policía.
Rebus no sabía si se refería a la comisaría, a Craigmillar, o a toda la ciudad. Era el peor destino de Edimburgo; allí nadie aguantaba más de dos años de servicio. Aquella comisaría no era nada divertida. Estaba en una zona de la capital de Escocia tan dura como la que más, y bien se merecía el apodo de Fort Apache, Bronx. Situada al fondo de un callejón que daba a una calle llena de tiendas, era un edificio bajo de fachada lóbrega con casas de pisos de alquiler, más lóbregas aún, en la parte de atrás. Su situación en la callejuela la hacía fácilmente vulnerable al aislamiento del mundo civilizado por efecto de una multitud, y había sufrido asedio muchas veces. Indudablemente, Craigmillar no era un destino apetecible.
Rebus sabía por qué le habían trasladado allí. Por haber incordiado a algunos; gente importante. No habían podido asestarle un golpe mortal y le habían relegado al purgatorio. Infierno no, porque no era para siempre. Una especie de penitencia. El oficio comunicándole el traslado señalaba que iba a sustituir a un compañero hospitalizado y, al mismo tiempo, a ayudar en la supervisión del cierre de la anticuada comisaría de Craigmillar. Estaban desmontándolo todo para el traslado a otra nueva cerca de allí. El viejo local era un desbarajuste de cajas y armarios ya vacíos y el personal no prestaba mucha atención a los casos pendientes. Como tampoco se habían molestado en dar la bienvenida al inspector John Rebus. Aquello parecía más una sala de hospital que una comisaría y a los pacientes se los tranquilizaba sin remilgos.
Volvió despacio a la sala del DIC, el «cobertizo», cruzándose con Maclay y Shand, que seguía proclamándose culpable, mientras era arrastrado hacia los calabozos.
—¡Soy Johnny Biblia! ¡Que sí, joder!
Ni por asomo.
Eran las nueve de la noche de un martes de junio y en el cobertizo solo estaba el sargento detective «Dod» Bain, que alzó la vista de la revista Offbeat —el noticiero territorial de Lothian y Borders y la zona de Edimburgo—. Rebus negó con la cabeza.
—Me lo imaginaba —dijo Bain, pasando una página—. Craw es famoso por los colocones de hierba que agarra, por eso te lo dejé.
—Tienes más valor que una tachuela.
—Y además pincho por el estilo. No lo olvides.
Rebus tomó asiento a su mesa dispuesto a escribir el informe sobre el interrogatorio. Otro farsante y otra pérdida de tiempo. Y Johnny Biblia campando por ahí.
Primero había sido John Biblia, el terror de Glasgow en los años sesenta. Un joven bien vestido, pelirrojo, conocedor de la Biblia y que frecuentaba el salón de baile Barrowland. Allí se ligó a tres mujeres, a las que maltrató, violó y estranguló; desapareció a continuación, escapando al dispositivo policial más espectacular organizado en Glasgow para cazar a un hombre. No se supo nada más y el caso seguía pendiente. La policía disponía de una impecable descripción de él facilitada por la hermana de la última víctima, que había pasado casi dos horas con la pareja y hasta había compartido el mismo taxi; a ella la dejaron donde indicó y la hermana le dijo adiós con la mano por la ventanilla... Una descripción que no había servido de nada.
Y ahora estaba Johnny Biblia. Los medios de comunicación no habían vacilado en darle ese nombre: tres mujeres maltratadas, violadas y estranguladas era suficiente para establecer comparaciones. A dos de ellas las había recogido en nightclubs, discotecas. Tenían la vaga descripción de un hombre a quien habían visto bailar con las víctimas, bien vestido y tímido, que coincidía con el John Biblia original. Solo que John Biblia, suponiendo que aún viviera, sería un cincuentón, y la descripción del asesino actual era la de un joven de unos veintitantos años. En resumidas cuentas: Johnny Biblia era el hijo espiritual del tal John Biblia.
Existían diferencias, desde luego, pero los medios de comunicación no las mencionaban. Por una parte, las víctimas de John Biblia iban todas al mismo salón de baile, mientras que el radio de acción de Johnny Biblia era más amplio y abarcaba toda Escocia. De ahí las teorías más barajadas: que era un camionero que hacía largos recorridos o un viajante de comercio. La policía no sabía qué pensar. Podría hasta ser el mismísimo John Biblia que regresaba al cabo de un cuarto de siglo, aunque no coincidiera su descripción de veintitantos o treinta años; eran discrepancias que se habían dado otras veces con testigos presenciales en apariencia fiables. También se reservaban ciertos detalles respecto a Johnny Biblia, igual que en el caso de John Biblia, por mor de descartar docenas de falsas confesiones.
Apenas había comenzado Rebus su informe cuando entró Maclay balanceándose. Esa manera suya de caminar dando bandazos no era porque estuviese bebido o drogado, sino por culpa de su grave sobrepeso, un trastorno metabólico. Padecía también sinusitis, muchas veces respiraba con exagerados silbidos y hablaba con una voz que recordaba un cepillo mellado raspando a contrapelo la madera. En la comisaría le llamaban Heavy.
—¿Vienes de encargarte de Craw? —preguntó Bain.
Maclay asintió con la cabeza apuntando a la mesa de Rebus.
—Quiere acusarle de hacernos perder el tiempo.
—Eso sí que es perder el tiempo.
Maclay se balanceó en dirección a Rebus. Tenía un pelo azabache lleno de rizos y ensortijado en la frente. Probablemente habría ganado algún concurso del niño más guapo: pero de eso ya hacía tiempo.
—Vamos, hombre —le dijo.
Pero Rebus negó con la cabeza y siguió escribiendo a máquina.
—Nos das por saco.
—Que le den a él —añadió Bain poniéndose en pie y descolgando la chaqueta del respaldo de la silla, y a Maclay—: ¿Un trago?
Maclay emitió un profundo suspiro sibilante.
—Es lo que toca.
Rebus ni se movió hasta que hubieron salido. No es que esperase que le invitaran a acompañarles. Se trataba precisamente de no invitarlo. Dejó de escribir y sacó del último cajón la botella de Lucozade, desenroscó el tapón, olió los cuarenta y tres grados del malta y dio un trago. Una vez devuelta la botella al cajón se metió en la boca un caramelo de menta refrescante.
Mejor. «Ahora lo veo claro»: Marvin Gaye.
Sacó de la máquina, de un tirón, el informe y lo hizo un rebujo; luego, llamó al mostrador y ordenó que retuvieran a Craw Shand una hora y lo soltasen después. El teléfono comenzó a sonar en cuanto colgó.
—Inspector Rebus.
—Soy Brian.
Brian Holmes, sargento detective, que conservaba su destino en St Leonard’s. Se mantenían en contacto. Aquella noche su voz era neutra.
—¿Problemas?
Holmes rio sin ganas.
—Todos y más.
—Pues cuéntame el último —dijo Rebus, abriendo la cajetilla, llevándose un cigarrillo a la boca y encendiéndolo, todo con una sola mano.
—No sé si debo, con lo jodido que estás.
—Craigmillar no está tan mal.
Rebus echó un vistazo a la anticuada oficina.
—Me refiero a lo otro.
—Ah.
—Escucha, es que... creo que voy a tener problemas...
—¿Qué ha pasado?
—Un sospechoso que habíamos detenido me estaba tocando mucho las pelotas.
—Y le zurraste.
—Sí.
—¿Ha presentado denuncia?
—Lo va a hacer. Su abogado quiere llevarlo adelante.
—¿Tu palabra contra la suya?
—Claro.
—Los de asuntos internos lo rechazarán.
—Imagino que sí.
—Que Siobhan te eche una mano.
—Está de vacaciones. En el interrogatorio me acompañaba Glamis.
—Malo, entonces. Es un gallina como no hay dos.
Pausa.
—¿No vas a preguntarme si lo hice?
—Bajo ningún concepto quiero saberlo, ¿está claro? ¿Quién era el sospechoso?
—Mental Minto.
—Dios, ese borracho sabe más de leyes que un procurador. Bien, vamos a hablar con él.
Daba gusto salir de la comisaría. Bajó el cristal de las ventanillas del coche. El aire era casi cálido. El Escort de la policía llevaba mucho tiempo sin limpiar y tenía envoltorios de chocolatinas, bolsas de patatas fritas y cartones de zumo de naranja y Ribena aplastados. El alma de la dieta escocesa: azúcar y sal. Añádase alcohol y tenemos alma y corazón.
Minto vivía en un edificio de apartamentos de alquiler en South Clerk Street: primer piso. Rebus ya había estado allí otras veces, ninguna de ellas fue agradable. No encontró aparcamiento y lo dejó en doble fila. En el cielo, un rosado deslavazado luchaba inútilmente con la oscuridad arrolladora. Todo ello subrayado por un naranja halógeno. La calle estaba animada. Probablemente del cine y de los pubs aún abiertos se retiraban las primeras bajas. Olía a comida: fritangas, pizza y especias indias. Brian Holmes esperaba delante de una tienda de Cáritas con las manos en los bolsillos. Sin coche: seguramente había venido a pie desde St Leonard’s. Se saludaron con una inclinación de cabeza.
Holmes parecía cansado. Pocos años antes era joven, fresco, entusiasta. Rebus sabía que la vida hogareña se había cobrado su tributo: a él le había sucedido igual en su matrimonio, anulado hacía años. La compañera de Holmes quería que dejase el cuerpo. Deseaba un hombre que al volver a casa estuviera pendiente de ella y no enfrascado en los casos, en especulaciones mentales y en estrategias para ascender. Muchas veces, un oficial de policía está más unido a su compañero de trabajo que a su propia esposa. Cuando ingresas en el cuerpo te dan un apretón de manos y un papel.
El papel sin fecha fija, condicional a tenor de las circunstancias.
—¿Sabes si está en casa? —dijo Rebus.
—Le he telefoneado y contestó él mismo. Parecía medio sobrio.
—¿Le has dicho algo?
—¿Me tomas por tonto?
Rebus miró hacia las ventanas del edificio. La planta baja estaba ocupada por tiendas. Minto vivía justo encima de una cerrajería. La cosa tenía su gracia.
—Bien; subes conmigo y te quedas en el rellano. Entras solo si oyes jaleo.
—¿Seguro?
—Solo voy a hablar con él. —Rebus le puso la mano en el hombro—. Tranquilo.
La puerta de abajo estaba abierta. Subieron la tortuosa escalera sin hablar. Rebus tocó el timbre y respiró hondo, y apenas comenzó a abrirse la puerta le dio con el hombro un empujón que propulsó a Minto, y a él mismo, hacia el escasamente iluminado recibidor. El inspector dio un portazo a su espalda.
Minto se puso a la defensiva hasta que vio quién era, tras lo cual se contentó con lanzar un gruñido y regresar a zancadas al cuarto de estar, una pieza minúscula, mitad cocina, con un armario que ocupaba toda una pared y que Rebus sabía que ocultaba una ducha con retrete y lavabo minúsculos. Construían iglús más espaciosos.
—¿Qué coño quiere? —dijo Minto cogiendo una lata de cerveza, que vació de un trago, sin sentarse.
—Poca cosa —contestó Rebus mirando alrededor despreocupado, pero alerta; las manos a los costados.
—Esto es allanamiento de morada.
—Sigue quejándote y yo te daré allanamiento.
El rostro de Minto se ensombreció. Parecía mucho mayor de los treinta y tantos que tenía. Había estado enganchado a casi todas las drogas duras de su época, coca Billy Whizz, caballo, speed Morningside, y ahora seguía un programa de metadona. Si antes era un problema menor, ahora era un loco. Un tarado.
—Por cierto, he oído que se la ha buscado —dijo.
Rebus dio un paso más hacia él.
—Pues, sí, Mental. Ya no tengo nada que perder. Podría rematar la faena.
Minto alzó las manos.
—Despacio. Vamos por partes. ¿Cuál es su problema?
Rebus serenó el rostro.
—Mi problema eres tú, Mental Minto, que has denunciado a un colega mío.
—Me pegó.
Rebus meneó la cabeza.
—Yo estaba presente y no vi nada. Fui a charlar con el inspector Holmes y estuve un buen rato; así que si te hubiera agredido lo habría visto, ¿no?
Se miraron mutuamente en silencio. Luego, Minto dio media vuelta y fue a desplomarse en el único sillón del cuarto. Parecía enfadado. Rebus se agachó a coger algo del suelo. El folleto municipal de alojamientos para turistas.
—¿Vas a algún sitio? —dijo, mirando la lista de hoteles, cama y desayuno y habitaciones con derecho a cocina, y amenazando con el papel a Minto—. Si atracan alguno de estos establecimientos tú serás el primero a quien visitaremos.
—Acoso —replicó Minto en voz baja.
Rebus dejó caer el folleto al suelo. Minto ya no parecía un loco, sino muy hundido, como si la vida lo atacara con una herradura dentro de un guante de boxeo. Rebus dio media vuelta para marcharse, cruzó el recibidor y estaba ya en la puerta cuando oyó que Minto pronunciaba su nombre. De pie, a cuatro metros, al otro extremo del recibidor, aquel hombrecillo, con su astrosa camiseta negra alzada hasta los hombros, le mostraba el pecho, para a continuación darse la vuelta y enseñarle la espalda. Pese a la poca luz de la bombilla de cuarenta vatios con tulipa cagada de moscas, Rebus los vio. Primero le parecieron tatuajes. Pero tenía magulladuras por todas partes: costillas, flancos y riñones. ¿Autoinfligidas? Tal vez. Siempre existe la posibilidad. Minto se bajó la camiseta y lo miró furioso, sin pestañear. El inspector tomó el portante.
—¿Todo bien? —preguntó nervioso Brian Holmes.
—Le he dicho que estuve en el interrogatorio.
—¿Ah, sí? —inquirió Holmes tras un fuerte suspiro.
—Exacto.
Fue quizás el tono de voz lo que dio una pista a Holmes. Sostuvo la mirada de John Rebus pero fue el primero en desviarla. En la calle le tendió la mano y añadió:
—Gracias.
Pero Rebus le había dado la espalda y se alejaba.
Cruzó con el Escort la capital desierta, sus calles flanqueadas por casas a precios de seis cifras. En la actualidad, vivir en Edimburgo era un lujo. Podía costarte cuanto tenías. Trató de no pensar en lo que había hecho, en lo que Brian Holmes había hecho. Del «It’s a Sin» de los Pet Shop Boys, que le vino a la cabeza, pasó sin transición al «¿So What?» de Miles Davis.
Se dirigió dudoso hacia Craigmillar pero cambió de idea. No, se iría a casa y con la esperanza de que no hubiese periodistas al acecho. Al regresar siempre llevaba la noche pegada y tenía que frotársela y lavársela, como si fuera un viejo adoquinado que pisan todos a diario. A veces era mejor quedarse por las calles o dormir en la comisaría. Había noches en que no paraba de dar vueltas en coche, no por Edimburgo, sino por Leith, la zona de putas y maricones, por el muelle, en ocasiones por South Queensferry y el Forth Bridge, luego cruzaba Fife por la M90, hasta más allá de Perth y llegaba a Dundee, daba la vuelta y regresaba, por lo general ya cansado, paraba en un arcén y se dormía en el coche. Todo tiene su proceso.
Recordó que iba en un automóvil de la comisaría y no en el suyo. Que vinieran a recogerlo si les hacía falta. Al llegar a Marchmont no encontró aparcamiento en Arden Street y acabó dejándolo en una línea amarilla. No había periodistas: ellos también necesitaban dormir. Subió por Warrender Park Road hasta su tienda favorita de patatas fritas: las raciones eran generosas y también vendían pasta dentífrica y papel higiénico. Volvió despacio sobre sus pasos. La noche era propicia. A mitad de la escalinata del edificio sonó el busca.