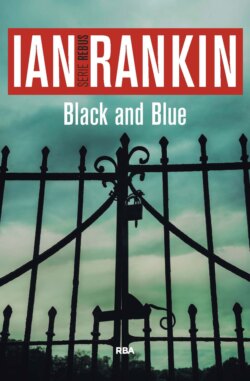Читать книгу Black and Blue - Ian Rankin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеSe despertó temprano. Tenía un libro abierto sobre el regazo. Miró el último párrafo leído antes de dormirse y no recordó nada. Habían echado correo por debajo de la puerta: ¿quién tendría valor para trabajar de cartero en Edimburgo con tantos bloques de apartamentos y tanta escalera? El extracto de la tarjeta de crédito: dos supermercados, tres tiendas de bebidas y aquel disco raro de Bob Dylan. El impulso se apodera de uno el sábado por la tarde, tras una buena comida en el Ox... El single de Freak Out, un dineral; The Velvet Underground con un plátano pelado en la portada; Sergeant Pepper en mono con sus carátulas. Aún no los había escuchado. Los ejemplares que tenía de Velvet y los Beatles estaban rayados.
Compró en Marchmont Road, desayunó en la cocina con el material de John Biblia y Johnny Biblia a guisa de mantel. Titulares sobre Johnny Biblia: «Capturen al monstruo», «El asesino con cara de niño se cobra una tercera víctima», «Aviso al público: Estén alerta». Muy parecidos a los titulares dedicados a John Biblia un cuarto de siglo antes.
La primera víctima de Johnny Biblia: en el Duthie Park de Aberdeen. Michelle Strachan era de Pittenweem, en Fife, así que sus amigos de la ciudad de granito la llamaban Michelle Fifer. Nada que ver con su homónima, pues era baja y flaca, con una melena pardusca hasta los hombros y, además, dentona. Estudiante de la Universidad Robert Gordon, había sido violada, estrangulada y del escenario del crimen faltaba un zapato.
Segunda víctima, seis semanas después: Angela Riddell, Angie para los amigos. Había trabajado previamente en una agencia de azafatas; fue detenida en una redada cerca de los muelles de Leith. Cantaba en un grupo de blues, con voz ronca, y se lo tomaba en serio. Una discográfica había editado en CD la única maqueta del grupo para ganar dinero con los morbosos. El DIC de Edimburgo había invertido miles de horas de trabajo rastreando el pasado de Angie Riddell, entrevistando a antiguos clientes, amigos y admiradores del grupo, por si aparecía algún putero convertido en asesino, algún forofo obseso por el blues, lo que fuese. El cementerio de Warriston, lugar en que se encontró el cadáver, era frecuentado por los Ángeles del Infierno, aficionados a la magia negra y pervertidos y solitarios. En los días siguientes al hallazgo del cadáver, en lo más oscuro de la noche, había más posibilidades de tropezarse con somnolientas patrullas de policía que con gatos crucificados.
En el intervalo de un mes se había establecido la relación entre los dos crímenes —pues Angie Riddell no solo había sido violada y estrangulada, sino que le faltaba un collar muy peculiar con dos ristras de cruces de cinco centímetros comprado en Cockburn Street—, cuando hubo un tercer asesinato, esta vez en Glasgow. Judith Cairns, Ju-Ju, cobraba el subsidio de paro, pero eso no le había impedido trabajar en una tienda de pescado y patatas fritas por las noches, en un pub algunos días a la hora de la comida y de camarera en un hotel los fines de semana por la mañana. En el lugar en que apareció el cadáver no se encontró rastro de aquella mochila que sus amigos juraban llevaba a todas partes, clubes y fiestas de ácido incluidos.
Tres mujeres, de diecinueve, veinticuatro y veintiún años, asesinadas en tres meses. Habían transcurrido dos semanas desde el último asesinato de Johnny Biblia; entre la primera y la segunda víctima el intervalo había sido de seis semanas y entre la segunda y la tercera se reducía a un mes, por lo que todos estaban a la expectativa, esperando lo peor. Rebus acabó el café, dio cuenta del cruasán y miró las fotos de las tres víctimas, ampliadas en grano grueso a partir de las publicadas en los periódicos: tres jóvenes sonrientes posando para una foto. La cámara siempre miente.
Rebus sabía mucho sobre las víctimas y muy poco de Johnny Biblia. Aunque ningún policía lo admitiría en público, se veían impotentes y actuaban sin criterio. Bailaban al son que él les tocaba, esperando que cometiera un desliz por exceso de confianza, por aburrimiento o por simple deseo de ser capturado, sabedor de la diferencia entre el bien y el mal. Aguardaban alguna denuncia de un amigo, un vecino, un ser querido, una llamada anónima tal vez, pero no falsa. Todos esperaban. Pasó el dedo por la foto más grande de Angie Riddell. La había conocido porque él estaba de servicio la noche de su detención en Leith; ella y muchas otras furcias. Había habido buen ambiente, muchas bromas y chirigota con los agentes casados. La mayoría de las prostitutas conocían la rutina y las más veteranas tranquilizaban a las nuevas. Angie Riddell se puso a acariciar el pelo a una jovencita histérica, una drogata. A Rebus le había gustado el gesto y fue él quien le tomó declaración. La había hecho reír. Se tropezó con ella dos semanas más tarde, yendo en coche por Commercial Street, y le preguntó qué tal estaba. Ella contestó que el tiempo era oro y que charlar salía caro, pero le ofreció un descuento si quería algo más sustancioso que hablar de bobadas. Él se echó a reír otra vez y la invitó a un té y una pasta en un café. Quince días después, al pasar otra vez por Leith, las chicas le dijeron que no habían vuelto a verla. Punto.
Violada, torturada, estrangulada.
Todo eso le recordaba los asesinatos del World’s End, homicidios de mujeres jóvenes, muchos de los cuales habían quedado sin resolver. World’s End: octubre de 1977, el año anterior al caso Spaven, dos quinceañeras que estuvieron en el pub World’s End de High Street, cuyos cadáveres aparecieron a la mañana siguiente; maltratadas, con las manos atadas y estranguladas, sin bolsos ni joyas. Rebus no había intervenido en el caso, pero tenía compañeros que habían participado en la investigación y aún les duraba la frustración de una tarea inconclusa con la que se irían a la tumba. Para muchos policías una investigación criminal era como si el muerto fuese un cliente, mudo y frío, que no dejaba de reclamar justicia. Y debía de ser cierto, porque a veces, si se escuchaba con atención, se los podía oír gritar. En aquel sillón, junto a la ventana, Rebus había oído muchos gritos de angustia. Una noche oyó a Angie Riddell y le partió el corazón, porque la había conocido y le gustaba. Por un instante se convirtió en algo suyo íntimo. Claro que le interesaba Johnny Biblia. Pero no sabía qué podía hacer. Seguramente su curiosidad por el antiguo caso de John Biblia era contraproducente. Le retrotraía al pasado y le robaba cada vez más tiempo del presente. A veces le costaba un esfuerzo ímprobo volver al aquí y ahora.
Tenía llamadas telefónicas que hacer. La primera a Pete Hewitt de Howdenhall.
—Buenos días, inspector. Qué maravilla.
Una voz llena de ironía. Rebus miró al sol lechoso.
—¿Mala noche, Pete?
—¿Mala? Peor. Supongo que recibiría mi mensaje. —Rebus tenía a punto papel y bolígrafo—. Saqué un par de huellas aceptables de la botella de whisky, del pulgar y el índice. Lo intenté con la bolsa de plástico y la cinta adhesiva de la silla, pero solo conseguí algunas parciales, nada concluyente.
—Vamos, Pete, la identidad.
—Bien, usted que tanto se queja de lo que gastamos en ordenadores... Dentro de un cuarto de hora tendré los duplicados. El nombre es Anthony Ellis Kane, fichado por intento de asesinato, por agresiones, y además es reincidente. ¿Le suena de algo?
—De nada.
—Solía operar en Glasgow. Tiene en blanco los últimos siete años.
—Lo comprobaré en comisaría. Gracias, Pete.
Siguiente llamada: oficina de personal de T-Bird Oil; conferencia. Llamaría más tarde desde Fort Apache. Echó un vistazo por la ventana: ni rastro del equipo de Redgauntlet. Cogió la chaqueta y salió.
Hizo un alto en el despacho del jefe. MacAskill apuraba una Irn-Bru y tiró la lata a la papelera. Su mesa estaba a rebosar de expedientes viejos del primer cajón del archivador. En el suelo había una caja vacía.
—¿Qué hay de la familia y de los amigos del difunto?
Rebus negó con la cabeza.
—Voy a llamar al jefe de personal para que me dé datos.
—Eso lo primero, John.
—Lo primero, señor.
Pero cuando llegó al «cobertizo» y se sentó a su mesa pensó en llamar primero a Gill Templer, aunque luego desistió. Bain estaba allí y no quería testigos.
—Dod —dijo—, mira a ver si tenemos algo de Anthony Ellis Kane. Howdenhall ha encontrado sus huellas en la bolsa de las bebidas.
Bain asintió con la cabeza y se puso a teclear. Rebus llamó a Aberdeen, dio su nombre y pidió que le pusieran con Stuart Minchell.
—Buenos días, inspector.
—Gracias por su mensaje, señor Minchell. ¿Tiene los datos de Allan Mitchison?
—Aquí los tengo. ¿Qué desea saber?
—Si hay algún familiar.
Minchell removió papeles.
—Parece que no. Un momento que compruebe el currículum. —Pausa larga. Menos mal que no había hecho la llamada desde casa—. Inspector, por lo visto, Allan Mitchison era huérfano. Hay datos de su niñez y el nombre de un centro de menores.
—¿Y nada de familia?
—No figura nada.
Rebus había escrito el apellido Mitchison en una hoja. Lo subrayó; el resto de la página estaba en blanco.
—¿Qué cargo tenía el señor Mitchison?
—Era... Vamos a ver... Trabajaba en mantenimiento de plataformas, de pintor, concretamente. Tenemos una delegación en las Shetland, quizá trabajase allí. —Más sonido de papeles—. No, el señor Mitchison trabajaba en las plataformas mismas.
—¿Pintando?
—Y mantenimiento general. El acero se oxida, inspector. No tiene usted idea con qué rapidez se carga la pintura el mar del Norte.
—¿En qué torre trabajaba?
—En una torre no. En una plataforma de extracción. Tendría que mirarlo.
—Si es tan amable. Y envíeme por fax el expediente personal.
—¿Dice usted que ha muerto?
—Según las últimas noticias.
—Entonces, no habrá problema. ¿Cuál es el número de fax?
Rebus se lo indicó y colgó. Bain le hacía señas para que se acercase. Cruzó la sala y se situó a su lado para ver mejor el monitor.
—Este tío es un loco —dijo Bain; su teléfono sonó, cogió el receptor y entabló conversación.
Rebus leyó en la pantalla: Anthony Ellis Kane, alias «Tony El», fichado desde joven. Ahora tenía cuarenta y cuatro años y la policía de Strathclyde le conocía bien. La mayor parte de su vida adulta había trabajado para Joseph Toal, alias Tío Joe, quien prácticamente mandaba en Glasgow ayudado por los músculos de su hijo y elementos como Tony El. Bain colgó.
—Tío Joe —musitó—. Si Tony El sigue con él, podría tratarse de un caso muy distinto.
Rebus pensaba en lo que había dicho el jefe: «Me huele a cosa de gánsteres». Drogas o ajuste de cuentas. Quizá MacAskill tuviera razón.
—¿Sabes qué significa esto?
Rebus asintió con la cabeza.
—Un viaje a Glasgow.
Las dos principales ciudades de Escocia, a cincuenta minutos por autopista, eran vecinas recelosas, como si desde tiempos inmemoriales una de ellas hubiera acusado a la otra de algo y el reproche, fundado o no, siguiera agraviando. Como Rebus tenía un par de conocidos en el DIC de Glasgow, fue a su mesa a hacer dos llamadas.
—Si quiere información sobre Tío Joe —le dijeron en el segundo número—, será mejor que hable con Chick Ancram. Espere, le paso su teléfono.
Resultó que Charles Ancram era el inspector jefe de Govan. Rebus malgastó media hora intentando localizarlo y salió a dar una vuelta. Las tiendas que había frente a Fort Apache eran los típicos locales de puertas metálicas y verjas, la mayoría de propietarios asiáticos, aunque los dependientes fueran blancos. Vio varios hombres deambulando por la calle principal, en camiseta, luciendo tatuajes y fumando. Su mirada era tan poco de fiar como la de una comadreja en un gallinero.
¿Huevos? Yo no, gracias, amigo. No puedo ni verlos.
Rebus compró cigarrillos y un periódico. Al salir de la tienda un cochecito de niño le golpeó en los tobillos y una mujer le gritó que mirase por dónde coño iba, largándose acto seguido a toda velocidad tirando de otro pequeño. Tendría veinte o veintidós años, pelo teñido de rubio, dos incisivos mellados y brazos tatuados. En la acera de enfrente una valla publicitaria incitaba a gastar veinte mil libras en un coche nuevo. Detrás, un supermercado sin clientes, con el aparcamiento transformado por los críos en pista de monopatines.
Al regresar al cobertizo, Maclay, que estaba al teléfono, le pasó el receptor.
—El inspector jefe Ancram, que contesta a tu llamada.
—Diga —respondió Rebus recostado en el escritorio.
—¿Inspector Rebus? Aquí Ancram. ¿Quería hablar conmigo?
—Sí, gracias por llamarme, señor. Solo dos palabras: Joseph Toal.
Ancram bufó. Hablaba con acento de la costa oeste, nasal, arrastrando las palabras, con un tonillo de condescendencia.
—¿El Tío Joe Corleone? ¿Nuestro querido padrino? ¿Ha hecho algo que yo ignore?
—¿Conoce usted a uno de sus hombres llamado Anthony Kane?
—Tony El —asintió Ancram—. Trabajó muchos años para Tío Joe.
—¿Trabajó?
—No se ha vuelto a saber nada de él desde hace tiempo. Se dice que el jefe se enfadó con él y le envió a Stanley: Tony El quedó muy afectado.
—¿Qué Stanley?
—El hijo de Tío Joe. No se llama así, pero todos le dicen Stanley por su afición.
—¿Cuál?
—Cuchillos Stanley. Es coleccionista.
—¿Cree que Stanley se cargó a Tony El?
—Bueno, el cadáver no ha aparecido todavía, lo que suele ser una prueba, en el mal sentido.
—Tony El está bien vivo. Estuvo aquí hace unos días.
—Ah. —Ancram guardó silencio. Se oía ruido de fondo, voces dando órdenes, transmisiones de radio y sonidos típicos de una comisaría—. ¿Una bolsa en la cabeza?
—¿Cómo lo sabe?
—Es la marca de fábrica de Tony El. Así que ha vuelto a la circulación, ¿no? Inspector, creo que es mejor que nos veamos. El lunes por la mañana. ¿Sabe dónde está la comisaría de Govan? No, espere; pase por Partick, en Dumbarton Road 613. Tengo allí una reunión a las nueve. ¿Qué le parece a las diez?
—Muy bien. A las diez.
—Hasta entonces.
Rebus colgó y se dirigió a Bain:
—El lunes a las diez estaré en Partick.
—Qué cabrón —espetó Bain como si lo dijera en serio.
—¿Quieres que difundamos la descripción de Tony El? —preguntó Maclay.
—Ahora mismo. A ver si podemos echarle el guante antes del lunes.
John Biblia volvió en avión a Escocia una espléndida mañana de viernes. Lo primero que hizo en el aeropuerto fue comprar periódicos. Observó en el quiosco que había salido otro libro sobre la segunda guerra mundial y lo compró también. Sentado entre los demás pasajeros, hojeó los diarios y no encontró ninguna nueva noticia sobre el Advenedizo. Dejó la prensa en el asiento y se acercó a la cinta transportadora de equipajes a recoger su maleta.
Un taxi le llevó a Glasgow. Había decidido no quedarse en la ciudad. No porque tuviese nada que temer, sino porque no tenía sentido quedarse. Glasgow le traía recuerdos agridulces. A finales de los sesenta, la ciudad había comenzado a reinventarse, derribando sus barrios bajos y levantando en la periferia los sucedáneos en hormigón, además de nuevas calles, puentes y autopistas: eso había afectado a toda la urbe. Y tenía la impresión de que el proceso se prolongaba, como si la ciudad no hubiese logrado aún el aspecto que le convenía.
Algo de lo que John Biblia sabía bastante.
En la estación de Queen Street tomó un tren para Edimburgo y por el móvil reservó habitación en su hotel habitual a cuenta de la empresa. Llamó a su esposa para decirle dónde iba a estar y, como llevaba el ordenador portátil, aprovechó para trabajar un poco durante el trayecto. El trabajo le apaciguaba; tener el cerebro ocupado era lo mejor. Así que a trabajar, pues «no se os dará paja, y habéis de dar la tarea del ladrillo», Libro del Éxodo. En aquel entonces los medios de comunicación le habían hecho un favor, igual que la policía, al publicar su descripción señalando que se llamaba John y que «le gustaba citar pasajes de la Biblia». No era totalmente cierto lo uno ni lo otro, pues John era su segundo nombre de pila y solo en ocasiones citaba algún pasaje del libro santo. Aquellos últimos años había vuelto a la iglesia, pero ahora lo lamentaba, lamentaba haber pensado que no había peligro.
Nadie estaba exento de peligro en este mundo; ni en el otro.
Se bajó en Haymarket. Allí era más fácil coger un taxi en verano, pero al salir a la luz del sol optó por caminar hasta el hotel: era un paseo de cinco o diez minutos. Llevaba una maleta con ruedas y la bolsa colgada del hombro no pesaba gran cosa. Respiró hondo: olía a humo de coches y ligeramente a lúpulo de cerveza. Cansado de entornar los ojos, se detuvo a ponerse las gafas de sol e inmediatamente se sintió más a gusto. Miró su imagen reflejada en un escaparate y vio uno de tantos hombres de negocios cansado después de un viaje. Ningún detalle relevante en su rostro ni en su aspecto, él siempre vestía de forma conservadora: un traje de Austin Reed y camisa Double 2. Un hombre de negocios bien vestido y acomodado. Comprobó el nudo de la corbata y se pasó la lengua por los dos únicos dientes falsos, una intervención necesaria hacía veinticinco años. Cruzó la calle por el semáforo, como uno más.
Pasar por recepción le llevó poco tiempo. En la habitación, se sentó a la mesa, abrió el portátil y lo enchufó, cambiando el adaptador de 110 voltios a 240. Tecleó la contraseña, hizo doble clic en el archivo ADVENEDIZO, donde guardaba sus notas sobre el tal Johnny Biblia con su propio perfil psicológico del asesino. Le estaba quedando muy bien.
John Biblia se dijo que él disponía de algo que les faltaba a las autoridades: un conocimiento profundo de cómo actuaba, pensaba y vivía un asesino en serie, las mentiras que tenía que decir, sus argucias, sus disfraces y su doble vida. Eso le confería ventaja. Con un poco de suerte cazaría a Johnny Biblia antes que la policía.
Tenía pistas. Primera: a partir de sus hábitos de trabajo estaba claro que el Advenedizo disponía de datos sobre el caso John Biblia. ¿De dónde los había sacado? Tenía veintitantos años y era demasiado joven para recordar el caso John Biblia. Por consiguiente, habría oído hablar de él en alguna parte, o lo habría leído, dedicándose a investigar los detalles. Había libros —algunos recientes y otros no tanto— sobre los asesinatos de John Biblia e incluso capítulos sobre ellos. Si Johnny Biblia era meticuloso habría consultado todo lo escrito al respecto, pero como parte del material impreso estaba agotado tendría que haber buscado en librerías de viejo o haber recurrido a las bibliotecas. La búsqueda se estrechaba cada vez más.
Otra posible fuente: los periódicos. Pero era bastante improbable que el Advenedizo pudiera consultar sin más los periódicos de hacía veinticinco años. Circunstancia que ponía en primer plano las bibliotecas, y pocas bibliotecas conservaban tanto tiempo los periódicos. La búsqueda se estrechaba cada vez más.
Estaba después el propio Advenedizo. Muchos depredadores cometen errores desde el principio, equivocaciones debidas a la falta de una planificación adecuada o a simple nerviosismo. John Biblia era realmente una excepción: había cometido un único error, con la víctima número tres, al compartir un taxi con su hermana. ¿Existían víctimas que hubieran escapado del Advenedizo? Eso equivalía a tener que buscar en los periódicos recientes, verificar si se habían producido agresiones a mujeres en Aberdeen, Glasgow y Edimburgo para detectar los primeros intentos fallidos del asesino. Sería un trabajo laborioso, pero también terapéutico.
Se desvistió, se dio una ducha y se puso un atuendo más informal: un blazer azul marino y pantalones caqui. Decidió no arriesgarse utilizando el teléfono de la habitación, en recepción controlarían las llamadas, y salió del hotel. Ahora ya no había cabinas con listín; se encaminó a un pub, pidió una tónica y el listín de teléfonos a la camarera. La camarera —unos veinte años, tachuela en la nariz y pelo rosa— se lo entregó sonriente. Se acomodó en una mesa, sacó la libreta y el bolígrafo, apuntó unos números y se dirigió al teléfono del fondo, junto a los servicios; un sitio discreto para sus propósitos, y más a aquella hora en que el local estaba casi vacío. Llamó a un par de libreros y a tres bibliotecas. Los resultados le parecieron satisfactorios aunque no reveladores, pero ya sabía que iba a ser un proceso muy largo. Pese a contar con la ventaja de su propia experiencia, lo cierto era que la policía disponía de centenares de personas, de ordenadores y de los medios de difusión. Y ellos podían investigar abiertamente. Era evidente que la investigación que él hacía sobre el Advenedizo requería mayor discreción. Pero, por otra parte, no podía hacerla solo y ahí estaba el riesgo. Al intervenir terceros siempre existe riesgo. Había reflexionado sobre ese dilema durante mucho tiempo: un platillo de la balanza lo ocupaba su deseo de localizar al Advenedizo y el otro, el riesgo de que al hacerlo pudiera levantar sospechas.
Por todo ello se había preguntado hasta qué extremo deseaba cazar al Advenedizo.
La respuesta fue que por encima de todo. Naturalmente.
Pasó la tarde por los aledaños de George IV Bridge y merodeó junto a la Biblioteca Nacional de Escocia y la Biblioteca Central de Préstamos. Tenía carné de lector de la Nacional porque había realizado allí unas indagaciones para asuntos de la empresa y sobre la segunda guerra mundial, su afición de entonces. Curioseó también en algunas librerías de ocasión de los alrededores y preguntó si tenían algún relato sobre crímenes auténticos, alegando que le movía su interés por los asesinatos de Johnny Biblia.
—Solo tenemos media estantería policíaca —le dijo la dependienta de la primera tienda, señalándosela.
John Biblia fingió interesarse hojeando los volúmenes y volvió al mostrador.
—No, no hay nada que me interese. ¿Se pueden encargar libros?
—No exactamente, pero anotamos peticiones... —respondió la mujer, sacando y abriendo un grueso libraco—. Si anota lo que busca, nombre y domicilio, y el libro pasa por nuestras manos, le avisaremos.
—Estupendo.
John Biblia sacó el bolígrafo y escribió morosamente mientras leía los últimos encargos. Pasó una página hacia atrás y repasó la lista de títulos y nombres.
—Hay que ver qué gustos tan variados tiene la gente —comentó a la dependienta, sonriente.
Utilizó el mismo truco en otros tres comercios pero no encontró pistas del Advenedizo. Luego, se dirigió al anexo de la Biblioteca Nacional en Causewayside, donde guardaban los periódicos recientes, y curioseó los ejemplares de un mes de Scotsman, Herald y Press and Journal, tomando nota de algunas noticias sobre agresiones y violaciones. Claro que aunque hubiese una primera víctima fallida, no significaba necesariamente que el conato se hubiera publicado en la prensa. Los norteamericanos tenían una palabra para designar lo que él hacía: trabajo sucio.
Volvió a la Biblioteca Nacional propiamente dicha y observó a los bibliotecarios. Buscaba a alguien peculiar y cuando creyó haberlo encontrado, fue a ver la tabla de horarios y decidió esperar.
A media tarde, con gafas de sol, aguardaba la hora de cierre frente al edificio central, separado de él por un tráfico congestionado. Vio salir al personal, de uno en uno y en grupos, hasta que por fin apareció el joven que esperaba. Lo vio tirar por Victoria Street y cruzó para seguirle. Había mucha gente en la calle, turistas, y personas que volvían a casa. Se mezcló con la multitud a buen paso sin perder de vista a su presa. En Grassmarket el joven entró en el primer pub que encontró. John Biblia se detuvo y reflexionó. ¿Sería solo una copa antes de volver a casa o iría a reunirse con sus amigos para pasar con ellos la velada? Decidió entrar.
Era un bar con poca luz y bullicio de oficinistas, hombres con la chaqueta echada por los hombros y mujeres tomando tónica en vasos largos. El bibliotecario estaba solo en la barra. John Biblia se sentó a su lado y pidió un zumo de naranja, haciendo un gesto con la cabeza hacia la cerveza del joven.
—¿Toma otra?
Cuando el joven se volvió, él se inclinó acercándosele y dijo en voz baja:
—Voy a decirle tres cosas. Primero: soy periodista. Segundo: quiero obsequiarle con quinientas libras. Tercero: ello no implica en absoluto nada ilegal. —Hizo una pausa—. Bien, ¿acepta la copa?
El joven no dejaba de mirarle, pero al final aceptó.
—¿Es un sí a la cerveza o al dinero? —añadió John Biblia sin perder su sonrisa.
—A la cerveza. De lo otro, explíqueme algo más.
—Se trata de una tarea tediosa que yo no puedo hacer. En la biblioteca, ¿llevan un libro de registro de los volúmenes en consulta y préstamo?
El bibliotecario reflexionó y asintió con la cabeza.
—Parte de ellos se registran por ordenador y otros, todavía por fichas.
—Bien, con los de ordenador será cosa rápida, pero los de fichas le llevarán más tiempo. De todos modos, es una buena remuneración, créame. ¿Y la consulta de prensa?
—Figurará en el registro. ¿Qué fechas le interesan?
—Los últimos tres o seis meses. Y los periódicos entre 1968 y 1970.
Pagó las dos consumiciones con un billete de veinte libras y abrió ostensiblemente la cartera para que el joven viese que había muchos más.
—Tardaré algo —dijo el joven—, porque tendré que recurrir al cruce de datos entre Causewayside y George IV Bridge.
—Puede contar con otras cien libras si se da prisa.
—Necesito datos.
John Biblia asintió con la cabeza y le entregó una tarjeta profesional con nombre y dirección falsos y sin número de teléfono.
—No se moleste en pasar; le telefonearé yo. ¿Cómo se llama?
—Mark Jenkins.
—Muy bien, Mark —dijo John Biblia, cogiendo dos billetes de cincuenta libras y metiéndoselos al joven en el bolsillo superior de la chaqueta.
—¿De qué se trata? —inquirió este.
John Biblia se encogió de hombros.
—De Johnny Biblia. Estamos verificando una posible relación con ciertos casos antiguos.
El joven asintió con la cabeza.
—Bien, ¿y qué libros le interesan?
John Biblia le entregó una lista.
—Y los periódicos Scotsman y Glasgow Herald entre febrero del 68 y diciembre del 69.
—¿Qué quiere saber?
—La gente que los ha consultado. Necesito nombres y direcciones. ¿Puede hacerlo?
—Los periódicos originales se guardan en Causewayside; nosotros solo conservamos microfilmes.
—¡Qué dice!
—Pediré ayuda a un colega de allí.
John Biblia sonrió.
—Mi periódico puede permitirse un pico suplementario con tal de obtener resultados. ¿Cuánto cree que querrá su amigo...?